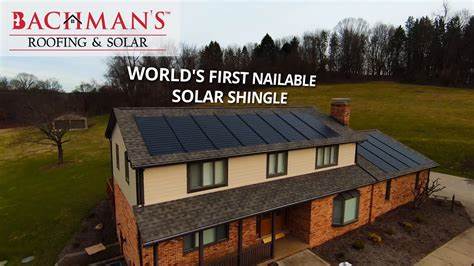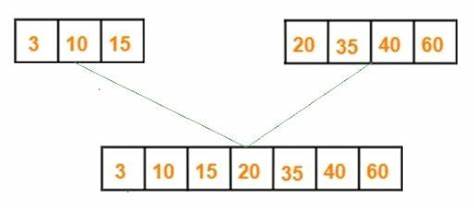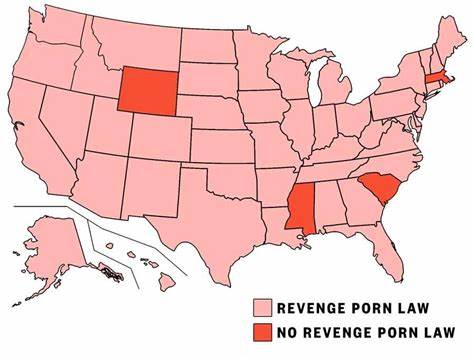La teleología, entendida como la explicación basada en fines o propósitos, es un concepto que ha generado debates profundos a lo largo de la historia de la filosofía y la ciencia. En el ámbito de la biología, la idea de que los organismos actúan con un propósito ha sido tradicionalmente problemática, en parte debido a la aparente contradicción con las leyes físicas y el rechazo histórico de explicaciones teleológicas por parte de las ciencias naturales. Sin embargo, la teleología no puede ser simplemente descartada, ya que la vida misma parece estar impregnada de disposiciones dirigidas a mantener ciertos estados y objetivos, como la supervivencia, la reproducción y la adaptación al ambiente. ¿Cómo es entonces posible naturalizar la teleología en términos biológicos sin caer en explicaciones místicas o irreductibles? La respuesta se encuentra en el estudio de las restricciones y los procesos que ellas canalizan, especialmente a nivel molecular. Para abordar esta cuestión es fundamental entender cómo se diferencia la causalidad en organismos vivos de la causalidad observada en artefactos diseñados o en procesos físicos asimétricos, como la entropía.
El modelo clásico que asocia teleología con experiencias humanas conscientes y la representación mental de fines es insuficiente para explicar la teleología en organismos sin mente. Lo que se requiere es un marco que permita comprender cómo la finalidad emerge de dinámicas físicas y químicas sin la necesidad de proyección mental. Aquí surge el concepto de autogénesis, definido como una interacción recíproca entre procesos autoorganizados complementarios que establecen restricciones que persisten y se reproducen, produciendo una forma embrionaria de teleología biológica. La autogénesis opera a través de la interacción entre dos procesos clave: la catalisis recíproca y el autoensamblaje molecular. La catalisis recíproca involucra a moléculas que actúan como catalizadores, incrementando la velocidad de reacciones químicas sin consumirse a sí mismas y produciendo catalizadores adicionales en un ciclo dinámico.
Por otra parte, el autoensamblaje es un proceso comparable a la cristalización, donde moléculas se unen espontáneamente para formar estructuras ordenadas, como capsidos virales, sin la intervención externa. La complementariedad entre estos procesos facilita que cada uno proporcione las condiciones necesarias para la persistencia del otro, creando un sistema conjunto que evita la tendencia espontánea hacia estados terminales de equilibrio termodinámico y mantiene un estado alejado del equilibrio. La clave del modelo autogénico es la integración material y espacial de estos procesos mediante un producto común, típicamente una molécula que participa en ambos procesos, asegurando su co-localización y recíproca dependencia. Esta relación crea lo que se denomina una restricción hologénica, una restricción de orden superior que no está fija a una estructura molecular específica, sino que se manifiesta como una propiedad formal que mantiene la unidad y la identidad del sistema. Esta restricción no solo regula el comportamiento de sus componentes, sino que también es el beneficiario de la causalidad teleológica: el sistema trabaja para preservar la integridad de esta restricción y se repara a sí mismo ante las perturbaciones.
Este tipo de causalidad dirigida solo puede entenderse reconociendo la importancia de las restricciones en la física y química. Una restricción, en un sentido termodinámico amplio, implica una limitación en los grados de libertad de los sistemas físicos, canalizando la materia y energía para cumplir funciones específicas mediante trabajo termodinámico. Para que un organismo funcione, estas restricciones deben ser conservadas y regeneradas constantemente para contrarrestar la tendencia hacia la degradación termodinámica y la entropía. En la ausencia de estas restricciones, los procesos serían terminales, es decir, acabarían en estados de equilibrio irreversibles. La existencia de la vida depende entonces de sistemas que mantienen contingentemente estas restricciones y realizan trabajo para ello.
El debate filosófico en torno a la teleología biológica ha estado marcado por dicotomías como la interna versus la externa, o la constitutiva frente a la descriptiva. La visión interna sostiene que los fines existen de manera immanente en el organismo, como propiedades inherentes a su constitución, mientras que la externa atribuye la finalidad a factores o agentes externos, como los diseñadores o la selección natural interpretada desde un punto de vista externo. En cambio, el modelo autogénico ofrece una perspectiva constitutiva y mediada, donde la causa final es producida por el propio sistema en virtud de sus dinámicas internas y las restricciones que establece. El modelo autogénico además proporciona una naturalización del concepto de representación biológica no mental. Al igual que la secuencia de nucleótidos en el ADN representa la información para la síntesis de proteínas, la restricción hologénica representa la forma general de organización que el sistema teleológico persigue y conserva.
Esta representación se manifiesta en la capacidad del sistema para recordar su estructura general y discriminar estados de integridad o disrupción, iniciando así procesos reparativos cuando sea necesario. La normatividad de la teleología biológica, en este caso, surge de la disposición del sistema para preservar su propia existencia frente a perturbaciones, un criterio que no es una atribución de un observador externo, sino una característica concreta del sistema mismo. Comparado con otras teorías sobre los orígenes de la vida y la teleología, el modelo autogénico evita problemas comunes. Las teorías basadas únicamente en la replicación, como la hipótesis del mundo del ARN, carecen de un mecanismo intrínseco para la corrección o mantenimiento de la integridad frente a errores o daños, lo que impide que la teleología sea una propiedad emergente esencial. Por otro lado, las teorías fundamentadas solo en la autoorganización no proporcionan una definición clara de la unidad individual ni de la normatividad inherente.
Las teorías basadas en autonomía o autopoiesis, aunque más completas, suelen asumir la unidad y la producción recíproca de componentes en células ya formadas, sin abordar suficientemente las condiciones más simples que permiten el surgimiento de la teleología. La autogénesis es considerada un primer paso crucial hacia la complexificación biológica y la aparición de organismos con propiedades teleológicas más complejas, incluyendo la mente. La reconstrucción de sistemas que ejemplifican esta propiedad primordial ayuda a transmitir estas restricciones a través de ciclos de daño y reparación, lo que permite una evolución limitada. La transferencia y preservación de estas restricciones a través del tiempo constituye una forma temprana de herencia y representación, fundamentales para la emergencia de la vida y la agencia biológica. En conclusión, la teleología biológica puede ser entendida como una causalidad dirigida emergente de restricciones materiales y dinámicas moleculares que producen y mantienen su propia existencia a través del trabajo termodinámico.
La autogénesis ofrece un modelo empíricamente realizable que une estas ideas, explicando cómo fines biológicos pueden surgir sin necesidad de esencias místicas ni de representaciones mentales complejas. Este enfoque fortalece la conexión entre la biología, la física y la filosofía, mostrando que los fines en la naturaleza son compatibles con las leyes científicas cuando se entienden en términos de restricciones y trabajo intermediado. Este marco no solo clarifica la esencia de la teleología en la vida, sino que también aporta una base sólida para futuras investigaciones en filosofía de la biología, biosemiología y la investigación del origen de la vida.