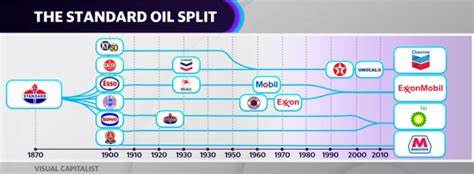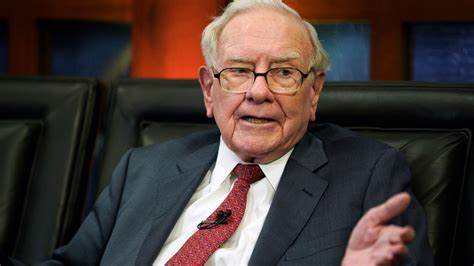Desde tiempos ancestrales, el consumo de frutas ha desempeñado un papel esencial en la dieta humana, aunque durante siglos fue un lujo reservado a ciertas épocas del año o regiones específicas. La evolución de la agricultura, los viajes y la ciencia ha llevado a la disponibilidad casi constante de frutas frescas en supermercados, un hecho que pasa desapercibido para muchos pero que es el resultado de una compleja interacción de historia, química, biología y tecnología. Uno de los episodios más fascinantes en la historia de la fruta es la llegada de la fresa moderna. Se cuenta que en 1712, el rey francés Luis XIV envió al oficial y espía Amédée-François Frézier a las colonias españolas de Chile y Perú. Más allá de cumplir su misión militar, Frézier descubrió un tipo de fresa local de tamaño y características sorprendentes, mucho más grande que las variedades europeas y norteamericanas conocidas.
Transportó con éxito algunas plantas a Francia, donde se cruzaron con fresas originarias de Virginia, Estados Unidos, dando origen a la mayoría de las fresas comerciales que consumimos hoy en día. Esta hibridación fue un punto de inflexión que transformó el mercado de la fruta y la manera en que las personas disfrutaban de este fruto dulce. La disponibilidad masiva de frutas no es solo cuestión de su cultivo y transporte. El proceso de maduración resulta esencial y complicado. Algunas frutas, como las fresas, son particularmente perecederas, su estructura delicada y su alto contenido de agua las hacen susceptibles a daños y deterioro en cuestión de horas tras alcanzar su punto óptimo de consumo.
Otras, como el kiwi o el plátano, tienen su propio ritmo de maduración y demandan cuidados específicos para llegar a los consumidores en condiciones adecuadas. La química detrás de la maduración se centra en una hormona vegetal llamada etileno. Este gas invisible y casi inodoro regula el desarrollo fisiológico de las plantas y, fundamentalmente, el proceso de maduración de muchos frutos. A finales del siglo XIX y principios del XX, se descubrió que el etileno era responsable de fenómenos observados cerca de las lámparas de gas, como la caída prematura de hojas y la rápida maduración o deterioro de frutas y verduras. El etileno actúa como una señal para que el fruto cambie su composición química con el fin de volverse atractivo para los animales que dispersan las semillas.
Durante este proceso, se generan azúcares, se degradan los compuestos tóxicos del fruto verde, cambia el color por la acción de los pigmentos y se ablanda la textura gracias a la ruptura de componentes de la pared celular como la celulosa y la pectina. Sin embargo, no todas las frutas responden de igual manera al etileno. Se clasifican en dos grandes grupos, los frutos climatéricos y no climatéricos. Los climatéricos, como el plátano, manzana y melocotón, producen etileno de manera natural durante su maduración y responden a una dosis externa de este gas, lo que permite controlar el proceso mediante técnicas industriales. Por otro lado, los frutos no climatéricos, entre ellos la fresa, la cereza y la uva, no incrementan dicha producción ni responden significativamente a la aplicación de etileno; por lo tanto, no pueden ser madurados artificialmente después de la cosecha.
Este comportamiento tiene implicaciones profundas en la industria frutícola. Los frutos climatéricos pueden recolectarse en estado verde y almacenarse o transportarse sin que maduren prematuramente, para posteriormente ser expuestos a etileno controlado en cámaras especiales que aceleran y uniformizan la maduración según la demanda del mercado. Esto es especialmente evidente en el comercio de plátanos, que son cosechados verdes y madurados en las cadenas de distribución. Las fresas, en cambio, deben ser recolectadas cuando ya han alcanzado su punto óptimo de madurez en el campo, lo que implica una logística mucho más delicada para evitar que se estropeen durante el transporte o almacenamiento. Tradicionalmente, se ha tenido que depender de métodos visuales y sensoriales para decidir el momento de la cosecha, pero estos son subjetivos y pueden provocar pérdidas significativas.
A causa de estas dificultades, científicos e ingenieros han desarrollado nuevas tecnologías para medir la madurez de las frutas sin dañarlas. Métodos ópticos que analizan la interacción de la luz con los tejidos permiten detectar cambios internos en la composición química y física de la fruta; por ejemplo, identificar el grado de azúcar o la firmeza exacta. También se han creado oídos electrónicos capaces de captar los compuestos volátiles que la fruta libera según su grado de maduración, permitiendo anticipar cuando un lote está listo para ser consumido o debe ser retirado antes de estropearse. En el campo de la robótica y la inteligencia artificial, se ha avanzado en la automatización del cultivo y la cosecha. Robots equipados con cámaras y algoritmos capaces de interpretar imágenes pueden clasificar y recoger frutas, minimizando daños y optimizando tiempo, un cambio revolucionario especialmente útil para frutos delicados como la fresa, cuyo manejo manual es laborioso y costoso.
La genética también aporta soluciones prometedoras. La fresa es un fruto genéticamente complejo, en parte por ser un octoploide, con ocho juegos de cromosomas, lo que dificulta la labor de los mejoradores tradicionales. No obstante, la secuenciación de su genoma ha abierto las puertas a la edición genética mediante técnicas como CRISPR, que permiten modificar genes ligados a la maduración, textura y resistencia de la fruta. Recientemente, se han realizado experimentos que suprimen enzimas responsables del ablandamiento del fruto; esto prolonga la vida útil de la fresa, hace que se mantenga firme y dulce por más tiempo tras la cosecha. Sin embargo, el empleo de la ingeniería genética en frutos como la fresa enfrenta obstáculos sociales y regulatorios, similares a los que enfrentaron variedades genéticamente modificadas anteriores.
Por ello, el mercado aún tardará en ver esos avances aplicados a gran escala, pero la investigación continúa con entusiasmo y apoyo creciente. Mientras tanto, la comprensión profunda del proceso de maduración y los avances tecnológicos han mejorado considerablemente nuestra capacidad para disfrutar frutas en condiciones óptimas durante todo el año. Refrigeración, cámaras de atmósfera controlada que reducen el oxígeno y eliminan etileno para frenar el proceso de deterioro, transporte eficiente y nuevos materiales de embalaje contribuyen a minimizar el desperdicio. Éste último es un problema grave: cerca del 40 al 50 por ciento de las fresas y otros frutos perecederos se desperdician antes de llegar al consumidor, con un costo ambiental, económico y social enorme. Reducir estas pérdidas es un objetivo que impulsa tanto a productores como a científicos.
Finalmente, el futuro del fruto perfecto está en la conjunción de historia, ciencia y tecnología. La combinación entre conocimiento ancestral, como la hibridación que dio origen a variedades mejores y más resistentes, y las técnicas más vanguardistas, desde sensores digitales hasta edición genética precisa, está transformando la manera en que producimos y consumimos frutas. Así, al consumir una fresa fresca y dulce en cualquier estación del año, estamos disfrutando de siglos de descubrimientos, esfuerzos y sorpresas, conquistando las dificultades que impone la biología misma de la fruta. La búsqueda del fruto perfecto continúa, llevando consigo una huella de innovación, respeto por la naturaleza y compromiso con la alimentación sostenible.