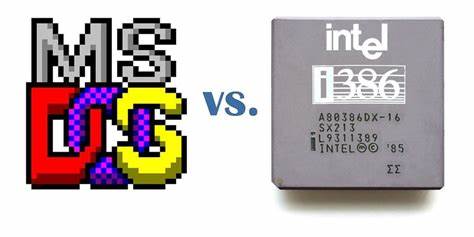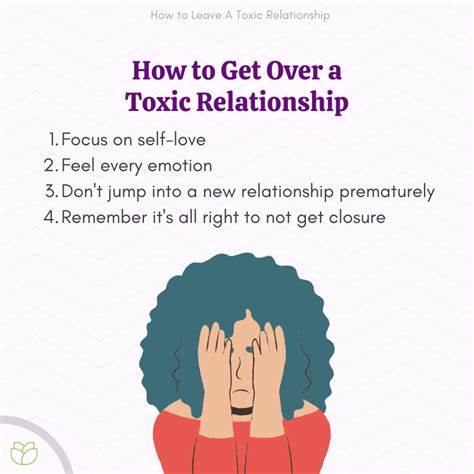El sistema operativo DOS, naciendo en la época de los procesadores 8086, se diseñó pensando en un espacio de memoria limitado a 1 MB, un umbral que pronto se convirtió en un obstáculo palpable conforme la tecnología de hardware evolucionó rápidamente. Aunque los procesadores 80286 y 80386 trajeron consigo soporte para acceder a mapas de memoria mucho más grandes, la arquitectura original de DOS no se adaptaba de manera nativa para manejar ese potencial. Superar esta barrera del terabyte fue una tarea llena de ingenio técnico y estrategias poco convencionales, muchas de las cuales todavía fascinan a los entusiastas de la informática y desarrolladores de bajo nivel. En este texto, nos sumergimos en el mundo de la memoria extendida en DOS, explorando conceptos como el modo irreal, la instrucción no documentada LOADALL y los extensores DOS, piezas clave para entender cómo el software antiguo logró sacar provecho de las arquitecturas de procesador modernas de su tiempo. El modo irreal o "unreal mode" es una de las joyas ocultas del procesador Intel 80286 y el 80386.
Se trata de un estado especial en el que el CPU opera como si estuviera en modo real, es decir, con la simplicidad y compatibilidad con código previamente existente, pero con un beneficio crucial: los registros de segmento pueden contener descriptores con límites extendidos que permiten acceder a direcciones de memoria arriba del 1 MB. Este modo no fue parte de la documentación oficial y su descubrimiento fue bastante empírico, pero resultó ser de gran utilidad para los desarrolladores que buscaban romper las limitaciones impuestas por el modo real tradicional. Para comprender el modo irreal, es vital tener presente la gestión de memoria segmentada que los procesadores x86 manejan. Cada acceso a memoria en modo real o protegido involucra referencias por segmento:un desplazamiento cuya dirección completa se calcula a partir de ciertas estructuras llamadas descriptores, almacenadas en tablas específicas como la Tabla Global de Descriptores (GDT) o la Tabla Local de Descriptores (LDT). En modo protegido, el procesador revisa estos descriptores para validar límites, permisos y calcular las direcciones lineales o físicas.
En modo real, para mantener compatibilidad con el 8086, el procesador utiliza valores fijos que imitan un límite de 64 KB por segmento, esencialmente simulando un entorno simple y restringido. El truco del modo irreal consiste en poner al procesador en modo protegido brevemente para cargar en caché la información de segmento con límites extendidos —por ejemplo, estableciendo que un segmento abarque muchos megabytes— y luego regresar a modo real sin limpiar esos registros cacheados. Así, al permanecer en modo real el procesador continúa usando esos descriptores con límites amplios, permitiendo por tanto que el software acceda a memoria más allá del clásico megabyte. Este método evita completamente la necesidad de ejecutar código en modo protegido, lo que en la época era un procedimiento costoso y complejo. Otra pieza esencial en este rompecabezas es la instrucción LOADALL, propia y oculta de procesadores 80286 y 80386, que permitía cargar y modificar todos los registros del CPU, incluyendo la caché interna de descriptores, desde un bloque de memoria específico.
Aunque no era una instrucción documentada oficialmente por Intel y es poco conocida en el gran público, fue utilizada particularmente por controladores como HIMEM.SYS, fundamentales para la administración de memoria extendida en DOS. La instrucción permitía una manipulación precisa y eficiente del estado del procesador, lo que hacía posible configurar los registros de segmento y sus límites para crear entornos excepcionalmente flexibles y rápidos para las aplicaciones DOS. A pesar de su potencia, LOADALL no era una solución generalizada ni fácil de implementar. La dificultad para utilizar esta instrucción y la falta de soporte en emuladores modernos como DOSBox limitaron su empleo.
Sin embargo, su impacto fue tangible en la era de los sistemas DOS modernos, permitiendo optimizar la transferencia de bloques de memoria entre el espacio convencional y extendido, crucial para programas que necesitaban manejar grandes cantidades de datos y recursos. Con el salto del 80286 al 80386, Intel introdujo el modo virtual 8086 (VM86), que permitió ejecutar aplicaciones de modo real en una forma privilegiada dentro de modo protegido, generando una capa de compatibilidad para sistemas multitarea y extendidas capacidades de memoria. Junto con esta novedad, el 80386 también introdujo la posibilidad de volver del modo protegido al modo real, algo que el 80286 no ofrecía. Esta característica permitió implementar técnicas que combinaban lo mejor de ambos mundos, incluyendo la forma indirecta de entrar en modo irreal. La técnica consistía en entrar al modo protegido, configurar los registros de segmento con descriptores que abarcaran toda la memoria disponible —por ejemplo, hasta 4 GB en sistemas de 32 bits— y posteriormente volver a modo real sin resetear o actualizar la caché de segmentos.
Así, el sistema permanecía en modo real pero con registros de segmento configurados con límites extendidos, lo que hacía posible acceder a memoria extendida mientras se mantenía la compatibilidad con el software escrito únicamente para modo real. En las etapas posteriores de la evolución de DOS, surgieron los denominados extensores DOS. Estos programas o librerías funcionaban como capas intermedias que permitían que las aplicaciones aprovecharan el modo protegido para ejecutar código y acceder a grandes cantidades de memoria sin estar limitados por el espacio convencional. Los extensores no solo facilitaban el entendimiento sencillo para el desarrollador, sino que también ocultaban la complejidad de manejar frecuentes cambios entre los modos real y protegido para acceder a interrupciones del sistema, drivers y servicios BIOS. Quizás el extensor más famoso es DOS/4GW, muy popular en la industria de videojuegos durante los años 90, utilizado en títulos icónicos como DOOM.
Este extensor permitía ejecutar programas escritos para modos protegidos en entornos DOS, extendiendo el límite natural de memoria y habilitando funcionalidades que antes eran impensables en máquinas basadas en DOS. Sin embargo, era habitual ver mensajes al inicio del juego que indicaban la presencia de estos entornos, confirmando la dependencia sobre esta capa para aprovechar las bondades de la memoria extendida. Para manejar mejor la coexistencia y compatibilidad con otros sistemas que también hacían uso del modo protegido, Microsoft y la comunidad establecieron un estándar llamado Interfaz de Modo Protegido de DOS (DPMI), que se convirtió en la API de referencia para los extensores. Gracias a DPMI, y sobre todo su implementación en Windows y otros entornos, los programas podían delegar la gestión del modo protegido y servicios asociados, permitiendo que múltiples aplicaciones y sistemas pudieran coexistir y compartir recursos de manera más estable y eficiente. A nivel técnico y programático, construir aplicaciones para superar la barrera del 1 MB en DOS implicaba establecer descriptores adecuados en la GDT, manipular registros de control como CR0 para cambiar los modos del procesador, configurar la memoria y realizar saltos específicos de segmento y código.
Tales acciones requerían un conocimiento profundo en ensamblador, arquitectura x86 y en las sutilezas del manejo de memoria segmentada. Incluso, la transición entre modos real, protegido e irreal requería maniobras precisas que, de no ser realizadas con exactitud, terminaban en errores de protección o fallos de sistema. A día de hoy, estudiar estas técnicas es no solo un ejercicio de nostalgia sino un punto de partida para entender principios fundamentales en la evolución del hardware y software. Las restricciones con las que lidiaban los primeros sistemas influyeron en el desarrollo de técnicas que aún se usan en variantes modernas, como la administración de memoria segmentada, las transiciones de estado en procesadores y la abstracción para la compatibilidad retroactiva. En conclusión, la superación de la barrera de 1 MB en DOS fue el resultado de numerosas innovaciones, algunas documentadas y otras mantenidas en secreto o descubiertas accidentalmente por la comunidad.
El modo irreal, la instrucción LOADALL y la emergencia de extensores DOS constituyen hitos que demostraron la capacidad humana de adaptar tecnologías a nuevas necesidades, incluso cuando el hardware y los sistemas operativos parecían estar limitados por su propia arquitectura. Estas técnicas aportaron mucho más que memoria adicional: marcaron un paso crucial hacia la informática moderna, donde la flexibilidad y el soporte a la herencia del software son pilares esenciales. Para los aficionados a la programación de bajo nivel, la creación de sistemas operativos o quienes disfrutan de la historia de la computación, explorar cómo DOS logró romper esa barrera y seguir siendo relevante hasta hoy es fascinante. Por último, conocer estas técnicas abre puertas para entender mejor las bases que soportan los sistemas modernos y apreciar el ingenio detrás de los sistemas que pavimentaron el camino hacia la computación contemporánea.