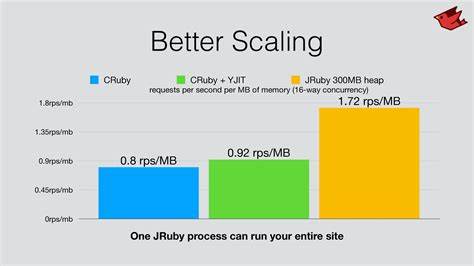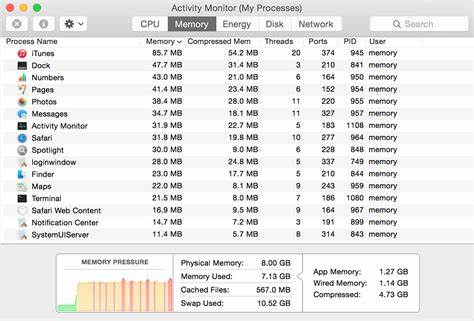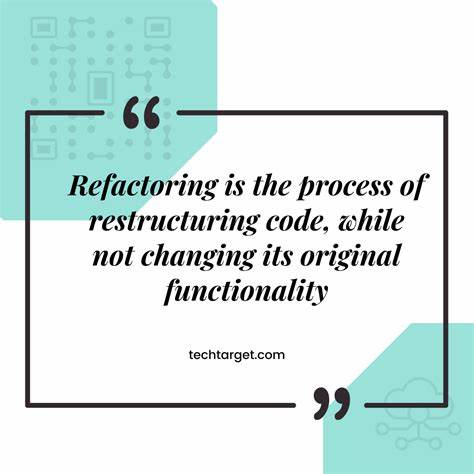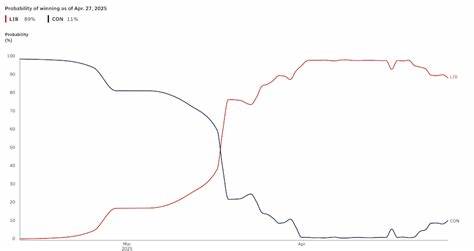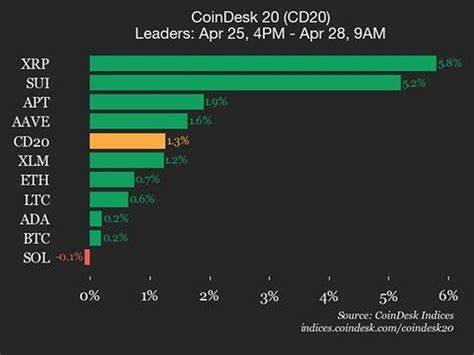La Universidad de Columbia, una de las instituciones educativas más prestigiosas y antiguas de Estados Unidos, se encuentra atrapada en una tormenta política que amenaza su integridad y libertad académica. Este conflicto surge en gran parte como consecuencia de las presiones ejercidas por la administración Trump, que ha convertido a las universidades estadounidenses en un campo de batalla ideológico, con Columbia en el centro del huracán. Las disputas internas, las restricciones a la protesta estudiantil y la severa intervención gubernamental evidencian un severo debilitamiento de los principios que históricamente han guiado a esta universidad. Desde antes de la reelección de Donald Trump, ya se percibían señales de un enfrentamiento inminente entre la administración y las instituciones educativas elitistas, entre ellas Columbia. La acusación, impulsada por congresistas republicanos, de que en estos centros existía un supuesto antisemitismo rampante vinculado a manifestaciones estudiantiles en protesta por la guerra en Gaza, sentó las bases para una ofensiva sistemática contra las universidades que no se alinearan con las demandas de Washington.
La amenaza de retirar cuantiosas subvenciones federales, incluyendo fondos esenciales para investigación médica, y de revisar el estatus impositivo de estas instituciones fue una clara señal de que la administración buscaba moldear la educación superior según sus intereses políticos. Uno de los voceros más beligerantes fue JD Vance, entonces vicepresidente electo, quien calificó la universidad como un “territorio liberal” que debía ser atacado agresivamente para cambiar su orientación ideológica. No menos influyente fue la recomendación explícita de Max Eden del American Enterprise Institute, quien instó a "destruir Columbia University" para enviar un mensaje claro al resto de las universidades del país. Este nivel de hostilidad puso a Columbia en una situación crítica, donde la independencia académica y la libertad de expresión estaban en juego. Pese a esta situación, cuando en marzo se concretó la amenaza de retirar 400 millones de dólares en fondos federales si la universidad no accedía a demandas específicas —como la supervisión estricta de departamentos académicos considerados problemáticos— Columbia no optó por la confrontación sino que aceptó concesiones.
La administración universitaria justificó estas medidas como necesarias y afirmó que muchas de ellas ya estaban contempladas para implementarse, principalmente en aspectos relacionados con la seguridad del campus y el control de las protestas estudiantiles. Sin embargo, estas acciones de cesión provocaron una crisis interna profunda. La renuncia abrupta de la entonces presidenta interina Katrina Armstrong, tras la filtración de comentarios privados que expresaban una opinión diferente, evidenció el clima de controversia y desconfianza que se había instalado. La comunidad universitaria quedó fragmentada entre quienes veían en estas medidas una capitulación a las presiones políticas y otros que sospechaban de una colusión entre autoridades universitarias, ciertos grupos dentro de la facultad y la junta directiva con intereses alineados a la administración de Trump y sectores proisraelíes. Esta fractura se acentuó aún más al compararse la postura de Columbia con la de otras universidades de la Ivy League, como Harvard y Princeton, que, en medio de signos similares de presión, optaron por defender su autonomía incluso mediante demandas judiciales.
En contraste, la imagen de Columbia quedó como la de una institución comprometida a negociar y ceder frente a demandas externas, algo que generó críticas internas por parte de profesores y estudiantes que se sintieron traicionados. Uno de los puntos de mayor tensión fue la interpretación errónea que se hizo en ciertas instancias sobre las protestas estudiantiles en relación con incidentes de antisemitismo. Un sector importante de estudiantes y académicos judíos, activos en las manifestaciones contra la guerra en Gaza, han señalado con vehemencia que la mayoría de sus demandas correspondían a críticas legítimas a las políticas israelíes, no a actos de odio contra la comunidad judía. Esta distinción fue muchas veces ignorada o tergiversada en los discursos oficiales y mediáticos, en especial por la administración Trump, lo que incrementó la polarización en el campus. El arresto y la detención de estudiantes palestinos prominentes, como Mahmoud Khalil y Mohsen Mahdawi, principales activistas en las protestas, castigados por supuestas “acciones intimidatorias” contra estudiantes proisraelíes, generó un rechazo generalizado dentro de la universidad.
Matices y contextos de estas manifestaciones fueron ignorados, y paradójicamente, estos estudiantes habían sido reconocidos por la misma universidad como promotores del diálogo entre diferentes posiciones políticas. El conflicto también ha repercutido en la trayectoria académica y en la experiencia cotidiana de profesores y estudiantes. El ambiente se ha tornado de paranoia y autocensura, donde muchos evitan abordar temas relacionados con la política o con el Medio Oriente por el temor a represalias, denuncias o incluso amenazas personales. El temor a ser vigilados por grupos externos o ser blanco de campañas de desprestigio ha impactado negativamente en la calidad educativa y en la libertad con la que se puede enseñar y debatir. Toda esta tensión se desarrolla en un contexto histórico donde Columbia ha sido un epicentro de debates sobre el Medio Oriente durante décadas, con figuras académicas como Edward Said y Rashid Khalidi impulsando perspectivas palestinas en la agenda internacional, lo que ha generado incomodidad entre algunos benefactores y sectores conservadores de la universidad.
Estos últimos han buscado limitar la influencia de tales voces, temerosos de que la institución se perciba como un centro de activismo más que de enseñanza neutral. Además, los enfrentamientos visibles en el campus, incluyendo actos de vandalismo, protestas prolongadas, suspensiones y expulsiones de estudiantes, sumado al incremento de la seguridad y la presencia policial, han creado un ambiente de excepcional tensión. La dinámica degeneró en una lucha de poder donde tanto la administración universitaria como distintos colectivos estudiantiles y facciones políticas han intentado imponer sus visiones a costa del bienestar comunitario. En medio de este drama, la universidad ha tenido que lidiar no solo con las demandas del gobierno federal sino también con sus propias divisiones internas y con la presión de intereses externos entre donantes, gobiernos extranjeros y actores políticos con agendas diversas. Esta situación ha debilitado la capacidad institucional para responder de manera firme y unificada, facilitando que la administración Trump siguiera ejerciendo presión para modelar la universidad conforme a su ideología.
En conclusión, la Universidad de Columbia se encuentra en una encrucijada crítica, donde la defensa de la libertad académica y el respeto a la diversidad de opiniones se enfrenta a un escenario politizado y hostil. La presión ejercida por la administración Trump y sus aliados ha desatado una fragmentación profunda en la comunidad universitaria, exponiendo la vulnerabilidad de las instituciones educativas frente a injerencias políticas. El futuro de Columbia dependerá de su capacidad para restablecer un diálogo constructivo, proteger a sus estudiantes y profesores y preservar su independencia en un contexto donde la educación superior es cada vez más un campo de disputa ideológica y cultural.