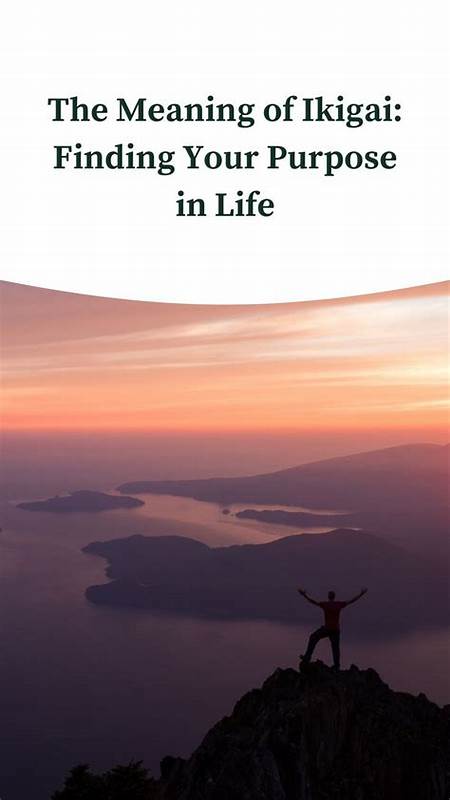Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha vivido bajo la sombra de un mito poderoso que ha moldeado no sólo la forma en que entendemos los recursos, sino también nuestras relaciones sociales, económicas y políticas. Este mito es el de la escasez, la creencia arraigada de que los recursos necesarios para la vida humana son limitados y que la competencia feroz por estos bienes es inevitable y justificada. Sin embargo, estudios recientes y análisis antropológicos cuestionan esta narrativa y plantean que la escasez es en gran parte un constructo cultural basado en fenómenos históricos temporales, cuyos impactos han sido profundos y, en ocasiones, destructivos para la sociedad humana. Para comprender el origen de esta creencia, es fundamental volver a un evento que transformó la relación del ser humano con la naturaleza: la Extinción de la Megafauna del Cuaternario. Durante este periodo, que se extendió aproximadamente desde hace 50,000 hasta 11,000 años antes de nuestra era, la desaparición abrupta de grandes animales herbívoros aportadores de calorías marcó un quiebre en la disponibilidad de recursos alimenticios.
Hasta ese momento, los primeros humanos vivían en comunidades pequeñas, mayormente igualitarias y nómadas, con acceso abundante a recursos naturales que permitían una vida basada en la cooperación y la compartiría colectiva. Este colapso de recursos llevó a un cambio masivo en el comportamiento humano. Lo que antes era una cultura de cooperación y distribución equitativa se transformó en un paradigma donde la competencia y el acaparamiento comenzaron a dominar la supervivencia. El miedo a la escasez futura y la necesidad de proteger los recursos limitados fomentaron el desarrollo de estructuras sociales más jerárquicas, basadas en la propiedad privada, la delimitación de territorios y la acumulación de bienes, creando así las bases de la agricultura, la domesticación y las sociedades complejas que conocemos ahora. El impacto de esta transformación no sólo influyó en la forma de organizarse, sino que también se convirtió en la base de todo el pensamiento económico y político que ha prevalecido desde entonces.
La idea de que la escasez es un hecho inevitable y eterno está incrustada en las teorías económicas clásicas y modernas, donde se presupone que siempre habrá más deseo que recursos, justificando así la competencia, el monopolio y la acumulación como estrategias adaptativas necesarias. Esto ha generado una visión del mundo donde el éxito se mide en términos de control y posesión de recursos, y donde la cooperación verdadera es vista como débil o ingenua. A pesar de esta creencia instaurada, es imposible ignorar las evidencias contemporáneas que revelan que humanidad, a nivel global, ha alcanzado un estado de pos-escasez en bienes esenciales. La producción mundial de calorías, agua potable y viviendas supera ampliamente las necesidades básicas de la población actual. Por ejemplo, la cantidad de alimentos producidos diariamente por persona está por encima de los requerimientos energéticos mínimos saludables.
Asimismo, existen millones de viviendas vacías en el mundo, mientras que muchas personas sufren falta de acceso a una vivienda digna. Este desbalance entre la producción y la distribución es uno de los más claros indicios de que la escasez real no es un problema de disponibilidad, sino de acceso y control. Esta paradoja, donde la abundancia coexiste con la pobreza y la inseguridad, tiene profundas causas sociales y políticas. Las estructuras de poder que dominan los recursos tienden a priorizar el acaparamiento y la producción de bienes no esenciales para mejorar su propio bienestar o estatus, en lugar de facilitar la distribución eficiente hacia quienes sufren necesidades urgentes. Este fenómeno genera un ciclo vicioso en el que la competencia y la desconfianza se profundizan, erosionando el tejido social, disminuyendo la confianza comunitaria y aumentando la polarización.
Es significativo también señalar que esta mentalidad de competencia exacerbada está provocando consecuencias demográficas alarmantes. La disminución de las tasas de natalidad en muchos países es un síntoma de la crisis social subyacente. La inseguridad, la falta de redes de apoyo social y el estrés constante generan un ambiente poco propicio para la formación y sostenimiento de familias, lo que a su vez podría desencadenar problemas de sostenibilidad a largo plazo para las sociedades humanas. Además, la crisis contemporánea de alienación y fragmentación social no puede darse por casualidad. Estudios como los de la Universidad de Harvard (Estudio de la Framingham sobre la felicidad) evidencian que las relaciones comunitarias y las interacciones sociales son pilares fundamentales del bienestar humano.
Sin embargo, estos vínculos se están debilitando, en parte debido a estructuras sociales que privilegian el individualismo y la competencia por sobre la cooperación y la empatía. La digitalización y la urbanización han potenciado este fenómeno, favoreciendo estilos de vida cada vez más aislados y menos solidarios. Otro aspecto crítico se encuentra en la relación del mito de la escasez con el desarrollo y la implementación de tecnologías avanzadas, especialmente la inteligencia artificial y la automatización. Estas herramientas tienen el potencial de liberar a la humanidad de muchas labores mecánicas, aumentando la disponibilidad y eficiencia en la producción de bienes y servicios. Sin embargo, la forma en que estas tecnologías son diseñadas y aplicadas está condicionada por los mismos paradigmas culturales que perpetúan la escasez: competencia y acaparamiento.
El problema de la alineación de la inteligencia artificial no se reduce simplemente a programar máquinas con valores humanos, sino que se enfrenta a la dificultad intrínseca de cómo la sociedad humana misma está estructurada. Como las máquinas aprenden de nuestros comportamientos y datos, si estos reflejan fundamentalmente miedo, competencia y hostilidad, inevitablemente replicarán esos patrones. Así, en lugar de resolver los retos sociales, la tecnología podría amplificarlos, si no transformamos primero nuestras estructuras sociales y culturales para fomentar la cooperación, el compartir y la confianza. Es imperativo entonces reevaluar el mito de escasez desde una perspectiva holística y reconocer que la verdadera crisis que enfrentamos no tiene que ver con la cantidad de recursos disponibles, sino con cómo elegimos organizarnos para usarlos. Esto requiere un cambio paradigmático no solo en economía y política, sino también en cultura, educación y relaciones interpersonales.
No podemos ignorar que los sistemas actuales de competencia perpetúan injusticias, desigualdades y la degradación social y ambiental. La prosperidad sostenible y el bienestar genuino solo serán alcanzables si retomamos valores olvidados de cooperación, comunidad y solidaridad, adaptándolos a las realidades tecnológicas y económicas de nuestro tiempo. En resumen, el mito de la escasez, lejos de ser una verdad inevitable, es un constructo histórico condicionado que ha condicionado el desarrollo humano y sus estructuras sociales. La humanidad dispone hoy de recursos más que suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, pero sigue atrapada en un ciclo de competencia y acaparamiento que amenaza con desgarrar el tejido social y frenar el progreso colectivo. La respuesta para avanzar reside en apostar por modelos de organización basados en la cooperación y el compartir, en la creación de sistemas que prioricen el bienestar común por encima del beneficio individual a corto plazo, y en la transformación profunda de las narrativas culturales que nos definen.
Solo así será posible construir una sociedad más justa, resiliente y humana, capaz de enfrentar los desafíos del futuro con esperanza y responsabilidad.