En los últimos años, Peter Turchin se ha posicionado como una figura singular en el ámbito de las ciencias sociales, proponiendo una aproximación cuantitativa para anticipar periodos de crisis política, violencia civil y colapso de civilizaciones. Su discurso, basado en la disciplina que él mismo ayudó a crear, la cliometría o cliodinámica, ha capturado la atención tanto de académicos como del público general al predecir escenarios de desintegración social y enfrentamientos internos que parecen reverberar con la actualidad. Sin embargo, a pesar del impacto y la notoriedad de sus afirmaciones, es imprescindible desentrañar las limitaciones de su modelo y cuestionar algunas de sus premisas más centrales para comprender la complejidad de la realidad política. La propuesta más relevante y original de Turchin radica en su concepto de “sobreproducción de élites”. Según su tesis, existe un exceso de individuos aspirando a posiciones de poder en una sociedad con recursos y cargos limitados, lo que genera tensiones internas, rivalidades y, eventualmente, crisis sociales profundas.
Esta idea se sostiene en un marco cuantitativo, que busca rastrear patrones históricos universales a partir de datos y ecuaciones matemáticas. No obstante, esta definición resulta difusa, sobre todo cuando se intenta precisar quién es realmente un “élite” en el contexto moderno. Inicialmente, el autor considera a la élite como el 10 % más rico de un país, pero más adelante amplía el concepto para incluir a quienes detentan diversos tipos de poder: económico, político, militar, burocrático e ideológico. Esto incorpora a personajes tan dispares como multimillonarios, políticos, militares, periodistas, académicos e incluso creadores de contenido digital, creando una categoría demasiado amplia que dificulta un análisis detallado. Un punto que llama la atención es que la noción de “sobreproducción” de élites se asienta en una analogía con un juego de sillas musicales.
Este simulacro plantea que la cantidad de aspirantes a cargos aumenta mientras el número de posiciones permanece constante, generando una competencia feroz. Sin embargo, esta comparación no se sostiene con precisión, debido a la diversidad y flexibilidad existentes en muchos de estos cargos. Por ejemplo, el número de puestos en el Congreso o la Corte Suprema es fijo, pero en ámbitos como el empresarial o político local, las oportunidades suelen variar y crecer proporcionalmente con la demanda o las condiciones económicas. Los ejemplos históricos utilizados para sustentar la teoría, tales como la crisis que precedió a la Primavera Árabe en Egipto, muestran hasta cierto punto cómo el aumento de graduados universitarios sin oportunidades claras de empleo puede fomentar tensión social y protestas. Sin embargo, esta relación causal no es lineal ni suficiente para entender todas las dinámicas en juego.
En este episodio, las movilizaciones masivas incluyeron también a sectores populares e ideologías religiosas que no necesariamente encajan con la clasificación de “élites frustradas”, revelando la complejidad multicausal de los estallidos sociales. La explicación a conflictos también resulta problemática en la medida en que la agencia popular se minimiza frente al protagonismo exclusivo concedido a los “contraélites”, que serían quienes capitalizan el descontento para impulsar cambios o rebeliones. Por ejemplo, al reducir la guerra civil estadounidense a disputas intraelitistas, Turchin omite la enorme y decisiva influencia de las masas trabajadoras y campesinas del Norte, que rechazaban la expansión de la esclavitud por motivos no únicamente económicos sino también ideológicos, culturales y políticos. Esta perspectiva exclusiva dificulta la comprensión profunda de fenómenos sociales que involucran múltiples actores y causas. En cuanto a sus ejemplos contemporáneos, la caracterización de figuras como Fidel Castro o Tucker Carlson como “contraélites” o “élites frustradas” parece incongruente.
Castro, hijo de un terrateniente adinerado y profesional exitoso, no encaja en la categoría de persona privada de oportunidades, sino que tomó la senda revolucionaria desde un lugar de relativa comodidad y posición. Por otro lado, Carlson, proveniente de una familia adinerada y con una carrera exitosa en medios, tampoco se ajusta a la figura de un elitista insatisfecho, aunque sí actúe en contradicción con ciertos sectores establecidos. Estos ejemplos revelan un problema fundamental en la metodología de Turchin: la dependencia excesiva de grandes categorías explicativas y modelos matemáticos que tienden a homogeneizar fenómenos sociales diversos y complejos. Al intentar convertir la historia en una ciencia exacta mediante el procesamiento de datos en bases como CrisisDB, sus conclusiones frecuentemente se transforman en pronósticos apocalípticos sin precisar las particularidades geográficas, culturales, intelectuales y sociales que afectan el devenir histórico. La ambición de dotar a la cliodinámica de una capacidad predictiva para informar políticas públicas y evitar crisis es, en principio, loable.
Sin embargo, experiencias previas con modelos matemáticos en epidemiología o conflictos militares han mostrado que la infalibilidad absoluta es inalcanzable, y que la confianza ciega en algoritmos puede conducir a decisiones erróneas y autoritarias. El caso de los modelos nefastos sobre la gripe porcina o el Covid-19 ejemplifica cómo predicciones exageradas pueden desencadenar reacciones políticas que terminan afectando libertades y derechos. En el plano económico, Turchin reconoce la creciente desigualdad durante las últimas décadas en Estados Unidos y el rápido aumento del número y la riqueza de multimillonarios. Sin embargo, su examen del fin de la “gran compresión” - el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en que las disparidades se redujeron ostensiblemente - carece de profundidad al no integrar los debates políticos y económicos heterodoxos que ilustran las causas específicas del declive del modelo keynesiano y la expansión del neoliberalismo. El agotamiento de la hegemonía industrial estadounidense tras la guerra y la competencia global crecieron en las décadas siguientes, junto con el estancamiento económico y la crisis de sobreproducción.
La respuesta de las élites dominantes consistió en una ofensiva ideológica y política encabezada por figuras como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, quienes desmantelaron regulaciones, redujeron impuestos a los más ricos y debilitaron a los sindicatos, profundizando la fragmentación y polarización de la estructura social. En este contexto emergió lo que algunos denominan la “clase profesional-gerencial”, conformada por trabajadores especializados que, pese a poseer ciertos poderes burocráticos o ideológicos, experimentan cada vez mayor precarización laboral y económica. Este estrato representa un grupo ambivalente: con reconocimiento cultural y educativo, pero sin control sobre los medios de producción, y atrapado en una dinámica descendente respecto a niveles previos de autonomía y estabilidad. Su alineación política, generalmente moderada y proclive a alinearse con los sectores dominantes, contribuye a la legitimación de sistemas de vigilancia y control estatal que incrementan la represión y la censura en nombre de la seguridad y el orden. Aquí se detecta otra debilidad importante en la obra de Turchin: la ausencia de una teoría del Estado sólida que explique cómo el poder estatal, especialmente en situaciones de creciente desigualdad y tensión, no solo condensa el poder de la élite sino que reproduce formas nuevas y complejas de control social.
En lugar de esperarse una ruptura revolucionaria, muchas sociedades avanzan hacia sistemas autoritarios sutiles o “totalitarios” modernos, sustentados en la cooperación entre estructuras gubernamentales y corporativas. La aceptación creciente, incluso por parte de amplias capas sociales, de medidas coercitivas como la vigilancia masiva, la censura en internet y la restricción de derechos fundamentales, suele explicarse por campañas eficaces de propaganda que enfatizan amenazas internas y externas, legitimando la ampliación del aparato represivo bajo la narrativa de protección ciudadana. Esto sugiere que el verdadero peligro no estaría en la insurrección de élites frustradas, sino en la consolidación y concentración extrema del poder en manos de pocos, que aprovechan la inseguridad generalizada para reforzar sus posiciones. A medida que las tensiones estructurales descritas por Turchin persisten, la respuesta estatal no parece ser una democratización o distribución justa del poder, sino una intensificación del control social con complicidad de segmentos que se autoidentifican como élites culturales pero que, en realidad, sufren precarización económica y social. La “miedo a caer”, enunciada por la socióloga Barbara Ehrenreich para estos grupos, alimenta una política reaccionaria que prioriza el orden y la estabilidad por sobre las demandas populares de justicia y equidad.
En conclusión, aunque las contribuciones de Peter Turchin en términos metodológicos y la preocupación por la desigualdad y la crisis política son valiosas, su enfoque tiene limitaciones importantes. La apuesta por modelos matemáticos generalistas y categorías difusas, junto con el descuido de elementos fundamentales como la teoría del Estado, la agencia popular y las especificidades históricas, hacen que sus pronósticos y explicaciones sean pobres para captar la compleja realidad social contemporánea. Por lo tanto, se requiere un enfoque interdisciplinario más matizado que reconozca las interacciones entre economía, política, cultura y sociabilidad, y que evite la tentación de profecías fatalistas que pueden legitimar prácticas autoritarias y dificultar la construcción de alternativas democráticas y justas para enfrentar la polarización y la desigualdad actuales.
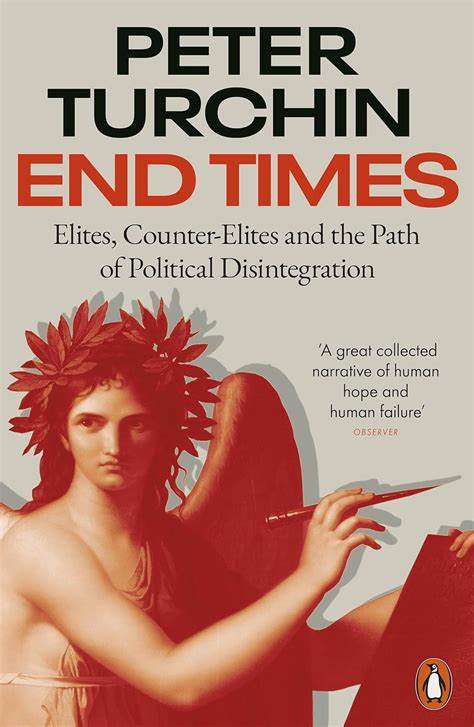


![BloombergGPT: The First Large Language Model for Finance [2023]](/images/72132D58-E636-4EF1-B9E0-137EFD5202B3)

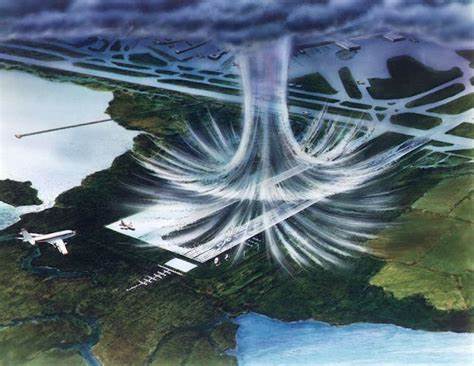


![Laid off again is tech worth it anymore? [video]](/images/61FF740F-79D2-449E-B82A-115AADDCD649)
