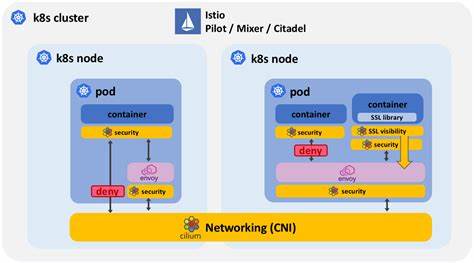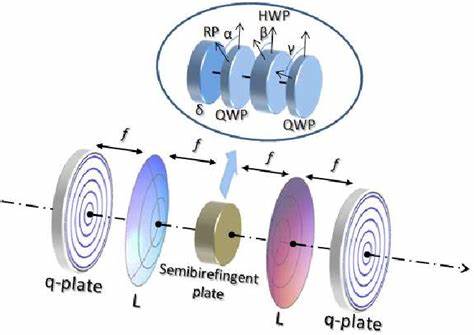El Sahara, actualmente reconocido como uno de los desiertos más áridos y extensos del planeta, esconde en sus profundidades un pasado muy diferente al que vemos hoy en día. Durante el período conocido como el African Humid Period (AHP) o Periodo Húmedo Africano, que abarcó aproximadamente entre 14,500 y 5,000 años antes del presente, esta vasta extensión se transformó en una región verde y fértil, parecida a una sabana llena de lagos permanentes y extensos sistemas fluviales. Este entorno propició la presencia humana y facilitó la difusión del pastoreo en el corazón del Sahara. Sin embargo, hasta hace poco, el estudio de la historia genética de las poblaciones que habitaron el Sahara verde ha estado limitado por la escasa preservación del ADN antiguo debido a las condiciones climáticas adversas actuales. La publicación en 2025 de un estudio llevado a cabo por un equipo internacional de investigadores, liderado por Nada Salem y Johannes Krause, ha cambiado radicalmente nuestra comprensión de la génesis y la dispersión de las poblaciones norteafricanas durante este período gracias a la obtención de ADN genómico antiguo de dos mujeres pastoriles de hace aproximadamente 7,000 años, recuperadas en el refugio rocoso de Takarkori, en el suroeste de Libia.
Estas muestras del Sahara central, obtenidas de restos femeninos del Neolítico Pastoral, revelan que estas personas pertenecían a una línea genética del norte de África previamente desconocida, que se separó de las poblaciones del África subsahariana hace tanto tiempo como los humanos modernos fuera de África. Esta línea genética ancestral se mantuvo aislada durante la mayor parte de su existencia, mostrando muy poca influencia genética de linajes sub-saharianos, lo que desafía la idea de que durante el AHP hubo un flujo genético considerable a través del Sahara verde entre el norte y el sur del continente. Más aún, estas mujeres están estrechamente relacionadas con poblaciones cazadoras-recolectoras de hace 15,000 años del Norte de África, asociadas con la cultura ibero-mauritana de la cueva Taforalt, en Marruecos, un hallazgo que sugiere una continuidad genética prolongada y una fuerte presencia de esta línea ancestral en la región. El análisis genómico realizado mostró que estas poblaciones del Sahara central presentan niveles de admixtura neandertal muy bajos, hasta diez veces menores que los agricultores levantinos, pero superiores a las poblaciones africanas subsaharianas modernas. Esto indica una compleja relación genética que posiciona a estos antiguos habitantes saharianos en un punto intermedio entre los humanos fuera de África con alto aporte neandertal y los grupos africanos sin dicha mezcla.
La presencia de un pequeño porcentaje de genética cercana al Levante apunta a eventos de mezcla muy antiguos y limitados que, sin embargo, no alteraron la predominancia de esta línea nativa y aislada. Por lo tanto, los investigadores sugieren que la introducción de la pastoralismo en el Sahara no fue el resultado de grandes migraciones humanas, sino de una difusión cultural entre poblaciones que ya habitaban la región, inherente a cambios socioeconómicos y tecnológicos sin la necesidad de desplazamientos masivos de personas. El refugio rocoso Takarkori, ubicado en las montañas Tadrart Acacus en Libia, ha sido fundamental para obtener estas evidencias. Este sitio arqueológico ha ofrecido una rica acumulación de restos humanos y materiales que ilustran la transición cultural desde grupos cazadores-recolectores a sociedades con economías pastoriles. Los restos hallados y ahora analizados datan del Neolítico Medio Pastoral, un período caracterizado por la plena adopción del pastoreo y la movilidad transhumante.
La evidencia isotópica indica que los individuos, principalmente mujeres y niños, tenían un origen local, lo que refuerza la hipótesis de continuidad cultural y genética en la zona durante miles de años. Esta persistencia genética es todavía más destacable si consideramos el entorno cambiante y los procesos climáticos que afectaron a la región a lo largo del Holoceno. La comparación con otros grupos antiguos y modernos situó a los individuos de Takarkori como genéticamente distintos de grupos africanos subsaharianos actuales, acercándolos más a poblaciones del norte de África y al Levante antiguo. Esto refleja la complejidad demográfica del continente durante la prehistoria y demuestra lo limitado del flujo genético a través del Sahara durante períodos húmedos, lo cual puede estar explicado por barreras ecológicas, sociales y culturales que restringieron el contacto genético pese a la circulación de ideas y tecnologías. La diferenciación genética observable en estas poblaciones coincide además con estudios modernos que muestran una fuerte estructura genética en toda la región africana, con patrones que reflejan antiguas divisiones poblacionales que han persistido hasta la actualidad.
Por otro lado, el estudio también abre nuevas perspectivas sobre la composición genética de la cultura ibero-mauritana representada en Taforalt. Tradicionalmente, la población de Taforalt ha sido vista como una mezcla entre ancestría levantina (Natufiense) y una componente sub-sahariana poco clara. Sin embargo, los datos del Sahara central sugieren que la parte subsahariana en realidad corresponde a esta línea ancestral norteafricana previamente desconocida, de la que Takarkori es parte. Así, la herencia genética de Taforalt se redimensiona como una combinación entre una población del Levante temprano y una rama profunda norteafricana que se mantuvo separada del África subsahariana durante largos períodos. La datación molecular del ADN mitocondrial de las muestras de Takarkori indica una antigüedad mayor a 60,000 años para esta línea genética, lo que la posiciona como una de las más antiguas fuera de África subsahariana y sugiere que la diferenciación genética entre estas poblaciones ocurrió muy temprano en la historia humana moderna.
Este descubrimiento conecta con debates actuales sobre las rutas y timings de la migración humana fuera del continente africano y añaden nuevos matices a la compleja trayectoria evolutiva del hombre moderno. Además, la tecnología utilizada en este estudio, que combina captura selectiva de ADN en una muestra con bajo contenido de ADN humano y sofisticados métodos estadísticos para analizar datos antiguos fragmentados, demuestra la potencia del campo de la paleogenómica para reconstruir historias demográficas que antes eran inaccesibles. La extracción, procesamiento y análisis cuidadoso de los restos, junto con modelos matemáticos que consideran la mezcla, la distancia genética y la presencia de linajes ancestrales, permite obtener una imagen detallada de la evolución poblacional en un área reconocida por sus condiciones bioclimáticas hostiles a la conservación genética. La investigación también repasa implicaciones arqueológicas profundas. La evidencia genética confirma que la expansión del pastoralismo no estuvo acompañada por un reemplazo masivo de poblaciones, sino más bien por la adopción de prácticas culturales entre grupos genéticamente arraigados en el Sahara central.
Esto contrasta con otras regiones, como el Magreb, donde las migraciones neolíticas desde Europa y el Levante dejaron un impacto genético más evidente. Por lo tanto, esta diversidad de procesos subraya la complejidad y heterogeneidad de la neolítica africana, marcada tanto por migraciones humanas como por intercambios culturales y adaptaciones locales. Aunque el Sahara verde facilitó la movilidad y la ocupación humana durante el AHP, el estudio sugiere que los ecosistemas fragmentados y las preferencias sociales probablemente restringieron las interacciones genéticas extensas entre regiones distantes. La separación genética sostenida entre los linajes subsaharianos y norteafricanos, a pesar del clima favorable, apunta a la importancia de factores culturales y ecológicos que condicionaron la dinámica poblacional. En conclusión, el análisis del ADN antiguo del Sahara verde representa un avance fundamental en el entendimiento de la prehistoria africana.
Revela una línea ancestral norteafricana profunda que ha permanecido aislada durante milenios y que desempeñó un papel central en la formación de las comunidades del Sahara central y del norte de África. La difusión del pastoralismo se explica por la transmisión cultural más que por migraciones masivas, destacando la importancia de estudiar conjuntamente los datos arqueológicos, genéticos y ambientales para comprender las complejidades de la evolución humana en este vasto continente. Este tipo de investigaciones no solo completa la historia genética de África, sino que arroja luz sobre los procesos que moldearon la diversidad humana global y la adaptación cultural a distintos entornos. El futuro de la arqueogenómica en el Sahara y otras regiones de África parece prometedor, con la posibilidad de secuenciar genomas completos y ampliar la muestra de individuos antiguos. Esto permitirá identificar con más precisión las conexiones entre poblaciones antiguas, estimar tiempos de mezcla y migración con mayor exactitud y comprender mejor cómo factores ecológicos y culturales influyeron en la historia humana.
Además, la colaboración con comunidades locales y el respeto por los contextos culturales se mantienen como elementos clave en la realización responsable de estos estudios.
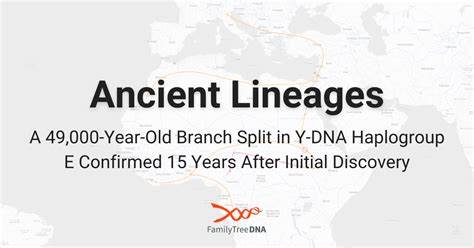


![I Coded ANOTHER Profitable App SOLO (step by step / from scratch / with AI) [video]](/images/D3775FF5-9C9F-49F5-A959-3C54F1245833)