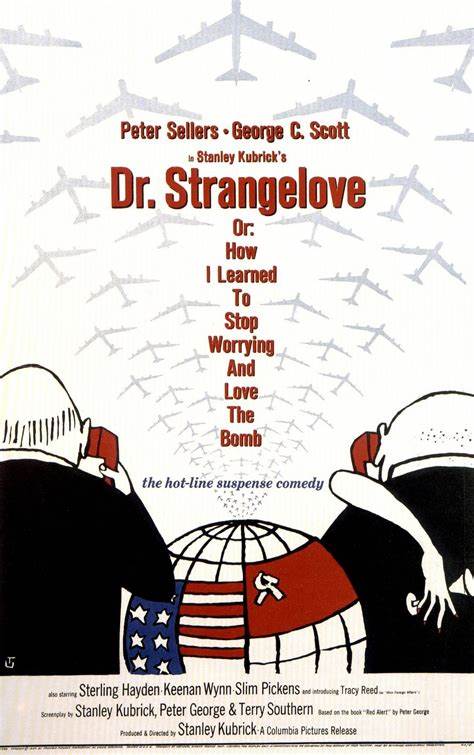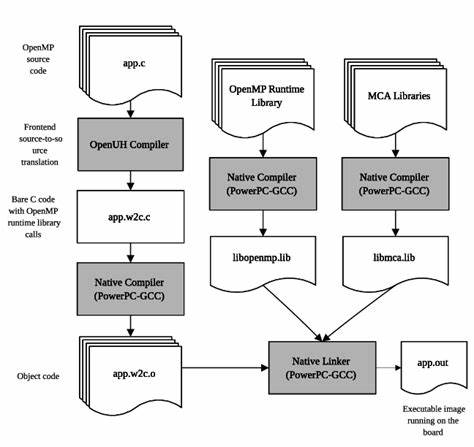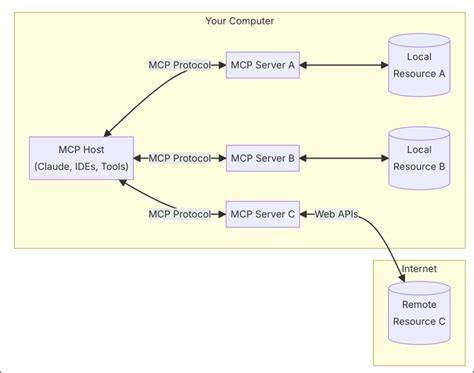Crecí en un entorno donde desde temprana edad aprendí que la educación y la inclusión iban más allá del conocimiento académico. En mi escuela primaria, nos enseñaban con métodos personalizados para entender las diversas formas en que cada niño aprendía, mientras que las ceremonias para asignar nuestro animal espiritual nos conectaban con una parte más simbólica y espiritual de la vida. Mi infancia estuvo marcada por un mensaje claro y constante: la bondad y la inclusión son valores esenciales, especialmente cuando se trata de apoyar a quienes la sociedad suele dejar de lado o marginar. Esta enseñanza fue una guía que moldeó mi carácter y relaciones durante años. Sin embargo, cuando mi familia se mudó a Texas justo antes de mi último año de primaria, la realidad social cambió y con ella mis percepciones.
En Texas, evitamos la gran ciudad de Dallas, símbolo para mis padres de una cultura superficial dominada por apariencias y etiquetas sociales rígidas. En cambio, abrazamos la extravagancia cultural y la autenticidad de Austin. Allí, asistí a una escuela unitaria universalista donde el mensaje de ser uno mismo se profundizaba diariamente y donde cuestionar las normas sociales era la norma. Se nos animaba a rechazar la presión social y a no preocuparnos por la opinión ajena. Esta enseñanza, aunque liberadora, tenía sus propias complejidades y contradicciones que no comprendí hasta años más tarde.
La autenticidad parecía ser la clave para la felicidad y el éxito personal, al menos según los ideales que me inculcaron. Recuerdo con claridad mi solicitud para la universidad, donde expresé el deseo de compartir habitación con alguien que necesitara apoyo para adaptarse, reafirmando ese compromiso con la inclusión. Sin embargo, la experiencia universitaria trajo lecciones inesperadas. La persona con la que compartía cuarto, aunque inicialmente retraída, terminó enfrentando problemas graves de salud mental y tomó decisiones que parecían estar muy lejos de la autenticidad y la vulnerabilidad con las que nos habían inspirado a vivir. Esto me hizo cuestionar la idea de que simplemente ser "uno mismo" garantiza bienestar o aceptación.
A consecuencia de la pandemia y mis responsabilidades laborales, terminé mudándome a Los Ángeles, un lugar que consideraba el epicentro de esa cultura de ser auténtico a toda costa. L.A. es conocida como una ciudad donde la expresión personal y la búsqueda de la identidad son mantras de vida, pero también donde las apariencias, la percepción social y la presentación ante los demás juegan un papel fundamental en la dinámica diaria. Vivir allí me mostró una realidad más compleja, en la cual la autenticidad no siempre es la respuesta definitiva ni la panacea que muchos pretenden que sea.
Mi convivencia con mis compañeras de departamento, nacidas y criadas en Dallas, fue un choque cultural a pequeña escala. Sus vidas, a pesar de las diferencias superficiales, tenían mucho en común conmigo, pero sus experiencias parecían estar libres de esas frustraciones menores pero persistentes que yo afrontaba, como la instalación de un servicio de internet que terminó siendo un fiasco. Mientras ellas disfrutaban de pequeñas victorias y energías positivas, yo luchaba y sentía que, quizás, había algo en mí que provocaba estas dificultades frecuentes. Esta reflexión me llevó a cuestionar un concepto que Susan Sontag describió en relación con la cultura romántica: la idea de que el sufrimiento otorga nobleza y profundidad. Durante mucho tiempo creí que las dificultades me conferían autoridad moral y autenticidad, mientras que el éxito sin lucha parecía frívolo o superficial.
Pero ese pensamiento, como comprendí, encerraba una visión distorsionada y limitante. Contemplar el "mundo exterior" con desprecio o lástima no facilita el aprendizaje ni la superación personal; al contrario, genera un aislamiento intelectual y emocional que impide crecer. En ese momento, tomé conciencia de lo que el escritor Chesterton llamaba la "barrera" social, una metáfora que explica la resistencia a cambiar las normas sin tener un entendimiento claro de sus razones. Cada interacción social, cada gesto, palabra o postura física que adoptamos comunica nuestras expectativas sobre cómo queremos ser tratados. En Los Ángeles, donde las oportunidades de nuevas relaciones y conexiones sociales son constantes, esta comunicación explícita o implícita es crucial.
La práctica de "manifestar", tan popular en la cultura de L.A., no es simplemente una moda esotérica, sino un reflejo profundo de esta dinámica social. Al manifestar un deseo o una meta, estamos enviando una señal clara de lo que esperamos obtener y, por ende, moldeamos la manera en que el mundo responde a nosotros. En una ciudad donde cambiar de ambiente, de grupo y de roles sociales es habitual, el poder de esta "puesta en escena" se vuelve una herramienta de adaptación y supervivencia.
No obstante, este escenario también tiene su lado oscuro. Una noche en West Hollywood, una experiencia traumática nos mostró cómo la vulnerabilidad y la autenticidad pueden exponer a las personas a riesgos inesperados. La historia de una joven víctima de drogas en un bar abrió una reflexión intensa sobre la fragilidad y la protección dentro de una cultura que también celebra la transparencia y la apertura emocional. Desde una perspectiva sociológica, conceptos como el de Irving Goffman sobre la "presentación de la persona" y el concepto de "información destructiva" adquieren relevancia en esta ciudad de apariencias. La vida social en L.
A. se asemeja a una actuación constante donde cada individuo elige cuidadosamente qué aspectos mostrar y cuáles ocultar, para mantener una imagen favorable y evitar que ciertos hechos personales perjudiquen su interacción social o profesional. Esta aparente contradicción entre ser auténtico y proteger la propia imagen ayuda a entender por qué, en ocasiones, las personas que más han sufrido reprimen o minimizan sus traumas en público, evitando así ser percibidos como víctimas. La ciudad fomenta un ideal de belleza, éxito y bienestar, que funciona como un gran igualador, una especie de maquillaje que todos pueden usar para convertirse en la mejor versión de sí mismos, aunque sea temporal o superficial. Finalmente, el aprendizaje más valioso es que en Los Ángeles, más allá de su fama de superficialidad y artificio, existe una oportunidad única para reinventarse y decidir qué versión de uno mismo desea mostrar al mundo.
Eligiendo conscientemente qué esperar, cómo actuar y qué compartir, cada uno puede construir su propio espacio de bienestar y pertenencia. Aceptar y amar Los Ángeles es, entonces, no solo abrazar sus luces y sombras, sino también comprender la complejidad humana que lleva consigo y la constante tensión entre nuestras vulnerabilidades internas y la imagen externa que proyectamos. En este proceso, la ciudad se convierte en un espejo donde aprendemos a equilibrar la autenticidad con la prudencia, la inclusión con la autodefensa y la honestidad con la resiliencia.