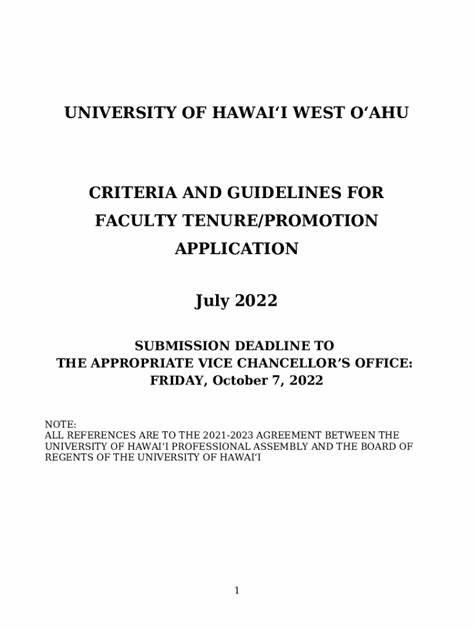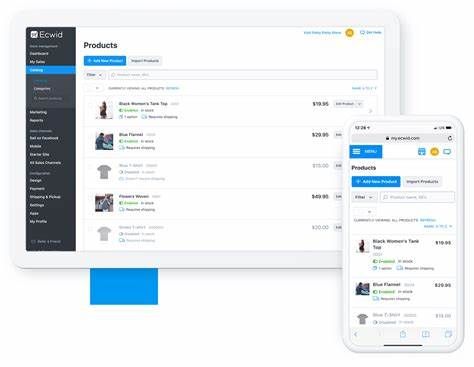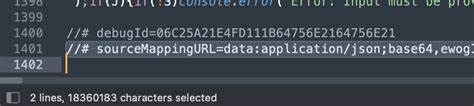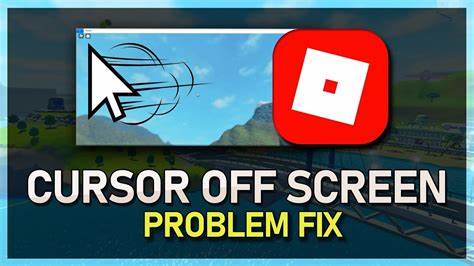La universidad, como institución que forma el futuro de la sociedad a través de la academia, siempre se ha enfrentado al desafío de establecer criterios justos y rigurosos para la promoción y la tenencia de sus profesores. Tradicionalmente, estos procesos han sido algo nebulosos, sujetos más a opiniones, reputaciones y, en no pocas ocasiones, a simples “vibras” que a una evaluación objetiva y clara. Sin embargo, nuestra universidad acaba de presentar un conjunto de criterios renovados para la obtención de la tenencia que, aunque descritos con un toque humorístico, reflejan una realidad más compleja y desafiante para quienes desean consolidar su carrera académica. Desde tiempos inmemoriales, el otorgamiento de la tenencia dependía de elementos más bien informales: la cantidad de publicaciones, las opiniones implícitas dentro de la comunidad académica, e incluso anécdotas que circulaban entre pasillos y oficinas. Es justamente este escenario, donde lo subjetivo predominaba, el que motivó la creación de un reglamento que busca homogeneizar y elevar los estándares para la permanencia de los docentes universitarios.
La ironía con la que se han presentado estas nuevas reglas no hace sino evidenciar lo complicado que es para las instituciones conjugar expectativas altas con los recursos y el apoyo que se ofrece a profesores en formación. En el ámbito de la investigación, uno de los pilares fundamentales para la adquisición de la tenencia, los requisitos ahora solicitan una producción académica que va más allá de lo tradicional. No basta con publicar un par de artículos en revistas especializadas: se estipula la necesidad de nueve estudios en publicaciones que cobran elevadas tarifas por su acceso, lo cual implica también una presión económica indirecta sobre los académicos y sus instituciones para lograr visibilidad y reconocimiento. Además, la demanda por la publicación de una monografía que reciba reconocimientos mediáticos o académicos pone el foco en la calidad y el impacto de las obras, buscando trascender la mera cantidad. No obstante, el documento satírico promulgado por la universidad no solo señala la producción cuantitativa y cualitativa, sino que incluye una serie de retos casi absurdos que subrayan lo irreal del nivel de exigencia.
Desde el descubrimiento de elementos científicos ficticios, hasta la imposición de una agenda de investigación que genere titulares exagerados, el contraste entre lo esperado y lo real es palpable. Esto refleja la dificultad creciente para los investigadores, quienes deben navegar entre la presión por resultados concretos y la crisis de credibilidad que enfrentan muchas revistas y evaluadores. La docencia, otro aspecto crucial dentro del análisis de tenencia, tampoco escapa a este doble filo entre lo formal y lo surreal. El reconocimiento docente se convierte en una tarea que puede llegar a ser subjetivamente dolorosa, como lo ejemplifica la exigencia de sufrir emocionalmente por una evaluación negativa a pesar del reconocimiento positivo mayoritario. La obtención de premios de docencia es necesaria, incluso si provienen de otras universidades, lo que añade una capa extra de complejidad y competitividad internacional que puede parecer injusta y poco realista.
Pero más allá de obtener logros tangibles, se pone especial énfasis en la capacidad de conectar con los estudiantes a través de elementos culturales peculiarmente nostálgicos o específicos, como fomentar el aprecio por programas televisivos y canciones de una época pasada. Tales demandas parecen ilustrar la desconexión entre los criterios oficiales y la realidad dinámica del alumnado actual, quien vive y aprende en un mundo digitalizado y globalizado, alejado de determinados referentes culturales de generaciones anteriores. En cuanto a los servicios proporcionados por los docentes a la universidad, se hace patente la paradoja de ser fundamentales para el funcionamiento institucional y, sin embargo, tener un reconocimiento casi simbólico al momento de evaluar para la tenencia. Las tareas comunitarias y administrativas se enumeran con un tono irónico que pone en evidencia la falta de valoración real pese a su impacto tangible: desde la participación en comités que parecen no tener resultado hasta labores que suenan más a desafíos personales que a responsabilidades profesionales claras. Este enfoque también irrumpe en actividades extraacadémicas, como disfrazarse del mascota de la universidad o encargarse de funciones poco convencionales, lo que demuestra que el compromiso con la comunidad universitaria va mucho más allá de lo que se mide en publicaciones o reconocimientos formales.
No obstante, pese a la importancia de estas contribuciones, éstas pasan desapercibidas o son minimizadas durante las evaluaciones finales. La publicación humorística que detalla estos nuevos criterios revela, a través de la sátira, críticas fundamentadas sobre las prácticas académicas y administrativas de la universidad. La excesiva burocracia, las demandas crecientes de producción mediática, la subjetividad en la toma de decisiones y una desconexión evidente con la realidad cotidiana de los docentes quedan al descubierto. Más que proponer un cambio inmediato, invita a la reflexión y al debate sobre cómo deben ser diseñadas las políticas académicas para que sean justas, claras, alcanzables y respetuosas del equilibrio entre vida profesional y personal. En términos prácticos, para un profesor joven o recién incorporado, enfrentarse a estas nuevas normativas implica planear con mucha anticipación su trayectoria: buscando la financiación necesaria para publicar en revistas con acceso restringido, desarrollando proyectos de investigación que cumplan no solo con criterios científicos sino también con criterios mediáticos o culturales, y manteniendo una actividad docente y de servicio que generalmente no se recompensa de manera proporcional al esfuerzo invertido.
Si bien la sátira integra elementos irreales —como descubrir bajo el mar montañas o demostrar teorías históricas insólitas—, estos puntos representan una llamada de atención respecto a la carga y las expectativas impuestas a los académicos en un contexto cada vez más competitivo y menos sostenible. El equilibrio entre exigencia y apoyo, reconocimiento y presión, calidad y cantidad, es un dilema constante en todo el mundo académico y será un reto importante para nuestra universidad resolver en los años venideros. Este debate también se extiende a la manera en que las instituciones gestionan la diversidad y la inclusión en sus evaluaciones. Los criterios para la tenencia deben considerar las distintas realidades de los académicos: su contexto disciplinar, sus circunstancias personales, y las distintas formas de contribución que pueden aportar a la comunidad universitaria. Insistir en medidas uniformes y elevadas puede llevar a la exclusión y al desgaste profesional, lo que dañaría no solo a los individuos, sino también a la calidad académica y social del centro.