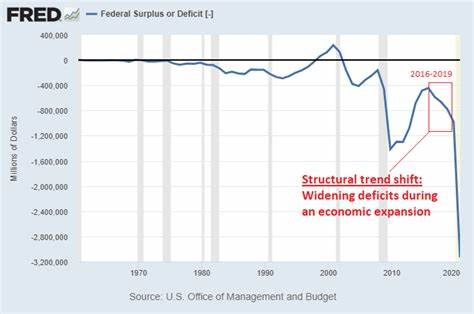En los últimos años, la relación entre ciencia y política ha experimentado un giro significativo en muchos países, destacándose con particular fuerza en Estados Unidos durante la administración Trump. Este fenómeno, conocido como la institucionalización de la ciencia politizada, plantea un desafío crucial para la integridad científica y el desarrollo de políticas públicas fundamentadas en evidencia robusta. La ciencia siempre ha tenido un papel fundamental en la formulación de políticas públicas, desde la salud hasta el cambio climático, pasando por el desarrollo tecnológico y la gestión ambiental. Tradicionalmente, las agencias científicas del gobierno han funcionado bajo principios de meritocracia y autonomía, en los que los expertos toman decisiones basadas en sus conocimientos y análisis objetivos. Sin embargo, la irrupción de intereses políticos que buscan controlar y dirigir la investigación científica amenaza con socavar este balance.
Uno de los casos emblemáticos de esta tendencia ha sido el denominado “Schedule F” (renombrado posteriormente como Schedule Policy/Career) promulgado durante la administración estadounidense reciente. Esta iniciativa pretendía reclasificar a miles de empleados públicos científicos y técnicos, tradicionalmente protegidos por normas de mérito y estabilidad laboral, convirtiéndolos en funcionarios de confianza política con mayores riesgos de despido por razones ideológicas. Esta medida implicaba un cambio radical en la estructura del servicio público, ampliando la influencia política sobre las decisiones científicas y la asignación de recursos. Los efectos de este proceso no se hacen esperar. Cuando la investigación y la gestión científica quedan sujetas a intereses partidistas o políticas ideológicas, la calidad y el impacto de los resultados se ven seriamente comprometidos.
En agencias como el Instituto Nacional de Salud (NIH) y la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), la imposición de criterios políticos en la evaluación de subvenciones ha generado cancelaciones abruptas de proyectos y retrasos administrativos. La consecuencia no solo es la pérdida de avance científico, sino también el desánimo y la salida de profesionales altamente capacitados que perciben un ambiente laboral hostil y carente de objetiva valoración. La ciencia politicizada genera un efecto en cadena: la confianza pública en las instituciones científicas disminuye, el desarrollo tecnológico se estanca, y la capacidad para afrontar problemas complejos como pandemias, cambio climático o seguridad alimentaria se ve debilitada. Además, la imposición de agendas políticas sobre la investigación puede obstruir la innovación y limitar la diversidad de perspectivas que tradicionalmente alimentan el progreso científico. Es importante destacar que la amenaza de la politización no se limita únicamente al ámbito de la investigación básica o la financiación directa.
También afecta el uso aplicado de la ciencia en organismos reguladores encargados de la salud pública, la seguridad alimentaria, y la protección ambiental. La dependencia creciente de información científica objetiva para diseñar regulaciones efectivas se ve puesta en entredicho cuando los científicos enfrentan presiones para ajustar datos o recomendaciones conforme a lineamientos políticos. La historia ha demostrado que la autonomía científica es un pilar indispensable para avanzar en el conocimiento y en políticas basadas en evidencia. La visión propuesta por Vannevar Bush en su influyente informe de 1945 estableció la importancia de proteger la ciencia de interferencias políticas directas para garantizar el progreso sostenido. Este modelo ha sido uno de los factores clave detrás del éxito de la investigación patrocinada por el Estado en Estados Unidos y otros países, logrando descubrimientos y desarrollos que han impulsado mejoras en la salud, la tecnología y la calidad de vida global.
Sin embargo, el nuevo paradigma promovido por políticas como Schedule F representa un desplazamiento de este modelo hacia una estructura donde la lealtad política puede ser valorada por encima de la competencia científica. En este contexto, el concepto de “profesionalismo científico” se ve erosionado, ya que los investigadores y gestores públicos se encuentran en la disyuntiva entre mantener sus principios éticos y conservar sus empleos. Los impactos potenciales pueden ser devastadores a largo plazo. La movilidad de talento científico hacia sectores privados o académicos internacionales, motivada por la búsqueda de ambientes más estables y libres de interferencias políticas, resulta en una fuga de cerebros que merma las capacidades nacionales. A su vez, la calidad de las políticas públicas sufre una merma, pues se sacrifican los conocimientos técnicos y la rigurosidad en favor de intereses partidistas puntuales.
Además, el ambiente de incertidumbre y temor que genera el control político excesivo sobre la ciencia afecta la transparencia y la rendición de cuentas. Los científicos que temen represalias pueden optar por ocultar información crítica o minimizar problemas que conflictúan con la agenda oficial, lo que limita la vigilancia pública y la supervisión legislativa. De este modo, también se incentiva la ineficiencia, el desperdicio de recursos, y la pérdida de legitimidad institucional. La discusión pública y el proceso de consulta reglamentaria son fundamentales para hacer frente a este fenómeno. Organismos independientes, comunidades científicas y la sociedad civil tienen la oportunidad de expresar sus objeciones y aportar argumentos que defiendan la independencia y objetividad científicas.
La presión social y política puede revertir o al menos mitigar las tendencias autoritarias que atan la ciencia a un interés político partidista. A nivel internacional, la institucionalización de la ciencia politizada también representa un riesgo para la colaboración científica global, pues sin bases sólidas de confiabilidad y autonomía, se dificultan acuerdos multilaterales en temas como cambio climático, salud pública, y desarrollo sostenible. La ciencia es un bien común mundial, y su puesta al servicio de agendas estrechamente políticas puede desintegrar redes de cooperación esenciales para enfrentar retos globales. A pesar de estos desafíos, existen caminos para preservar la integridad científica. Fortalecer la educación pública sobre el papel de la ciencia, garantizar mecanismos legales de protección para los funcionarios de carrera, y promover una cultura de transparencia y ética en las instituciones son estrategias esenciales.
La vigilancia constante de la sociedad civil y la participación activa de la comunidad científica en los procesos políticos también son imprescindibles para que la ciencia siga siendo una herramienta para el bienestar colectivo y no un instrumento al servicio exclusivo del poder político. En definitiva, la institucionalización de la ciencia politizada implica un retroceso que afecta no solo al campo científico, sino al desarrollo social, económico y ambiental. Defender estructuras que promuevan la autonomía científica y la toma de decisiones basadas en evidencias es un imperativo para garantizar que la ciencia cumpla su función como motor del progreso y garante de políticas públicas justas y eficaces.



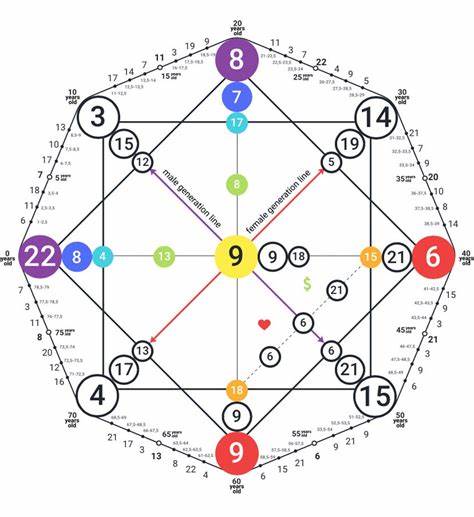
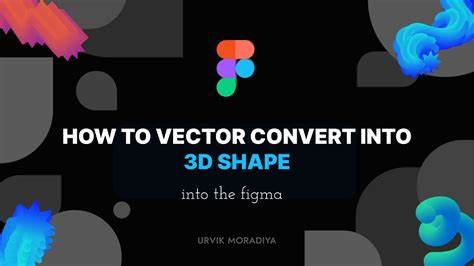

![A Formal Analysis of Apple's iMessage PQ3 Protocol [pdf]](/images/D8E7AFA8-4B6A-4CEF-908E-EE84859ADD3F)