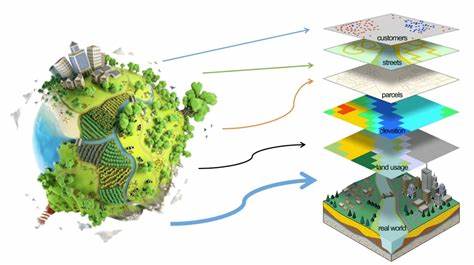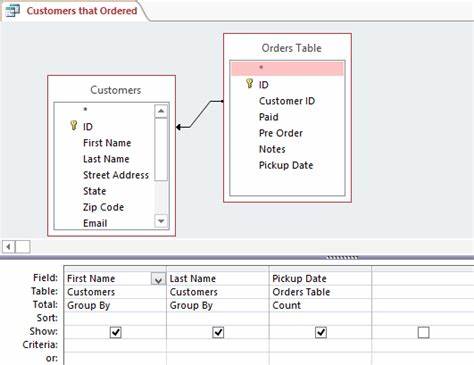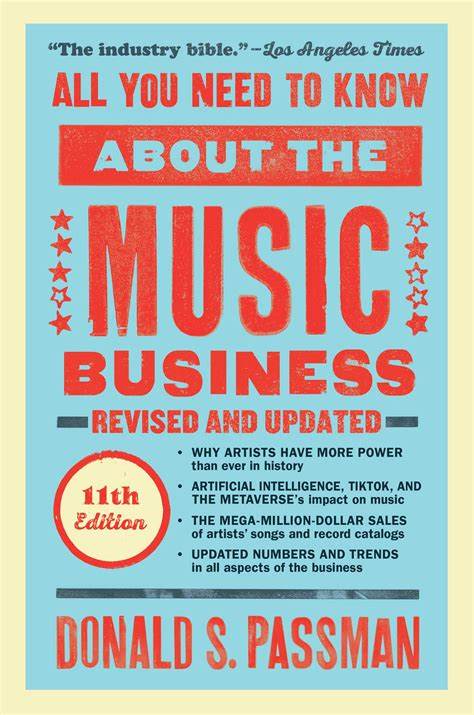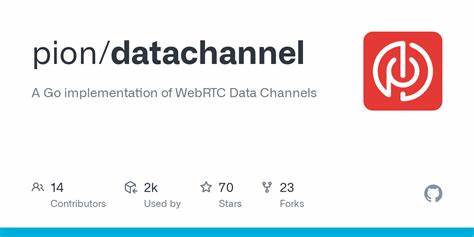Durante las últimas tres décadas, la cultura juvenil ha experimentado una transformación radical en su relación con el comercio y la venta de productos culturales. Desde el rechazo vehemente a “venderse” en los años 90 hasta la aceptación práctica del comercio como un vehículo imprescindible para la supervivencia y la influencia cultural, la evolución ha sido profunda y compleja, culminando en lo que hoy muchos analistas denominan la "era de la doble venta" o "double sell-out". En la década de los 90, el principio ético central dentro de la cultura juvenil era muy claro: no venderse. Este rechazo a la comercialización no solo era un mantra para los artistas, sino también una línea ética que diferenciaba la cultura alternativa o “underground” de la cultura dominante. El concepto de "venderse" implicaba la pérdida de autenticidad y la traición a una visión artística pura, al sacrificar el arte a favor de la aceptación comercial masiva.
En este contexto, las subculturas funcionaban como espacios sociales donde los jóvenes podían expresar su identidad, establecer comunidad y desafiar las normas imperantes, en lugar de convertirse en meros laboratorios de tendencias para la industria de la moda o el entretenimiento. Sin embargo, a medida que la cultura alternativa comenzaba a irrumpir en el mainstream a principios de los 90, esta ética anti venderse se extendió a un público más amplio, convirtiéndose en un tema recurrente en las discusiones juveniles. La era vio debates apasionados y hasta virales sobre si ciertas bandas o artistas estaban traicionando sus raíces o mantenían su integridad artística. Esto se reflejaba en interlocuciones cotidianas, desde patios escolares hasta medios especializados, lo que demostraba la importancia real que esta idea tenía entre los jóvenes. Con la llegada del fin de siglo y el cambio al nuevo milenio, esta rigidez moral comenzó a parecer obsoleta o ridícula para muchos sectores.
El auge de la música pop manufacturada —como lo ejemplificaron las estrellas del pop adolescente y los boy bands— devolvió al mercado un tipo de producto cultural hecho para el consumo masivo y con evidente fin comercial. A partir de entonces, la noción de ‘venderse’ empezó a diluirse y fue puesta en cuestión por un movimiento crítico que emergió para defender el valor comercial de la cultura popular. Este fenómeno fue bautizado como “poptimismo” y permitió, entre otras cosas, que la creatividad producida con fines comerciales comenzara a ser vista con respeto. Los defensores de esta corriente subrayaban que atacar a artistas por buscar ingresos económicos era injusto y poco realista, especialmente en un contexto donde las ventas de música tradicional caían a causa de la piratería digital. Reconocían que muchos creadores de comunidades marginalizadas trabajaban en géneros populares y comercialmente exitosos, y que no hacer distinciones negativas era un paso hacia mayor inclusión y visibilidad cultural.
También resaltaban que la verdadera influencia cultural dependía en buena medida del éxito comercial: la popularidad permitía que ciertas estéticas y mensajes llegaran a un público mucho más amplio y generaran cambios sociales y culturales. Así, la ética dominante en la primera década del siglo XXI se convirtió en la aceptación práctica de un cierto “venderse simple”: hacer algunas concesiones para alcanzar la fama y luego usar esa fama para crear obras artísticas dignas y relevantes. Algunos artistas emblemáticos combinaban su éxito comercial con innovación creativa, lo que parecía validar esta postura. Ejemplos de esto son producciones musicales experimentales que nacían luego de campañas comerciales exitosas o videos artísticos que rompían moldes, aun siendo adscritos a estrellas globales. No obstante, esta tendencia pronto cedió paso a una nueva realidad que impacta la cultura contemporánea: la doble venta.
No se trata solo de artistas o creadores que ceden a las exigencias del mercado para ganar notoriedad, sino que una vez que alcanzan un estatus de celebridad, aprovechan ese capital simbólico para expandir sus actividades comerciales sin la intención de producir arte o impacto cultural genuino. Esto marca un cambio significativo porque la fama y la influencia se monetizan directamente, llevando la comercialización a niveles nunca antes vistos. Un ejemplo emblemático de este fenómeno es MrBeast, uno de los creadores de contenido digital más destacados del momento. A través de videos elaborados y entretenidos, construyó una audiencia masiva en la plataforma YouTube. Sin embargo, su trascendencia no terminó en el contenido audiovisual; utilizó su popularidad para abrir una cadena de comida rápida, transformando su fama de creador en una marca comercial completa desvinculada del terreno artístico originario.
Este patrón es replicado por numerosas celebridades que, tras conseguir prestigio en sus ámbitos originales, escalan hacia industrias comerciales que explotan su imagen. Ya sea un actor reconocido protagonizando anuncios para marcas de café o una influencer lanzando una línea de productos, el objetivo principal pareciera no ser la innovación o el aporte cultural, sino la maximización de ganancias a través de la monetización de su nombre y su logo. Un caso paradigmático dentro de esta dinámica es Emma Chamberlain, una YouTuber que alcanzó fama con un formato de videos confesionales que muchos consideran una nueva forma de arte digital. Su personalidad auténtica y su conexión con la audiencia le ganaron una base sólida de seguidores y el reconocimiento de marcas de lujo como Louis Vuitton. En lugar de aprovechar esta fama exclusivamente para producir contenido innovador, Channellain expandió sus actividades comerciales al crear una marca de café, Chamberlain Coffee, que aunque presenta un discurso positivo y aspiracional, en la práctica responde a un modelo estándar de manufactura externalizada y “producción de código” más que a un proyecto verdaderamente diferencial en calidad o concepto.
El cambio cultural aquí es significativo. Mientras que la vieja norma promovía un esfuerzo comunitario para proteger la autenticidad y el valor artístico de la cultura juvenil, el nuevo paradigma estimula que las personalidades públicas maximicen su beneficio económico sin importar si su producto cultural pierde sentido o calidad. Este fenómeno tiene consecuencias directas en la cultura popular: muchas de las expresiones artísticas contemporáneas parecen convertirse en meros anuncios, en mercancías destinadas a ser consumidas sin mayor reflexión, sustentadas en la lealtad parasocial y la fama como valor en sí mismo. Los ultra-poptimistas defienden el derecho absoluto de los artistas a monetizar sus plataformas sin restricciones, argumentando que no debería existir juicio alguno sobre la comercialización exhaustiva. Sin embargo, esta visión enfrenta críticas fundamentadas, pues sostiene una cultura donde el contenido puede degenerar en productos mercantiles pobres y carentes de alma.
Además, la confusión entre producción comercial y expresión cultural auténtica hace que la cultura parezca dominarse más por espejismos de fama y dinero que por aportaciones creativas significativas. Cambiar esta perspectiva implica revisar las normas sociales que regulan cómo se valora y se critica la relación entre arte y comercio. Mientras la generosidad del público y de los críticos continúe premiando a la doble venta como un acto legítimo, estaremos contribuyendo a la proliferación de contenidos mediocres impulsados por la lógica del beneficio económico más que por la innovación cultural. Una postura intermedia propuesta es fomentar una ética de “no ser doble sell-out”. Esto plantea que está bien hacer concesiones comerciales para ganar espacio y estabilidad, pero que ese privilegio debe estar condicionado al compromiso de devolver a la cultura un aporte creativo y significativo.
Dicho de otro modo, la etapa de fama debe usarse para impulsar obras que amplíen los límites de lo artístico, y no simplemente para abrir nuevas líneas de mercancías o marcas sin contenido auténtico detrás. En definitiva, la era de la doble venta es un reflejo de cómo la cultura y el comercio se han entrelazado hasta el punto de que muchas de las expresiones culturales predominantes se reducen a extensiones publicitarias. La tarea para las nuevas generaciones, para la crítica cultural y para los consumidores, es ser capaces de discernir, valorar y apoyar a aquellos artistas que trabajan para avanzar la cultura más allá del mero interés económico, evitando que la cultura se transforme en un inmenso escaparate de productos sin alma. La historia reciente demuestra que las normas sobre venderse y la autenticidad artística son maleables y dependen del contexto social y económico. Cambiar esas normas no requiere inversión monetaria, sino voluntad colectiva para redefinir qué consideramos valioso y auténtico.
En un mundo saturado de contenido y de celebridades convertidas en marcas, recuperar la importancia de la creatividad y la innovación puede marcar la diferencia entre una cultura próspera y una mera tienda de mercancías disfrazada de arte. En conclusión, la edad actual nos desafía a repensar cómo valoramos el arte, la fama y el comercio, y nos invita a decidir qué tipo de cultura queremos fomentar. Solo poniendo en primer plano a aquellos que buscan mover la cultura hacia adelante y no solo expandir su propio beneficio económico, podremos preservar el significado profundo de ser creadores en un mundo dominado por la doble venta.