En la era digital, las redes sociales se han convertido en plataformas clave donde los políticos interactúan con la ciudadanía, difunden sus ideas y moldean la opinión pública. Sin embargo, un fenómeno preocupante ha surgido: algunos representantes, especialmente a nivel estatal, parecen obtener más atención y visibilidad cuando comparten información dañina, ya sea falsa o mediante un lenguaje incivil. Esta situación no solo afecta la calidad del debate político, sino que también pone en riesgo la salud de la democracia y la confianza en las instituciones. Durante los años críticos de 2020 y 2021, marcados por eventos como la pandemia de COVID-19, las elecciones presidenciales de EE.UU.
y el asalto al Capitolio, la intensidad del clima político aumentó considerablemente. En este contexto, expertos en ciencias computacionales y sociales identificaron que al difundir mensajes con contenido de baja credibilidad o lenguaje ofensivo, ciertos legisladores estatales lograron incrementar su visibilidad online. Es decir, recibieron más “me gusta”, compartidos y comentarios en plataformas como Facebook y X (antes conocido como Twitter). Un hallazgo destacable fue que este fenómeno se observó principalmente entre legisladores republicanos, quienes, al publicar información no verificada, tendían a captar más atención. En contraste, la publicación de contenido incivil, que incluye insultos y expresiones extremas, en general disminuía la visibilidad de los políticos, especialmente en aquellos con posturas ideológicas más radicales.
Por lo tanto, no todo contenido dañino genera el mismo impacto en términos de respuesta pública y difusión. Este patrón tiene profundas implicaciones. Las plataformas sociales, al priorizar en sus algoritmos contenidos que generan reacciones emocionales fuertes, suelen impulsar mensajes que pueden ser divisivos o engañosos. Esto crea un incentivo perverso para que algunos políticos opten por esta estrategia, buscando aumentar su alcance y notoriedad, quizás con la intención de atraer más apoyo electoral o despertar interés mediático. El problema de la desinformación no es nuevo, pero la tecnología ha amplificado su alcance y velocidad.
Estudios previos demuestran que las noticias falsas suelen propagarse más rápido y llegar a audiencias más amplias que la información verificada. Las emociones intensas, como el enfado o la indignación, son motores poderosos en este proceso, y los algoritmos de las redes sociales parecen aprovechar esa dinámica para maximizar la interacción de los usuarios. Ante esta realidad, la participación de legisladores estatales resulta especialmente relevante. A diferencia de figuras nacionales, estos políticos tienen un impacto directo en la promulgación de leyes relacionadas con la educación, la salud y la seguridad pública en sus respectivos estados. Sin embargo, suelen estar menos expuestos al escrutinio mediático y a la vigilancia de organismos encargados de detectar información falsa o dañina.
Esto puede facilitar que contenidos engañosos o tóxicos se difundan sin una adecuada contestación o sanción. El aumento de la visibilidad basado en la desinformación tiene consecuencias preocupantes para el debate público. Por un lado, distorsiona la percepción de la realidad y dificulta que los votantes accedan a información confiable que sustente sus decisiones. Por otro, fomenta la polarización social, ya que el discurso cargado de falsas afirmaciones o agresividad genera división y desconexión entre diferentes sectores de la población. Además, si los políticos observan que compartir contenido perjudicial les otorga ventajas en términos de atención y apoyo, pueden adoptar dicha práctica como una estrategia constante.
Esto puede derivar en la normalización de la desinformación como herramienta en campañas políticas y en la gestión pública, afectando la calidad del gobierno y la calidad de la democracia misma. Para abordar esta problemática, es fundamental comprender el papel de las plataformas tecnológicas. Cambios recientes en las políticas de modera-ción, como la reducción de la supervisión humana en algunas redes, pueden influir en el tipo de contenido que alcanza mayor difusión. Estudios futuros deberán evaluar si las tendencias detectadas durante años de alta tensión política persisten o evolucionan con nuevas estrategias y cambios en la gestión de las plataformas. Por otra parte, resulta clave investigar cómo interactúan los usuarios con los mensajes dañinos: si los apoyan sinceramente, los comparten por indignación o intentan corregir la información falsa.
Este conocimiento ayuda a diseñar herramientas y campañas de alfabetización digital que fomenten un consumo crítico y responsable de la información. La detección y el control de la desinformación requieren la colaboración entre investigadores, plataformas digitales, responsables políticos y la ciudadanía. Promover diseños de algoritmos más inteligentes que no premien la división ni la falsedad es un desafío urgente para garantizar conversaciones políticas saludables y constructivas en el espacio digital. En conclusión, la conexión entre la difusión de información perjudicial por parte de ciertos políticos y el aumento en su visibilidad en redes sociales plantea serias preguntas sobre el futuro de la democracia digital. La sociedad debe estar atenta a estas dinámicas, exigir mayor responsabilidad y promover entornos online donde el diálogo se base en hechos verificados, respeto y búsqueda del bien común.
Solo así será posible reconstruir un espacio público digital que aporte a la confianza, la participación informada y la cohesión social.
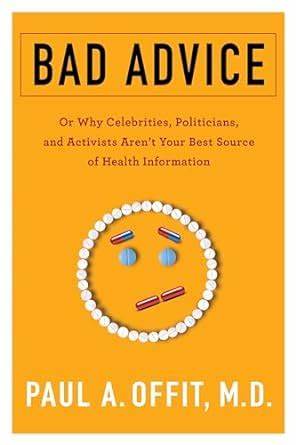




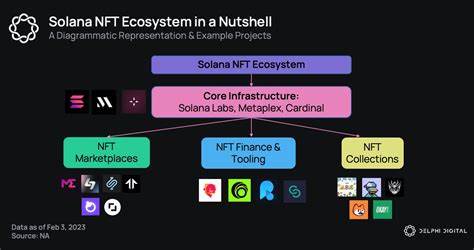
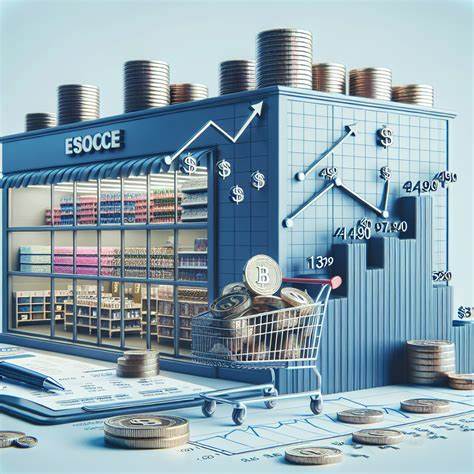

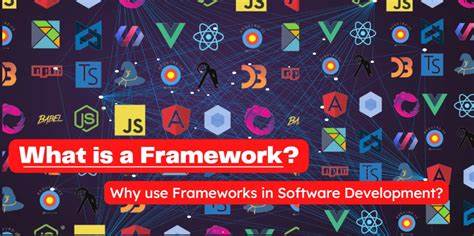
![Secret" Git Similarity Index [video]](/images/2FFA874C-28DC-4F56-AF54-6B7EB94104AD)