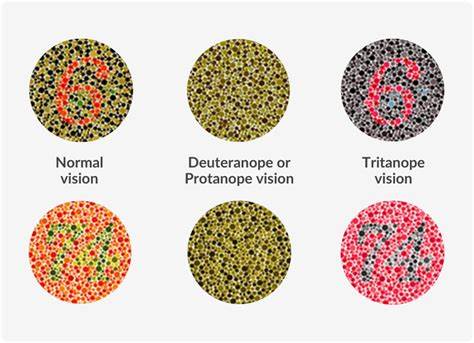La ceguera al color, entendida como la práctica de tratar a las personas sin considerar su raza, se ha presentado históricamente como un ideal moral y político, especialmente en el contexto estadounidense. Esta postura busca eliminar prejuicios y discriminaciones basadas en características raciales, promoviendo una igualdad que dispensa el tratamiento diferencial y enfatiza la valoración individual. Sin embargo, a pesar de su noble intención, la ceguera al color no está exenta de costos y paradojas que han generado debates profundos sobre su viabilidad y consecuencias sociales. En el corazón del debate se encuentra la obra de Coleman Hughes, quien en su libro "The End of Race Politics" (El Fin de la Política Racial) plantea que la política de ceguera al color fue el núcleo moral del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Para Hughes, el objetivo era tratar a las personas sin consideración al color de piel con la esperanza de desestimar las categorías raciales como algo arbitrario y superficial, lo que debería facilitar la igualdad real.
Esta filosofía está impregnada en decisiones históricas, desde el discurso inmemorable de Martin Luther King Jr. hasta las sentencias clásicas de la Suprema Corte como la disidencia de John Marshall Harlan en Plessy v. Ferguson. Pese a los argumentos morales y legales que sostienen la ceguera al color, la realidad social revela una imagen más compleja. En la última década, las relaciones raciales parecen haber experimentado un deterioro significativo, según encuestas como las de Gallup.
La confianza entre blancos y negros en cuanto a la calidad de sus relaciones ha caído notablemente. No es posible atribuir este cambio a un solo evento o figura política, y no parece ser resultado de un aumento en el racismo tradicional, que para muchos indicadores ha disminuido a lo largo del tiempo. En su lugar, surge la noción de "neoracismo", un fenómeno emergente caracterizado por la insistencia en soluciones raciales explícitas para problemas raciales. El neoracismo se manifiesta en movimientos y políticas que buscan reconocer abiertamente las diferencias raciales como base para acciones afirmativas o preferenciales, desde admisiones universitarias hasta programas gubernamentales. Esta doctrina sostiene que los sistemas que producen resultados desiguales entre razas son inherentemente racistas y deben ser reformados o abolidos, incluso si esto implica acciones que pueden ser percibidas como discriminatorias en sentido inverso.
Figuras como Ibram X. Kendi proponen que la única manera de combatir el racismo es mediante la discriminación antirracista que privilegie explícitamente a grupos históricamente marginados. Para Hughes, este regreso a políticas explícitamente raciales representa un retroceso moral y político, alejándose de la colorblindness que definió las victorias de la era de los derechos civiles. Además, argumenta que estas políticas «neoracistas» son injustas, liberales y difícilmente compatibles con la tradición estadounidense. Más aún, muchas de estas políticas requieren un alto grado de opacidad o engaño para evitar el rechazo público, lo que socava aún más su legitimidad.
No obstante, quienes cuestionan la ceguera al color señalan que tales políticas tampoco resuelven los problemas de fondo. La desigualdad racial y étnica persiste y en algunos casos se profundiza cuando se ignoran las diferencias culturales, históricas y socioeconómicas que configuran las disparidades. Por ejemplo, las brechas en educación o riqueza entre grupos raciales no desaparecen con políticas estrictamente neutrales, y en ocasiones estas pueden exacerbarse por las diferencias en condiciones iniciales que no se abordan eficazmente para romper ciclos de pobreza o exclusión. Surge entonces un debate crucial sobre cómo distinguir entre disparidades "malignas" provocadas por discriminación y disparidades "benignas" causadas por factores culturales o demográficos. Para Hughes, la respuesta está en combatir activamente solo las desigualdades que resultan de procesos injustos, mientras que las diferencias benignas, cuyo origen no es discriminatorio, deben abordarse con políticas de redistribución basadas en la clase social y no en la raza.
Esta estrategia implica una separación de abordajes que permita enfrentar la desigualdad desde distintos frentes, respetando las complejidades intrínsecas de la sociedad. Sin embargo, el ideal de una sociedad completamente ciega al color choca con la realidad de que las identidades étnicas y raciales no son simplemente categorías arbitrarias, sino que construyen comunidades, historias compartidas, prácticas culturales y vínculos profundos que muchas personas valoran y desean conservar. La identidad étnica puede ser fuente de autoestima, solidaridad y sentido de pertenencia. En Estados Unidos, por ejemplo, la identificación con grupos como los afroamericanos o los puertorriqueños va más allá del color de la piel; involucra relatos comunes, luchas históricas, tradiciones y expresiones culturales únicas que forman comunidades vivas y dinámicas. Este aspecto es un punto ciego en muchas defensas de la ceguera al color.
Implica ignorar que mucha de la política racial estadounidense funciona menos sobre bases biológicas o superficiales y más en torno a conflictos entre comunidades étnicas e históricas. En tal contexto, promover la integración estricta y la superación de todas las diferencias raciales puede equivaler a desmantelar esas comunidades y su riqueza cultural, un costo que no es menor para quienes encuentran en su pertenencia étnica una fuente vital de identidad y dignidad. Por ejemplo, autores como W.E.B.
Du Bois han argumentado en favor de conservar y promover las instituciones, negocios y universidades afroamericanas, no desde una postura supremacista o excluyente, sino como una manera de preservar y fortalecer la identidad y los logros de una comunidad históricamente marginada. Aunque el concepto de «separado pero igual» fue utilizado para sostener sistemas segregacionistas injustos, la idea de que los grupos étnicos puedan tener espacios propios donde florecer no es necesariamente irreconciliable con ideales democráticos, sino una expresión legítima de la pluralidad cultural. La imposición estricta de la ceguera al color también puede generar contratiempos estratégicos. En sociedades donde las disparidades raciales existen, individuos, empresas o instituciones pueden verse forzadas a adoptar medidas ostensiblemente en favor de la diversidad no tanto por convicción genuina, sino para evitar ser acusados de racistas o para proteger su reputación. Esta dinámica puede alimentar el llamado neoracismo, es decir, el conjunto de actitudes y políticas que enfatizan y operan sobre la base explícita de la raza.
Además, los intentos actuales por evitar que la raza influya en áreas como las admisiones universitarias han encontrado resistencia judicial y social, evidenciando que la realidad racial y étnica sigue siendo un factor complejo y polémico en la política y la vida pública. Las recientes decisiones de la Corte Suprema en Estados Unidos que restringen las políticas afirmativas reflejan este conflicto de valores y perspectivas. La tensión entre la aspiración a la igualdad formal y la reivindicación de las diferencias culturales y étnicas no es exclusiva de Estados Unidos. En otras sociedades, donde las divisiones étnicas están presentes, se han desarrollado modelos diferentes para equilibrar la integración con el respeto a las identidades. Por ejemplo, países con poblaciones indígenas o con historischen minorías étnicas a menudo reconocen derechos colectivos y espacios culturales específicos.
En resumen, la ceguera al color, aunque representa un valor ético y una aspiración política relevantes, enfrenta costos significativos. Ignorar las identidades étnicas y raciales puede llevar a desatender la heterogeneidad social, subestimar los legados históricos de desigualdad y provocar la pérdida cultural para quienes forman esas comunidades. Por otra parte, las políticas que se fundamentan explícitamente en la raza pueden generar divisiones y rechazos que dificultan la convivencia y la justicia. Frente a estas complejidades, el desafío está en encontrar vías que permitan reconocer y valorar las diferencias sin caer en la desigualdad ni en la división. Esto podría implicar fomentar políticas que combinen la protección de la igualdad ante la ley con el respeto a la diversidad cultural y étnica, así como el desarrollo de estrategias socioeconómicas que aborden las causas estructurales de las desigualdades históricas.
Por último, la reflexión alrededor de la ceguera al color debe contemplar también la dinámica de las identidades en constante transformación mediante la interacción social, los cambios demográficos y culturales que acompañan a la modernidad. Así, la búsqueda de un equilibrio entre unidad e identidad plural puede ser uno de los grandes retos de las sociedades contemporáneas comprometidas con la justicia y la convivencia democrática.