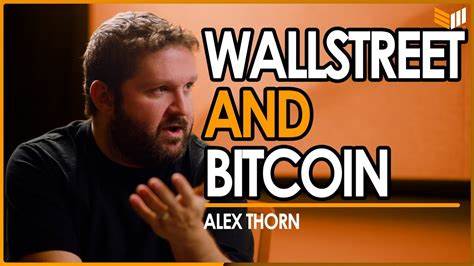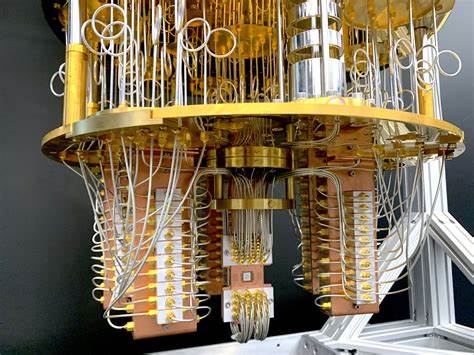En el ámbito de la bioética, surge una discusión que promete transformar las investigaciones médicas y cuestionar los límites éticos de la ciencia. Cuatro expertos estadounidenses de prestigio han abierto un debate sobre la utilización de cuerpos de personas declaradas cerebralmente muertas para llevar a cabo experimentos médicos, con la finalidad de avanzar en tratamientos actuales para enfermedades que aún resultan mortales. Esta propuesta inédita sugiere un modelo innovador de investigación que podría acelerar descubrimientos en medicamentos, terapias genéticas y edición del ADN, entre otros avances cruciales. El concepto planteado por estos científicos, entre ellos destacados bioeticistas y neurólogos de universidades como California y Nueva York, introduce la figura del “fallecido mantenido fisiológicamente” o PMD, un cuerpo que aunque clínicamente y legalmente está declarado muerto, conserva funciones orgánicas mantenidas de forma artificial, por ejemplo, su respiración. Este nuevo modelo de investigación remonta sus primeros antecedentes a experimentos aislados realizados a finales del siglo XX, cuando en 1988 un equipo de la Universidad de Stony Brook utilizó un cuerpo cerebralmente muerto para ensayar un tratamiento anticoagulante.
Hubo también un estudio destacado en 2002 que permitió crear un mapa molecular detallado de la circulación sanguínea humana con la autorización correspondiente. No obstante, estos experimentos han sido considerados excepciones y no propuestas generalizadas en la investigación biomédica. La relevancia de este debate se intensifica al analizar el estado actual de tratamientos más avanzados, como los trasplantes de órganos procedentes de cerdos genéticamente modificados a seres humanos. Estas intervenciones pioneras se producen en centros médicos de renombre en Estados Unidos y China y ofrecen un nuevo campo para la experimentación que podría beneficiarse enormemente de la disponibilidad de cuerpos PMD como modelos de prueba. Desde una perspectiva legal y ética, surge una cuestión fundamental: ¿cuándo y quién puede autorizar el uso del cuerpo de una persona cerebralmente muerta con fines de investigación? La distinción entre muerte cerebral, que implica la pérdida irreversible de la función cerebral, y el coma o estados vegetativos, es crucial para entender la aceptación legal y médica de tales prácticas.
La muerte cerebral es reconocida en la mayoría de las legislaciones y sistemas de salud como la muerte legal y clínica. El jurista español Federico de Montalvo Jääskeläinen, que hasta 2022 presidió el Comité de Bioética de España, argumenta que el cuerpo de un fallecido cerebralmente, al igual que un cadáver, puede ser donado a la ciencia siempre que exista consentimiento previo o autorización de familiares. Propone incluso un modelo de donación universal con opción a exclusión, similar al vigente para la donación de órganos, donde todos serían donantes a menos que expresaran explícitamente lo contrario. Es importante destacar que el uso de estos cuerpos no se trataría de imágenes inquietantes dignas de cine de ciencia ficción, sino de procedimientos estrictamente regulados que tendrían lugar en unidades de cuidados intensivos de hospitales universitarios. La ética que rige este ámbito protege la dignidad humana y se basa en el consentimiento informado.
Las ventajas potenciales para la investigación son numerosas. La posibilidad de realizar cientos o miles de experimentos comparativos en un único organismo mantenido fisiológicamente podría acelerar notablemente el descubrimiento de fármacos y la evaluación de terapias avanzadas, especialmente aquellas que requieren observar efectos en órganos específicos durante días o semanas. Sin embargo, un límite importante es que estos cuerpos no son útiles para estudios a largo plazo que duren meses o años. En el contexto de los trasplantes, la experiencia reciente con órganos porcinos trasplantados a cuerpo de pacientes declarados cerebralmente muertos muestra la viabilidad de este modelo para pruebas de concepto. El cirujano Pablo Ramírez, desde España, apuesta por esta vía para futuros ensayos clínicos con órganos adaptados genéticamente, aunque destaca que la prioridad debe ser siempre la donación de órganos para pacientes vivos.
El debate no está exento de desafíos. El consentimiento debe ser claro y respetado, la duración del mantenimiento fisiológico limitada, y la investigación diseñada para el beneficio público y científico. Además, es necesaria una reflexión profunda sobre el respeto a la persona humana, aun en estado de muerte cerebral, y los límites morales de la experimentación. Este diálogo ético se sitúa en el corazón de una sociedad que avanza en biotecnología y ciencias médicas, enfrentándose a nuevas realidades y a dilemas sin precedentes. La propuesta de emplear cuerpos de personas cerebralmente muertas abre una frontera de posibilidades para la medicina, pero también exige un consenso fundamentado en principios humanitarios y legales.
A medida que la ciencia y la ética continúan su interacción, será esencial establecer marcos regulatorios sólidos que equilibren la innovación con el respeto a los derechos humanos y la sensibilidad social. La investigación con PMDs podría convertirse en un modelo revolucionario que permita acelerar avances en tratamientos contra el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, fallos orgánicos y otras patologías de difícil afrontamiento. El futuro de la bioética ante este panorama requiere diálogo multidisciplinar entre médicos, científicos, juristas y sociedad en general para construir un camino responsable y transparente en el uso de cuerpos cerebrales muertos en la investigación. La reflexión constante y la participación pública son claves para afrontar con humanidad y rigor esta nueva frontera en la ciencia.