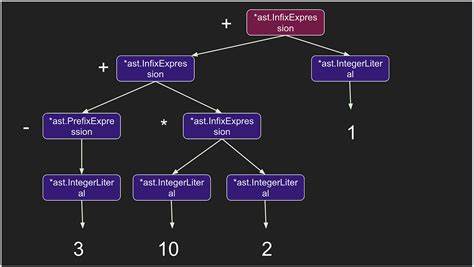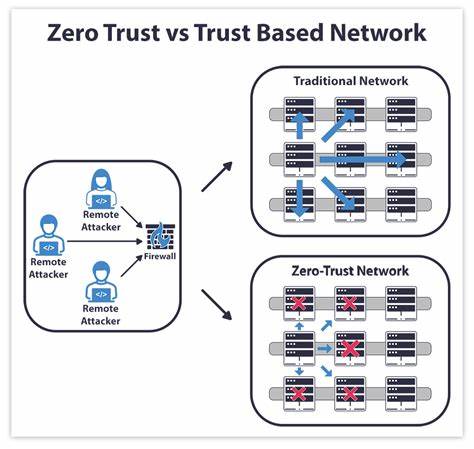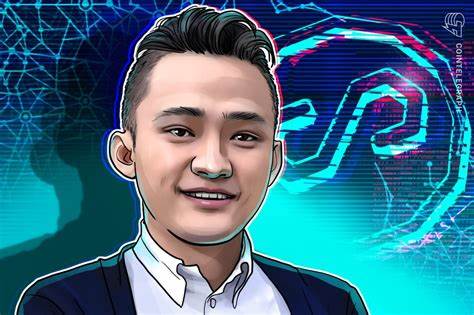A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones han experimentado periodos de esplendor y progreso conocidos comúnmente como edades doradas. Estas épocas se caracterizan por avances significativos en la cultura, la economía, la ciencia, la política y las artes, que en muchos casos marcaron un punto de inflexión en el desarrollo humano. Sin embargo, el inicio y el fin de estas edades doradas no responden a causas superficiales ni fáciles de identificar; son procesos complejos que involucran dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales profundas. En los últimos años, el enfoque tradicional que sugiere que construir muros y cerrarse al comercio y a la inmigración es la fórmula para lograr un auge ha sido cuestionado por expertos e historiadores. Uno de los estudios más reveladores en este campo es el análisis histórico realizado por el historiador sueco Johan Norberg, quien en su obra "Peak Human" examina los ciclos de auge y caída de las civilizaciones más influyentes de los últimos tres mil años, desde Atenas y la califato abasí hasta las naciones anglosajonas modernas.
Norberg argumenta que las épocas doradas fueron posibles gracias a una apertura excepcional: apertura al comercio, a otros pueblos y culturas, y a nuevas ideas, incluso aquellas que resultaban incómodas para las élites dominantes. Precisamente cuando esas sociedades deciden cerrar sus fronteras, ya sean físicas o intelectuales, comienzan a perder su brillo y vitalidad. La historia de Atenas es ejemplar en este sentido. Durante su edad dorada en el siglo V a.C.
, fue un centro vibrante de filosofía, arte, política y ciencia. Esta virtud se basaba en su capacidad para recibir influencias externas y fomentar el debate y la innovación dentro de un espacio abierto y plural. Los vínculos comerciales y culturales con otros pueblos del mediterráneo ampliaron sus horizontes y fomentaron un ambiente fecundo para el pensamiento crítico y la creatividad. No fue hasta que conflictos internos y cerramiento político limitaron esta apertura que Atenas decaería, perdiendo el liderazgo cultural y político. De forma similar, el califato abasí durante el siglo VIII al XIII representa otro paradigma de edad dorada ligada a la apertura.
Bagdad, su capital, se convirtió en el punto neurálgico del conocimiento del mundo islámico y más allá. Gracias a la traducción de textos clásicos, el intercambio comercial con lejanas regiones y la convivencia de diversas culturas y religiones, la civilización abasí prosperó en matemáticas, medicina, filosofía y astronomía. No obstante, conforme los líderes comenzaron a imponer restricciones y a cerrar el acceso a estas ideas y personas ajenas, la civilización perdió gradualmente su lugar de preeminencia. En épocas más recientes, esta dinámica no ha cambiado. El auge del mundo anglosajón en los últimos siglos, especialmente desde la Revolución Industrial, también estuvo marcado por una gran apertura al comercio global, la inmigración y la difusión de ideas.
La Revolución Industrial no solo aplicó avances técnicos, sino que también fomentó técnicas de producción, comercio y organización social que se basaron en un intercambio constante y dinámico. Las naciones que adoptaron una postura abierta en estos aspectos lograron crecer y consolidar su poder económico y cultural, mientras que las que optaron por el proteccionismo y el aislamiento, con el tiempo, cedieron espacio a competidores más flexibles. Este patrón histórico plantea una reflexión muy actual en el contexto global del siglo XXI, donde ciertas corrientes políticas y sociales propugnan el cierre de fronteras y la reducción del comercio internacional argumentando la protección de las economías nacionales y las identidades culturales. Sin embargo, la evidencia histórica sugiere que el verdadero motor de prosperidad y avance reside en una política más inclusiva y abierta. La interacción entre culturas, la diversidad de ideas y el intercambio de bienes y servicios no solo fomentan la innovación, sino que también crean sociedades más resilientes.
Es importante destacar que la apertura que propicia una edad dorada no implica ausencia de límites o de políticas estratégicas, sino un equilibrio dinámico que permita tanto el desarrollo interno como la integración con el exterior. Los cambios tecnológicos actuales, como la inteligencia artificial y la globalización digital, amplifican esta necesidad de apertura y cooperación, dado que el conocimiento y la innovación dependen cada vez más de redes globales de colaboración. El fin de una edad dorada suele estar acompañado por un retraimiento que puede manifestarse en forma de proteccionismo económico, intolerancia cultural o autoritarismo político. Estos factores contribuyen a una pérdida gradual del dinamismo social, el estancamiento económico y el cierre a nuevas ideas, provocando finalmente un declive. No obstante, la historia también enseña que las civilizaciones que han dejado de brillar no necesariamente desaparecen, sino que pueden experimentar períodos de transformación que preparan el terreno para un eventual renacer.
En conclusión, comprender cómo empiezan y terminan las edades doradas es esencial para valorar el papel de la apertura en la prosperidad de las sociedades. Más allá de los mitos que promueven el aislamiento, la evidencia muestra que la verdadera grandeza surge del intercambio, la colaboración y la capacidad de integrar diversidad y complejidad. En tiempos de incertidumbre global, retomar estas lecciones históricas puede ser clave para diseñar políticas que fomenten un nuevo auge y una convivencia más armoniosa y próspera para el futuro.