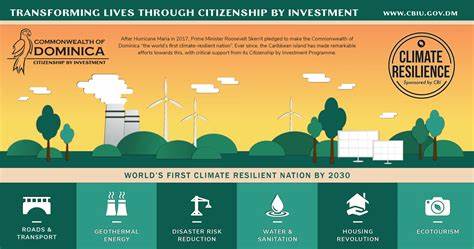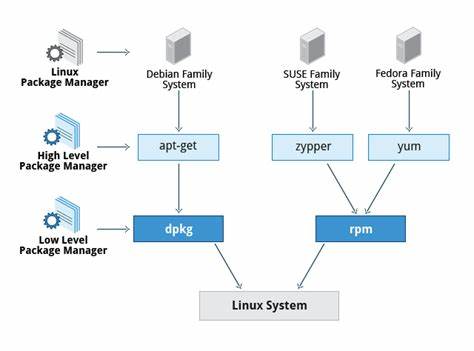En las últimas décadas, el debate sobre cómo enfrentar el cambio climático se ha centrado principalmente en dos enfoques: la adaptación y la mitigación. Mientras que la mitigación busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para detener el calentamiento global, la adaptación se enfoca en ajustarse a las nuevas realidades climáticas, intentando minimizar los impactos negativos a través de estrategias como la construcción de infraestructuras resistentes y el desarrollo de cultivos resistentes a la sequía. A simple vista, la adaptación parece una solución pragmática y realista frente a un problema que, en ocasiones, parece inminente e irreversible. Sin embargo, ocultar la crisis bajo la bandera de la adaptación es una peligrosa ilusión que podría tener consecuencias devastadoras tanto para las personas como para el planeta. Durante años, los países con mayor poder económico han promovido la adaptación como la respuesta principal al cambio climático, relegando la mitigación a un segundo plano.
Esta tendencia refleja, en parte, la resistencia a cambiar sistemas económicos profundamente arraigados basados en combustibles fósiles y consumismo. La adaptación se ha convertido en una forma de gestionar los síntomas del cambio climático sin confrontar sus causas fundamentales. Así, la crisis climática se presenta menos como un desafío ético y más como una cuestión técnica que puede solucionarse mediante inversiones en infraestructura y tecnologías. Este enfoque, sin embargo, descansa sobre supuestos problemáticos. Históricamente, las comunidades más pobres y vulnerables, principalmente en el hemisferio sur, han sido tratadas como daños colaterales aceptables, soportando las peores consecuencias mientras las naciones ricas permanecen relativamente protegidas.
Esta desconexión ha provocado que fenómenos devastadores en países como Bangladesh, Mozambique o las Islas Marshall, donde el aumento del nivel del mar amenaza incluso la desaparición de territorios enteros, no generen una respuesta adecuada y compasiva a nivel global. Para estas comunidades, la adaptación no es cuestión de construir defensas ni de diversificar cultivos, sino de enfrentar la pérdida de su hogar ancestral y su identidad cultural. Esta indiferencia hacia el sufrimiento ajeno recuerda momentos históricos donde la distancia y la falta de conocimiento justificaron acciones o decisiones que tuvieron consecuencias catastróficas. En 1938, la sumisión a regímenes autoritarios se avaló bajo la racionalización de que ciertos conflictos ocurrían en “países lejanos” y poco relevantes. De manera similar, hoy en día, el fracaso de las naciones ricas para actuar con urgencia frente a las crisis climáticas que afectan al sur global refleja una lógica de desconexión y privilegio que pone en riesgo la justicia climática.
No obstante, la dinámica está cambiando. Los impactos climáticos ya no respetan fronteras nacionales ni estatus económico. Inundaciones devastadoras en Europa, olas de calor históricas en el Reino Unido y Estados Unidos, así como incendios forestales recurrentes en California, evidencian que la vulnerabilidad afecta también a los países más prósperos. A pesar de ello, mientras en regiones como Miami o Nueva Orleans se empieza a discutir abiertamente sobre la posibilidad de abandono parcial debido al aumento del nivel del mar, entre los sectores políticos y económicos dominantes, el tema de la retirada sigue siendo un tabú. Este doble rasero subraya una hipocresía fundamental.
Si las naciones ricas aplicaran la misma lógica de aceptación que han impuesto a los países pobres, tendrían que contemplar de forma realista la pérdida de tierras propias, lo cual cuestiona la estabilidad política, económica y social interna. Así, la adaptación termina siendo una herramienta para posponer decisiones difíciles, en lugar de motivar cambios profundos y estructurales que puedan garantizar un futuro sostenible y habitables para todos. Desde el punto de vista de la salud pública, confiar únicamente en la adaptación presenta riesgos significativos. Investigaciones recientes, que analizan cientos de millones de hospitalizaciones, han revelado aumentos alarmantes de enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas respiratorios y otras patologías tras eventos climáticos extremos como inundaciones. Estos impactos prolongados demuestran que la adaptación no aborda las crisis en cascada que el cambio climático puede desencadenar en la salud humana, evidenciando así sus limitaciones.
Económicamente, la apuesta exclusiva por la adaptación contribuye a profundizar las desigualdades globales. Los países desarrollados cuentan con los recursos para invertir en infraestructuras, seguros y formas de amortiguar los impactos climáticos, mientras que las regiones más pobres, que históricamente han contribuido menos al calentamiento global, soportan consecuencias mucho más severas sin acceso a soluciones sostenibles. Esta situación alimenta una injusticia climática que, a su vez, puede agravar la inestabilidad internacional y dificultar la cooperación global necesaria para enfrentar el cambio climático. La discusión sobre la mitigación frecuentemente queda limitada a aspectos tecnológicos, como el uso de energías renovables y tecnologías para capturar carbono. Aunque estos avances son cruciales, no deben entenderse como soluciones mágicas.
De hecho, la expansión acelerada de proyectos de energía solar y eólica en ciertas regiones ha generado conflictos, especialmente cuando se desplazan comunidades indígenas sin consulta adecuada. Ejemplos como las explotaciones de litio en el desierto de Atacama evidencian que una transición energética mal gestionada puede replicar patrones de explotación ambiental y social. Es fundamental recordar que las soluciones técnicas no pueden sustituir la necesidad de transformaciones sociales y políticas profundas. Así como la capacidad destructiva de las armas nucleares no eliminó los conflictos subyacentes entre naciones, las tecnologías verdes no resolverán por sí solas las desigualdades y dinámicas de poder responsables de la crisis climática. Para construir un futuro verdaderamente viable, es necesario despojarse de la cómoda ilusión de la resiliencia basada únicamente en la adaptación.