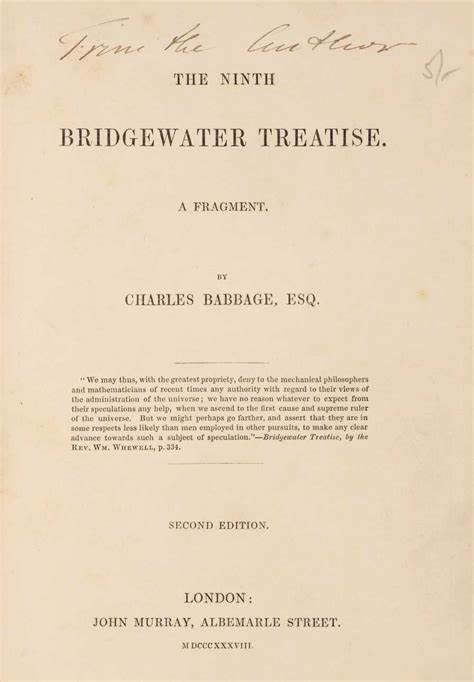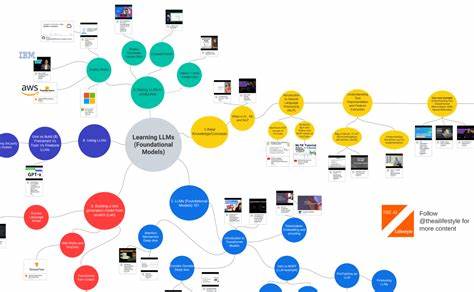El Noveno Tratado de Bridgewater es una obra singular que destaca en la historia intelectual del siglo XIX por intentar unir dos mundos que a menudo se perciben en conflicto: la ciencia y la religión. Escrito en 1837 por el célebre matemático e inventor Charles Babbage, esta obra surge como una respuesta no oficial al conjunto de ocho tratados encargados por el Earl de Bridgewater, que buscaban ofrecer apoyo científico a la creencia en la existencia de Dios. Sin embargo, Babbage no fue uno de los autores invitados y su contribución, titulada como una especie de fragmento, desafió ideas establecidas y abrió un debate revolucionario desde una perspectiva tecnológica y teológica. Charles Babbage, conocido principalmente por su trabajo en la creación del motor analítico, considerado uno de los primeros conceptos de computadora, encontró un terreno fértil para llevar sus ideas sobre la programación y la complejidad a un plano teológico. Mientras que los tratados originales rechazaban la relevancia de los matemáticos y filósofos mecánicos en la discusión sobre el universo y Dios, Babbage sostuvo que su experiencia diseñando sistemas de cálculo automáticos le permitía concebir un creador que, de manera similar a un programador de máquinas, había ideado un mundo con leyes complejas y perfectamente codificadas desde su origen.
El planteamiento central del Noveno Tratado es que Dios no interfiere casualmente con la naturaleza sino que, por el contrario, su omnipotencia y sabiduría se reflejan en la anticipación de todas las leyes universales. Así, los aparentes fenómenos milagrosos no son excepciones ni violaciones de las leyes naturales, sino la ejecución de leyes aún más complejas y extensas que escapan a la comprensión humana. De esta forma, Babbage reinterpreta la noción tradicional de milagro desde una óptica científica y programada, en la cual todo evento sigue una lógica preestablecida, pero oculta en su complejidad. Esta visión de un universo como una especie de programa divino demuestra la profunda conexión que Babbage estableció entre sus avances tecnológicos y sus reflexiones teológicas. La imagen que pinta es la de un Dios-legislador, un gran programador, que concibió y creó un sistema con reglas codificadas desde un principio, lo que contrasta con concepciones más tradicionales donde Dios interviene arbitrariamente en el mundo.
A través de esta perspectiva, Babbage desmiente la supuesta contradicción entre las Escrituras y los hechos naturales, sugiriendo que interpretaciones literales de textos como el Génesis no son compatibles con el conocimiento científico, pero que ambos pueden coexistir en armonía si se aproximan adecuadamente. Un capítulo especialmente notable del tratado está dedicado a responder a las ideas del filósofo escocés David Hume, quien había considerado que un milagro es la violación de una ley natural. Babbage, con base en su experiencia con máquinas de cálculo y teoría matemática, argumenta que lo que parecía una infracción es en realidad el cumplimiento exacto de leyes mucho más vastas y complejas. Esta reinterpretación no solo servía para defender la plausibilidad de fenómenos religiosos, sino que también proponía una expansión necesaria del entendimiento científico acerca de las leyes naturales. Otra idea destacable del tratado es la propuesta de que la materia misma funciona como un vasto registro o archivo que conserva todas las acciones y sonidos generados a lo largo de la historia.
Según Babbage, la atmósfera, la tierra y los océanos actúan como testigos perpetuos de los actos humanos, grabando cada susurro y cada hecho acontecido. Esta metáfora de un mundo como biblioteca gigante anticipa conceptos posteriores sobre memoria colectiva y ha influido notablemente en la literatura, conquistando la imaginación de escritores como Charles Dickens y Edgar Allan Poe, quienes exploraron la idea de la memoria material y la posibilidad de descifrarla con métodos matemáticos. El paralelismo entre el mundo natural y las máquinas programables se extiende también a la propuesta de que las discontinuidades en el registro geológico, que algunos consideraban pruebas de intervención divina, pueden ser simuladas por un programa complejo y predefinido. Esta visión plantea que las leyes naturales pueden programarse para cambiar de manera predeterminada en eventos específicos, generando saltos aparentes sin necesidad de recurrir a intervenciones sobrenaturales. Esta hipótesis puede interpretarse como la primera versión de un modelo de simulación evolutiva, donde los cambios en la naturaleza obedecen a reglas sofisticadas de programación, no a casualidades o milagros directos.
El impacto del Noveno Tratado de Bridgewater trasciende el campo de la filosofía y la teología. De hecho, la obra de Babbage ha sido vista por historiadores y científicos como un precursor del pensamiento computacional aplicado a la comprensión del universo. Su analogía del creador-programador ha resonado en múltiples corrientes filosóficas y ha anticipado debates modernos sobre el determinismo, el diseño inteligente y la relación entre mente, máquina y naturaleza. A pesar de no haber sido oficialmente parte de la serie de los Bridgewater Treatises, el trabajo de Babbage representa un hito en la historia del pensamiento al desafiar las limitaciones de su época y ofrecer un puente entre dos dominios tradicionalmente enfrentados. Además, su mensaje de que la ciencia y la religión pueden coexistir sin contradicción ha mediado debates sobre interpretación bíblica y comprensión del mundo natural, mostrándose como un antecedente significativo en la reconciliación entre fe y razón.