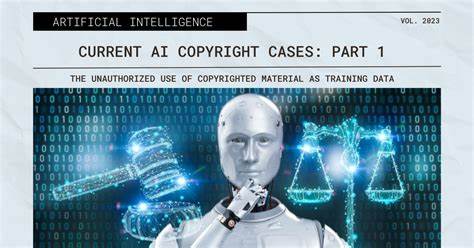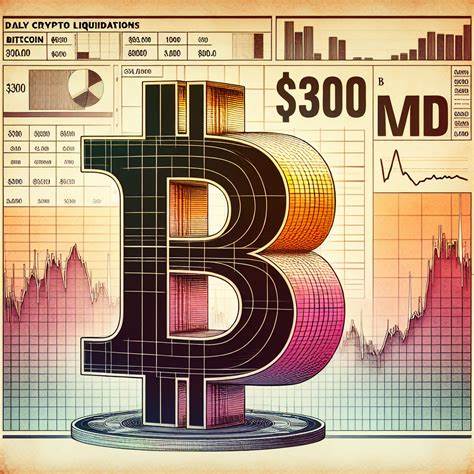En las últimas décadas, Estados Unidos ha cimentado su posición como líder mundial en innovación tecnológica y económica gracias a una combinación crucial: la investigación básica apoyada por universidades de élite y el capital de riesgo que tomó esos descubrimientos y los transformó en negocios disruptivos y globales. Sin embargo, una tendencia preocupante está emergiendo desde el corazón mismo del poder político y empresarial en Washington. Varios de los llamados 'tech bros', influyentes capitalistas de riesgo y asesores tecnológicos alineados con la Casa Blanca, parecen estar debilitando la fuente original que alimentó su prosperidad: la inversión en investigación científica universitaria y pública. Históricamente, la investigación básica universitaria ha sido la semilla de los grandes avances tecnológicos que impulsaron la economía digital, la biotecnología, la inteligencia artificial y hasta la energía limpia. Los protocolos de internet, como TCP/IP, desarrollados en parte por Vint Cerf de la Universidad de Stanford, sirvieron como columna vertebral para la creación de gigantes tecnológicos.
En el campo de la biotecnología, descubrimientos como la secuenciación del genoma humano y las terapias basadas en edición genética, con figuras como Jennifer Doudna y su trabajo con CRISPR, permitieron avances médicos revolucionarios que ahora atraviesan industrias enteras y mejoran la calidad de vida a escala global. Además, tecnologías críticas para la sostenibilidad y la movilidad, como las baterías de ion de litio, con aportes de investigadores galardonados con el Nobel, sentaron las bases de empresas de vanguardia en energías renovables y vehículos eléctricos, impulsadas por visionarios como Elon Musk. Incluso medicamentos tan comunes y vitales como las estatinas, que han salvado millones de vidas al combatir el colesterol alto, tienen raíces profundas en estudios biomédicos universitarios financiados desde décadas atrás. A pesar de este legado, recientes decisiones dentro de la administración y sus asesores tecnológicos parecen estar restando apoyo y, en algunos casos, recortando de manera abrupta el financiamiento a universidades e institutos de investigación fundamentales en todo el país. Esta paradoja no pasa desapercibida: muchos exbecarios y empresarios tecnológicos que ahora ocupan puestos clave en el gobierno deberían ser los principales defensores de estas instituciones, precisamente porque estos centros de investigación formaron la base del ecosistema que les permitió crear sus fortunas.
En cambio, el escenario parece indicar un alejamiento estratégico o ideológico que podría reflejar una visión más cortoplacista que amenaza el futuro de la innovación. Se observa que universidades emblemáticas como Harvard o Columbia enfrentan recortes severos, pero esta tendencia no se limita a la Costa Este. Instituciones medianas de gran impacto en biotecnología y tecnología, como la Universidad de Michigan State o la Universidad de Hawái, también ven cómo sus recursos se evaporan. Una causa subyacente podría ser la creciente confianza en que la innovación tecnológica continuará surgiendo del sector privado y de la dinámica del mercado sin necesidad de inversión gubernamental significativa. Esta creencia, sin embargo, ignora que muchas tecnologías revolucionarias requieren largos períodos de investigación básica antes de convertirse en productos comercializables, algo que rara vez es rentable para una empresa desde sus primeras etapas sin respaldo público.
Además, la falta de apoyo puede impactar negativamente la diversidad geográfica y académica de la innovación. Si el financiamiento se concentra solo en ciertas áreas o se reduce drásticamente, el ecosistema de innovación puede volverse menos resiliente, más homogéneo y, por ende, más vulnerable a crisis o bloqueos tecnológicos. El modelo estadounidense tradicionalmente se basó en un círculo virtuoso: las universidades generaban conocimiento fundamental; los capitales de riesgo apostaban por emprendedores que transformaban ese conocimiento en productos disruptivos; y el éxito de estos productos retornaba recursos y puestos de trabajo, alimentando nuevamente el sistema. Romper una parte de esta cadena, especialmente la fundación universitaria y científica, sería contraproducente y podría significar perder la ventaja competitiva global. El papel de los capitalistas de riesgo en el gobierno también debe ser analizado desde el punto de vista de la política pública.
Aunque su experiencia para detectar oportunidades comerciales es valiosa, trasladar totalmente la lógica de inversión privada al manejo de políticas públicas de ciencia y tecnología puede causar un desbalance. La innovación gubernamental no es solo inversión en ganancias rápidas, sino en el desarrollo de capacidades y conocimiento que trascienden resultados inmediatos. Por otro lado, también existe una responsabilidad compartida entre universidades y empresas para comunicar mejor el valor de la investigación pública y pedir de manera más efectiva el apoyo político necesario. En un clima económico y social cada vez más polarizado, es crucial demostrar que la inversión en ciencia no es un gasto, sino una estrategia para asegurar bienestar, empleos de calidad y posición global. En conclusión, mientras Estados Unidos enfrenta desafíos políticos y económicos complejos en un mundo cada vez más competitivo, abandonar o recortar el financiamiento a la investigación básica universitaria podría ser un error histórico con consecuencias duraderas.
Aquellos que construyeron su fortuna y prestigio sobre esta base deberían liderar con el ejemplo y defender con firmeza el apoyo a las ciencias y tecnologías fundamentales, recordando que el motor del progreso no reside únicamente en la aplicación comercial inmediata, sino en la creación constante de conocimiento. El futuro de la innovación estadounidense y, por ende, de su economía y calidad de vida, depende de reorientar políticas que fortalezcan la alianza entre el sector académico, el público y el privado. Solo así podrá mantenerse la promesa que hizo de Estados Unidos un gigante tecnológico y económico en el siglo XXI.