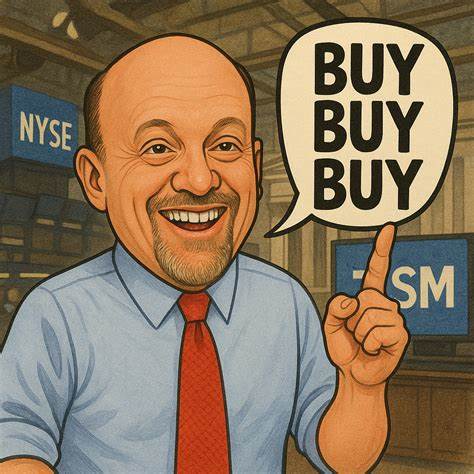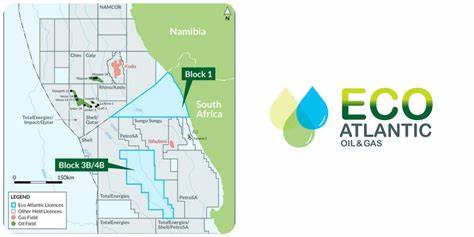La serotonina es un neurotransmisor crucial no solo en el cerebro adulto, sino también en el desarrollo temprano del sistema nervioso central. Por su papel fundamental en la proliferación celular, migración neuronal, diferenciación y formación sináptica, cualquier alteración en su señalización durante periodos críticos puede modificar profundamente la arquitectura cerebral y el comportamiento futuro. En este contexto, la administración perinatal de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), comúnmente empleados para tratar trastornos depresivos y de ansiedad en mujeres embarazadas, ha generado creciente interés y preocupación en la comunidad científica sobre sus posibles efectos a largo plazo en la descendencia. Estudios recientes han revelado que la exposición a ISRS durante el desarrollo fetal y en las primeras semanas postnatales puede alterar significativamente la función de los circuitos cerebrales implicados en la respuesta innata al miedo. Estas conclusiones provienen tanto de modelos experimentales en ratones como de análisis epidemiológicos y neuroimagen en humanos, mostrando una notable conservación entre especies en las modificaciones producidas en regiones clave del cerebro emocional, concretamente en la amígdala y otras estructuras límbicas.
En ratones, la administración de fluoxetina – un ISRS ampliamente utilizado – durante el periodo crítico postnatal comprendido entre los días 2 y 11 después del nacimiento induce un aumento exacerbado en las respuestas de defensa ante estímulos amenazantes, como lo es la exposición a olores de depredadores. Esta hiperreactividad se traduce en comportamientos aumentados de congelamiento y disminución en la latencia para iniciar estas respuestas defensivas. De manera complementaria, la resonancia magnética funcional (fMRI) realizada en estos animales despiertos y expuestos a los mismos estímulos muestra una activación amplificada y extendida del circuito cerebral del miedo, donde destaca una elevación significativa del volumen activo en la amígdala central, el periacueducto gris y regiones corticales y subcorticales vinculadas con la regulación emocional y la activación reticular. Estos hallazgos en modelos murinos son de gran relevancia, ya que el periodo postnatal temprano en ratones equivale aproximadamente al tercer trimestre del embarazo en humanos, momento en el que la neurogénesis y la formación de circuitos neuronales están en pleno apogeo. Así, las observaciones en roedores proporcionan un marco experimental para entender y anticipar posibles consecuencias en el desarrollo cerebral humano derivadas de la exposición intrauterina a ISRS.
Estudios humanos a gran escala, como el que utiliza datos de la Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study, corroboran esta hipótesis. En adolescentes expuestos a ISRS durante la gestación se encuentran niveles mayores de síntomas de ansiedad, depresión y conductas internalizantes y externalizantes en comparación con aquellos sin dicha exposición. Más aún, la evaluación funcional mediante fMRI revela que estos jóvenes presentan una activación aumentada de la amígdala, así como de la corteza insular, el hipocampo, el tálamo y el putamen en respuesta a estímulos emocionales innatos como son los rostros con expresión de miedo. Cabe destacar que, aunque la historia de depresión materna constituye un factor de riesgo independiente para trastornos psiquiátricos en la descendencia, la investigación ha implementado metodologías robustas para controlar esta y otras variables confusoras. De esta manera, los efectos relacionados con la exposición a ISRS durante el embarazo se muestran asociados de forma específica e independiente con la mayor activación de las regiones cerebrales relacionadas con el procesamiento del miedo y la aparición de sintomatología de ansiedad y depresión en los descendientes.
Estos resultados sugieren que la exposición perinatal a ISRS puede alterar el desarrollo normal de circuitos clave implicados en la regulación de la emoción y la respuesta al estrés, probablemente debido a la interferencia en la señalización serotoninérgica que es esencial en la formación y maduración sináptica de estas áreas. Uno de los mecanismos propuestos, basado en investigaciones en animales, apunta hacia una disminución en la innervación serotoninérgica del córtex prefrontal medial, lo cual podría traducirse en una menor inhibición 'top-down' sobre la amígdala. Esto favorecería respuestas exageradas ante estímulos amenazantes y una mayor vulnerabilidad a trastornos ansioso-depresivos. Además, la hiperactividad funcional detectada en la amígdala y la corteza insular está asociada con mayor riesgo y manifestaciones clínicas de trastornos de ansiedad en humanos. Esto se alinea con la observación de que la amígdala no solo participa en la expresión de miedo, sino también en la modulación emocional general y en la mediación de la sensibilidad a medicamentos antidepresivos.
Si bien algunos matices existen en la comparación directa entre humanos y rodentess, como las diferencias en los estímulos sensoriales utilizados en los respectivos estudios (olfativos en ratones versus visuales en humanos), la convergencia de los hallazgos subraya la existencia de mecanismos evolutivamente conservados que rigen cómo la interferencia temprana en la serotonina afecta el desarrollo cerebral. Este conocimiento cobra especial importancia en el ámbito clínico y de salud pública. La depresión y la ansiedad durante el embarazo representan afecciones que requieren intervención para proteger tanto a la madre como al feto. Los ISRS constituyen una herramienta terapéutica valiosa, pero sus posibles efectos adversos en el desarrollo neuropsicológico fetal plantean la necesidad urgente de un entendimiento profundo de sus mecanismos de acción y consecuencias. La actual evidencia indica que los efectos negativos en la descendencia no se manifiestan necesariamente al nacer, sino que aparecen en las etapas posteriores de desarrollo, en general durante la adolescencia, cuando los circuitos neuronales implicados en la regulación emocional culminan su maduración.