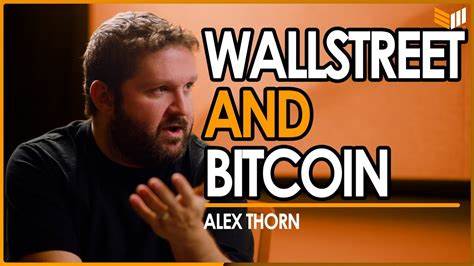En los últimos años, la rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) ha generado grandes expectativas sobre su potencial para transformar la economía global, especialmente en los países en desarrollo. Sin embargo, a pesar de la penetración masiva de herramientas como los grandes modelos de lenguaje y asistentes virtuales, no se ha observado el aumento en el crecimiento económico que muchos expertos anticiparon. La cuestión que surge es inquietante: ¿dónde han ido a parar todos los tokens que impulsan a estas IA? ¿Por qué la accesibilidad a una inteligencia aparentemente ilimitada no se refleja en un avance tangible en la productividad y el desarrollo económico? Para comprender este misterio, es fundamental analizar el contexto histórico y las condiciones actuales de la adopción tecnológica en el ámbito económico. Desde hace décadas se ha reconocido que el capital humano, es decir, la educación y el conocimiento, son motores clave para el crecimiento económico. A nivel individual, se ha comprobado una correlación positiva entre mayor educación y mayores ingresos, sustentada por múltiples experimentos naturales que aislaron el impacto real de la formación.
Además, iniciativas enfocadas en transferir conocimientos prácticos a agricultores o pequeños empresarios han logrado mejoras significativas en productividad y ganancias. Esto sugiere que inyectar sabiduría y habilidades en una población debería impulsar sus ingresos de manera sustancial. En este escenario, la inteligencia artificial aparece como un sustituto potencial del capital humano e intelectual. Modelos como GPT-4 han demostrado un rendimiento comparable o superior al de expertos humanos en áreas especializadas, desde diagnósticos médicos hasta programación y resolución de problemas complejos. La accesibilidad a estas herramientas ha crecido vertiginosamente, incluso en naciones con recursos limitados.
Por ejemplo, el número de búsquedas sobre ChatGPT supera ampliamente a redes sociales establecidas en países como India y Filipinas. Sin embargo, esta adopción masiva no se ha traducido en un impacto económico inmediato visible a través del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los países en desarrollo. Esta discrepancia genera una paradoja similar a la planteada por Lant Pritchett en 2001 cuando preguntó por qué el aumento de la educación no se reflejaba en mayores ingresos a nivel macro en ciertas regiones. ¿Está ocurriendo un fenómeno comparable con la inteligencia artificial? Para responderlo, es necesario considerar múltiples factores que atañen tanto a la naturaleza de la IA como a las estructuras sociales y económicas. Uno de los elementos clave es la velocidad y profundidad de la implementación tecnológica.
Aunque la disponibilidad de modelos de IA ha crecido rápida y ampliamente, su integración efectiva en procesos productivos sigue siendo incipiente. Muchos negocios y sectores aún no han descubierto cómo explotar adecuadamente estas herramientas para generar valor agregado a gran escala. Además, las barreras tecnológicas, educativas y de infraestructura limitan la capacidad de una adopción generalizada y eficiente. Otro aspecto crucial es que hacer preguntas productivas y utilizar la IA como una herramienta efectiva requiere aprendizaje y práctica. La habilidad de formular las consultas correctas, interpretar las respuestas y aplicarlas en contextos específicos no es innata ni inmediata.
En muchos casos, los usuarios ni siquiera saben qué preguntar o desconocen la existencia de problemas que podrían solucionar con ayuda de la IA. Esto limita el potencial impacto, ya que la mera disponibilidad de información no asegura su uso eficaz. También es importante mencionar que en numerosos casos la información proporcionada por los modelos de IA puede ya estar disponible a través de fuentes tradicionales como Google, YouTube y Wikipedia. En ese sentido, la IA no representa una revolución absoluta en términos de conocimientos accesibles, sino más bien una nueva interfaz. Por tanto, su valor marginal para mejorar la productividad o generar crecimiento puede ser menor de lo esperado si gran parte de la inteligencia digital ya estaba al alcance y simplemente no se traducía en resultados económicos.
Las fallas estructurales y las instituciones también juegan un papel determinante. Países con altos niveles de corrupción, regulaciones rígidas, sistemas legales ineficientes o falta de incentivos adecuados enfrentan dificultades para capitalizar los avances tecnológicos. El talento y el conocimiento pueden desperdiciarse si no existen las condiciones para que las empresas escalen, innoven o inviertan con confianza. En estos casos, la inteligencia artificial por sí sola no puede compensar deficiencias profundas en la gobernabilidad y el entorno empresarial. De hecho, puede argumentarse que la inteligencia per se no es suficiente para expandir la economía sino que actúa más bien como un factor que permite redistribuir oportunidades y recursos dentro de un sistema funcional.
Un país con innovaciones en IA pero carente de instituciones sólidas difícilmente verá un aumento sostenible en el tamaño de su economía, aunque pueda mejorar la asignación interna del talento y del capital. El mismo fenómeno puede observarse en los mercados laborales, donde la automatización mediante IA podría desplazar empleos tradicionales, especialmente aquellos basados en tareas repetitivas, en lugar de crear nuevos puestos al mismo ritmo. Esto puede generar un efecto neto cero o incluso negativo en la generación de ingresos totales si las ganancias de productividad se concentran en empresas tecnológicas o mercados externos, mientras que la mano de obra local se ve desplazada o precarizada. Las limitaciones técnicas también son significativas. Las inteligencias artificiales actuales, aunque muy avanzadas, no poseen una comprensión profunda ni la capacidad de aprendizaje contextual propio de los humanos.
Su desempeño puede verse afectado por errores, parcialidades o falta de actualización en ciertos temas, lo que dificulta su aplicación práctica constante y confiable en el mundo real. Esto reduce su efectividad como impulsoras de productividad economicamente relevante. Por último, es importante reflexionar sobre la naturaleza de las ganancias económicas asociadas a la educación y el conocimiento. Existe un debate sobre si la educación es un factor causal directo de incremento en productividad o simplemente un señalizador hacia roles mejor remunerados. Si esto último fuera predominante, la inteligencia artificial podría estar replicando el acceso a señales formales sin impactar la capacidad real de producción.
La conclusión es que la presencia ubicua de inteligencia artificial y acceso a información avanzada no garantizan automáticamente un auge económico evidente. Las variables son múltiples y complejas, desde la velocidad y forma de implementación tecnológica hasta las cualidades sociales, institucionales y humanas que determinan cómo se transforma el conocimiento en valor económico tangible. Para que los tokens, esos fragmentos digitales que alimentan la IA y su funcionamiento, se traduzcan en crecimiento real, es indispensable que la IA se convierta en una herramienta integrada, familiar y útil dentro de las actividades cotidianas de producción y comercio. Esto implica desarrollar habilidades para interactuar con la tecnología de manera inteligente, mejorar las condiciones institucionales y estructurales que facilitan la innovación y adaptar los sistemas educativos y laborales a esta nueva realidad. En definitiva, la belleza y el potencial de la inteligencia artificial no están en la simple disponibilidad de datos o respuestas, sino en la capacidad colectiva de transformar esa inteligencia en acción económica significativa.
El enigma de dónde han ido a parar todos los tokens se resolverá en la medida en que la sociedad logre superar los obstáculos y aproveche de manera efectiva esta revolución digital para construir un futuro más próspero y equitativo.