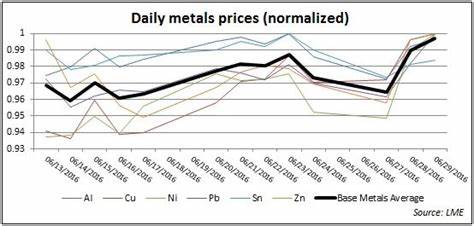En el complejo y a veces turbulento mundo de la política moderna, la forma en que los grupos y partidos se organizan y reclutan seguidores puede definirse por dos modelos opuestos: el culto y el club exclusivo. Este fenómeno se ha vuelto particularmente visible en la dinámica política norteamericana, donde la derecha parece funcionar como una especie de culto basado en la lealtad indiscutible a una figura carismática, mientras que la izquierda opera como un club exclusivo que demanda un alto grado de pureza ideológica para aceptar miembros. Esta diferencia no es solo una curiosidad sociológica, sino que tiene implicaciones profundas para el equilibrio del poder, la representación política y la salud democrática. Para entender este contraste, es importante contextualizar cómo cada lado maneja la inclusión y la exclusión de sus miembros. En el lado derecho, la lealtad hacia el líder supremo —actualmente representada por Donald Trump— es la moneda de cambio principal para la pertenencia.
No se requiere una adhesión estricta a un conjunto específico de políticas o valores ideológicos; lo verdaderamente esencial es la sumisión personal a la figura central, quien se ha convertido en el eje del movimiento político. Este fenómeno ha llevado a la llamada "partido-culto", donde la ideología casi desaparece o queda supeditada a la devoción al líder. La inclusión, entonces, no depende del pensamiento crítico ni de la coherencia doctrinal, sino de la capacidad o disposición a mostrar fidelidad absoluta, a "besar el anillo" del líder. En cambio, la izquierda estadounidense, y en particular el ala más visible del Partido Demócrata y sus círculos intelectuales, ha desarrollado una dinámica interna que puede describirse como un club exclusivo basado en la pureza ideológica. Aquí, la pertenencia se condiciona a la aceptación sin fisuras de un conjunto cada vez más estricto de creencias y posiciones políticas.
Las críticas internas, las dudas o simplemente los grados moderados de afinidad tienden a ser castigados con la exclusión o la marginación. Este impulso hacia la pureza tiene su raíz en una búsqueda genuina de justicia y coherencia ética, pero a menudo se traduce en un ambiente intolerante e inflexible que atemoriza a posibles simpatizantes o miembros que no se alinean exactamente con la ortodoxia partidaria. Esta diferencia fundamental no solo marca la cultura interna de cada lado, sino que tiene consecuencias tangibles en términos de estrategia política y eficacia electoral. La derecha, al ofrecer una plataforma abierta a todo aquel que acepte reverenciar a Trump, ha consolidado un frente bastante homogéneo y disciplinado que promueve una narrativa sencilla y emociones intensas, facilitando la movilización rápida y masiva. Por otro lado, la izquierda, demandando una pureza ideológica rigurosa, corre el riesgo de alienar al electorado moderado y a centros políticos, quienes podrían identificarse con algunos valores progresistas, pero no con las exigencias extremas de la base más rígida.
Un ejemplo ilustrativo de la dinámica descrita es la figura de Joe Rogan. Durante años, Rogan mantuvo una postura política considerablemente progresista, apoyando políticas como la salud universal y mostrando críticas a ciertas acciones internacionales. Sin embargo, su popularidad se disparó entre la derecha por su independencia y crítica a la ortodoxia del izquierdismo dominante. La izquierda, en parte debido a esta misma postura de pureza, lo trató casi como un enemigo, procurando censurarlo y aislarlo mediáticamente. Ironías de la política hicieron que, al sentirse rechazado por la izquierda, Rogan terminara apoyando abiertamente a Trump y abrazando ideas más conservadoras, un ejemplo claro de cómo la exclusión por pureza puede fortalecer al adversario.
La derecha, por su parte, ha demostrado no tener un compromiso genuino con políticas o principios concretos más allá de su lealtad al líder. Testimonio de ello es la bienvenida a figuras con posturas ideológicas dispares como RFK Junior o Tulsi Gabbard, quienes, aunque alejados de las posiciones conservadoras tradicionales, encontraron cobijo en el Partido Republicano gracias a su sumisión hacia Trump. Incluso marginan a quienes, aunque ideológicamente conservadores, se atreven a cuestionar o desafiar al líder, como ocurrió con Liz Cheney y Adam Kinzinger tras los eventos del asalto al Capitolio. Este mecanismo ilustra cómo la jerarquía de valores se ha trastocado: la lealtad personal prevalece por encima de cualquier política o principio. Resulta relevante también señalar que la izquierda no es homogénea y que dentro de ella existe un conflicto activo entre varias corrientes: liberales, socialdemócratas, socialistas radicales y otros grupos con objetivos y métodos diversos.
Esta diversidad genera tensiones recurrentes y disputas internas que a menudo resultan en ataques cruzados y exclusiones que debilitan su cohesión frente a adversarios políticos unificados bajo la figura del líder. Esta guerra civil interna provoca que muchos buenos pensadores y políticos pragmáticos moderados queden marginados, dificultando la formación de una resistencia efectiva contra la derecha relativamente monolítica. Este panorama plantea preguntas importantes sobre el futuro de la política democrática y la gobernabilidad. Por un lado, el modelo cultista que encarna la extrema derecha, al prescindir de principios sólidos y sustituirlos por la lealtad a una sola persona, corre el riesgo de convertirse en una dinámica autodestructiva o en un autoritarismo disfrazado de movimiento popular. Por otro lado, la izquierda, al empecinarse en una pureza inalcanzable, puede naufragar en la irrelevancia ante un electorado más amplio que busca soluciones pragmáticas y un diálogo abierto.
Por supuesto, ninguno de estos modelos es en sí mismo perfecto ni excusa los excesos que puedan cometer sus seguidores o dirigentes. La cohesión de un partido político saludable debe equilibrar la fidelidad a sus valores con la capacidad para abrirse a la pluralidad y la discusión interna. La lealtad a líderes debe coexistir con el respeto a la ley, los derechos y principios democráticos; la búsqueda de justicia y coherencia ética debe permitir un margen para la diversidad y el debate racional. La polarización extrema de ambas tendencias refleja un momento histórico en el que las sociedades democráticas enfrentan retos significativos: la fragmentación social, la desinformación, la erosión del consenso básico y la emergencia de fuerzas políticas que utilizan el fanatismo o la exclusión como herramientas. En última instancia, el desafío consiste en repensar qué significa pertenecer a un movimiento político y cómo este puede ser inclusivo sin perder su identidad, firme pero flexible, crítico pero constructivo.