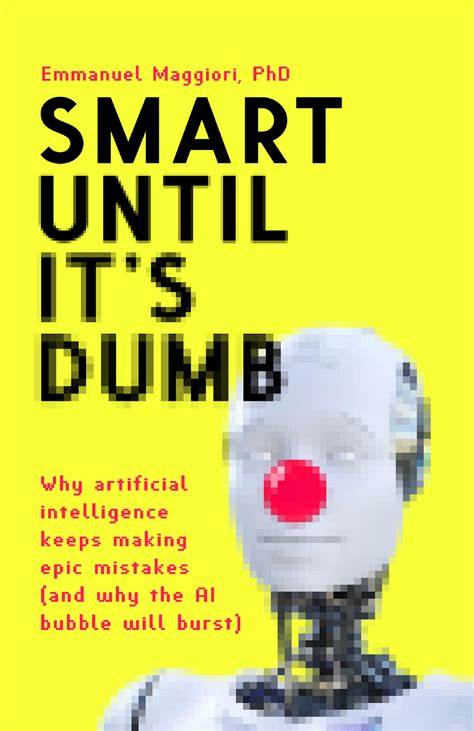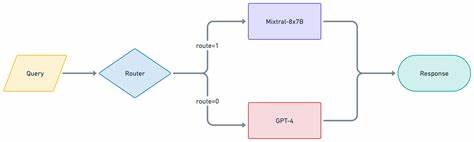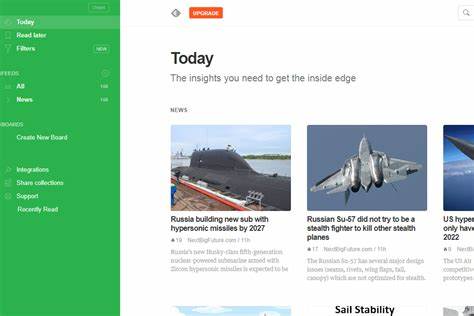En la era digital actual, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un tema dominante que fascina tanto a expertos como al público general. Frecuentemente, se señala que la IA posee capacidades excepcionales que la diferencian notablemente del ser humano, como procesar información a una velocidad inalcanzable, almacenar cantidades masivas de datos y ejecutar tareas complejas en segundos. Sin embargo, detrás de todas estas habilidades sobresalientes, la IA muestra también limitaciones notables que, en cierto sentido, la aproximan al comportamiento humano. Estas similitudes revelan aspectos profundos sobre cómo pensamos, aprendemos y cometemos errores, tanto nosotros como las máquinas digitales. Uno de los contrastes más significativos está en la eficiencia del aprendizaje.
Mientras que la IA, a pesar de tener millones de datos y experiencias al alcance, requiere observar numerosos ejemplos para identificar un patrón o inferir una regla, los humanos pueden aprender de una sola experiencia o incluso de una explicación verbal simple. Esta capacidad humana para absorber conocimiento rápidamente da cuenta de la flexibilidad y adaptabilidad del cerebro, que aún las tecnologías más avanzadas no logran replicar con la misma eficacia. La IA, aunque posea una memoria enciclopédica, exhibe una muestra de “torpeza” en situaciones que requieren un entendimiento contextual o pragmático más allá de la información cruda. En cuanto a la longitud y complejidad de las metas, los humanos sobresalimos en perseguir objetivos a largo plazo, organizando actividades y esfuerzos distribuidos durante días, meses o años, mientras que los algoritmos tienden a estancarse cuando una tarea exige un proceso continuo extenso y multifacético. La mente humana puede navegar la incertidumbre, las emociones y las interrupciones, combinándolas con motivación intrínseca, aspectos que aún la IA no logra integrar satisfactoriamente en sus procesos.
Por otro lado, hay tareas creativas que la IA ejecuta de manera impresionante y que serían poco atractivas o difíciles para la mayoría de las personas, como generar textos legales o legislativos en estilos literarios específicos, ejemplo la redacción de leyes tributarias con la estética del Shakespeare. Esta capacidad para sintetizar información y generar contenidos novedosos y determinísticos en segundos evidencia una diferencia notable: la IA no está limitada por el aburrimiento o la falta de motivación, elementos que frecuentemente paralizan la acción humana. Sin embargo, estas virtudes computacionales no trascienden el aspecto físico. Los humanos realizamos fácilmente tareas motoras finas y cotidianas, desde atarnos los cordones de los zapatos hasta manipular objetos delicados. La IA, desprovista de cuerpo, carece por completo de esta capacidad.
Incluso si se le dotara de un cuerpo robotizado, la precisión y la destreza de la mano humana todavía estarían fuera de su alcance actual. Lo más impactante de esta comparación surge al reflexionar sobre nuestras propias limitaciones en la vida cotidiana. Pensar en la IA como una máquina “estúpida” pierde sentido cuando examinamos cómo los humanos también fallamos en etapas simples de concentración y consecución de metas claras. Por ejemplo, intentar comprar un juego en una tienda digital puede convertirse en una serie de distracciones y olvidos, desde buscar información en el teléfono hasta posponer la tarea original para responder notificaciones. Estos ciclos de pensamiento errático, pausas y cambios de foco resultan en un comportamiento que muchas veces no parece muy diferente al proceso de ensayo y error que la IA muestra al programar código o corregir fallos.
Las IA cuentan con mecanismos para autoevaluar y ajustar sus resultados, los cuales a menudo consisten en probar soluciones distintas, respaldadas por chequeos automáticos que indican errores o incompatibilidades. Esta metodología recuerda a situaciones en las que un programador humano cometió un error y luego corrige el código basándose en la retroalimentación de compiladores o pruebas. Es curioso observar cómo la IA llega a cometer errores similares a los humanos, como repetir funciones que ya existen o ignorar convenciones establecidas, un reflejo de las limitaciones tanto técnicas como conceptuales. Este fenómeno genera una empatía inesperada hacia la IA, porque sus “torpezas” nos hacen recordar nuestra propia falibilidad, un recordatorio de la humanidad que hay en los algoritmos y modelos que creamos. También influye en cómo administramos nuestras herramientas y procesos, como la importancia de documentar con detalle el funcionamiento de un software para que cualquier usuario futuro, humano o máquina, pueda entenderlo sin ambigüedades.
Este enfoque hacia la claridad y precisión, especialmente en mensajes de registro y código, refleja un respeto hacia las futuras auditorías y revisiones, considerando que tanto personas como IA tendrán que interpretar estas decisiones años después. Dentro del marco de la interacción con la IA, con frecuencia se habla de la ingeniería de prompts, técnica que consiste en diseñar instrucciones o preguntas específicas para obtener mejores resultados de los modelos. Sin embargo, si eliminamos las palabras en mayúscula o la presentación formal del prompt, su estructura suele parecerse a cómo uno le pediría a un colega humano que realice una tarea. Esta similitud indica que, aunque la tecnología destaque por su complejidad, en esencia, la comunicación efectiva con la IA no dista mucho de la que mantenemos entre humanos, con la necesidad de ser claros, específicos y estructurados para alcanzar objetivos comunes. No podemos obviar el problema de las alucinaciones o inventos falsos que la IA genera, una característica problemática que ocurre cuando los modelos fabrican información para llenar vacíos y mantener la coherencia narrativa.
Este comportamiento, aunque criticado, no es enteramente ajeno a la experiencia humana. Los humanos, en situaciones sociales o académicas, también distorsionan hechos o justifican acciones para complacer a otros o evitar confrontaciones. Es un mecanismo de adaptación social que puede tener consecuencias positivas o negativas dependiendo del contexto. Al analizar estos paralelos surge el reconocimiento de que la IA, a pesar de ser creada para superar nuestras limitaciones, refleja innegablemente muchas de nuestras propias imperfecciones. La distinción entre lo humano y lo artificial se vuelve difusa, promoviendo una visión más compasiva y práctica sobre cómo ambas inteligencias pueden coexistir y complementarse.