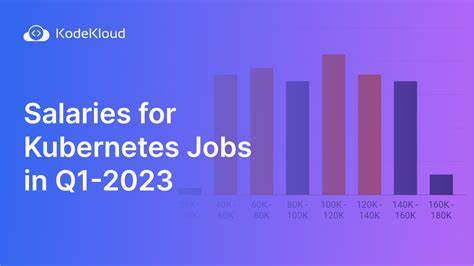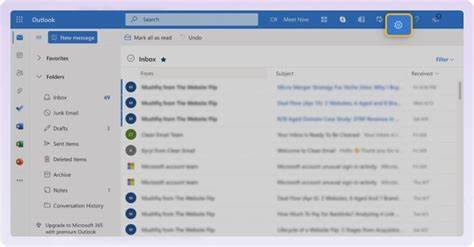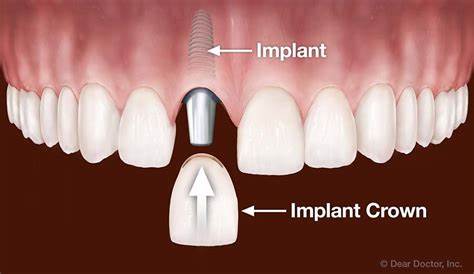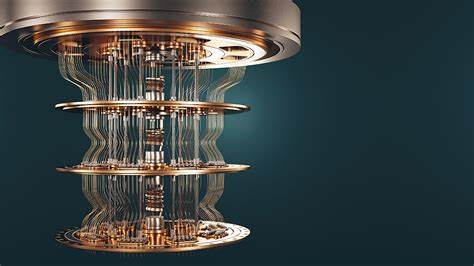La centrífuga es una de aquellas invenciones cuyo principio fundamental permanece intacto, pero cuya aplicación se ha expandido hasta límites insospechados. Su historia comienza en la Alemania de finales del siglo XIX, cuando los hermanos Prandtl aplicaron por primera vez la ley de la fuerza centrífuga para separar la grasa de la leche, transformando radicalmente la industria láctea. Desde entonces, esta herramienta ha experimentado una evolución técnica y funcional que la ha convertido en un aparato esencial en laboratorios de investigación, la producción farmacéutica, la industria energética y hasta en la exploración espacial. La idea básica detrás de la centrífuga es sencilla: al hacer girar una sustancia a alta velocidad, las partículas más densas se desplazan hacia el exterior, mientras que las menos densas permanecen más cerca del centro. Aplicando este concepto, Alexander Prandtl perfeccionó un dispositivo que demostró su utilidad en la Exposición Mundial de Frankfurt en 1875, logrando separar la nata de la leche de manera más eficiente que los métodos tradicionales basados en la gravedad.
Unos años más tarde, en 1878, el ingeniero sueco Gustaf de Laval patentó un separador centrífugo para la leche que funcionaba de manera continua. Su diseño incluía un tambor giratorio donde la leche entraba por el centro y la fuerza centrífuga hacía que la leche desnatada se desplazara hacia el exterior mientras la nata permanecía en el centro para ser recogida por canales específicos. De Laval continuó mejorando su máquina, reduciendo el diámetro del tambor para aumentar la velocidad de rotación y en 1886 fundó AB Separators, empresa que llevó la producción del separador a gran escala. Pero las aplicaciones iniciales de la centrífuga no se limitaron a la industria láctea. Rápidamente se adaptaron para el procesamiento textil, la extracción de azúcar y la producción de miel, donde permitían separar líquidos de sólidos con mayor eficiencia que los métodos manuales o basados en la gravedad.
Sin embargo, estos primeros modelos estaban limitados por su velocidad y precisión, además de problemas técnicos como el sobrecalentamiento y la inestabilidad mecánica causados por la alta velocidad de rotación. El avance crucial hacia la investigación científica llegó con la innovación de Theodor Svedberg, químico físico sueco y futuro premio Nobel. En la década de 1920, Svedberg diseñó el ultracentrífugo, capaz de alcanzar velocidades mucho mayores, de hasta 20,000 rpm, lo que permitió separar partículas coloidales diminutas que antes no se podían distinguir. Su dispositivo tenía componentes como un sistema óptico para observar las partículas durante el proceso y un recinto de acero para controlar la temperatura y la circulación del aire, fundamental para evitar daños y mediciones incorrectas. La ultracentrífuga permitió a Svedberg revelar que las proteínas no eran meramente agregados amorfos sino macromoléculas con pesos moleculares definidos y estructuras específicas, revolucionando la bioquímica.
La posibilidad de medir la sedimentación de moléculas individuales abrió nuevas vías en el estudio de ácidos nucleicos, virus y otras partículas biológicas. Además, su mejora con ventanas de cristal de zafiro —material mucho más resistente y transparente que el cuarzo utilizado anteriormente— permitió observar muestras con menos distorsión óptica y mayor durabilidad. A pesar de los avances, el ultracentrífugo de Svedberg sólo permitía análisis en tiempo real, sin la posibilidad de recolectar muestras separadas para un estudio posterior. Para superar esta limitación, los científicos franceses Émile Henriot y E. Huguenard introdujeron mejoras en los años 1920, incluyendo sistemas que permitían variar la posición de los tubos de muestra para que las partículas sedimentadas se compactaran en el fondo del recipiente, evitando que se mezclaran nuevamente tras detener la rotación.
Por otra parte, en Estados Unidos, el físico Jesse Wakefield Beams continuó innovando en ultracentrífugas en la década de 1930. Adaptó este dispositivo para separar isótopos como el cloro y posteriormente el uranio, en el contexto del Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Beams logró alcanzar revoluciones extremadamente altas, hasta 240,000 rpm, pero encontró obstáculos en cuanto al calentamiento y las vibraciones, que limitaban la estabilidad y durabilidad del aparato. Para superar la fricción causada por el aire a esas velocidades, introdujo la idea de colocar la centrífuga en un vacío, lo que redujo la resistencia y facilitó mayores velocidades. Pero estas dificultades técnicas, sumadas a la necesidad urgente de lograr resultados rápidos en la separación del uranio para la bomba atómica, provocaron que el método principal adoptado para la separación isotópica fuera la difusión gaseosa.
A pesar de esto, los estudios de Beams sentaron las bases para futuros desarrollos en centrifugación a alta velocidad. Un giro inesperado en la historia de la centrífuga ocurrió durante la posguerra con Gernot Zippe, ingeniero austríaco y prisionero de guerra en la Unión Soviética. En un laboratorio secreto, junto con otros científicos, Zippe perfeccionó el diseño para superar las limitaciones del aparato de Beams, logrando estabilizar el rotor mediante el soporte en una punta semejante a un trompo y la utilización de rodamientos que permitían autocorrección durante la rotación, un principio similar al aislamiento antisemísmico de edificios modernos. Después de su liberación en 1956, Zippe llevó esta tecnología a Alemania y más tarde colaboró con Beams en Estados Unidos para mejorar aún más la centrífuga, incorporando materiales avanzados como el acero maraging, conocido por su resistencia superior, lo que permitió aumentar la velocidad de giro sin que el rotor se dañara por las vibraciones o el estrés mecánico. Así nació la centrífuga tipo Zippe, base de los sistemas modernos de enriquecimiento de uranio, empleados en las plantas nucleares de varios países.
Mientras tanto, en el ámbito biomédico y científico, la tendencia fue hacia la miniaturización y la precisión. En 1962, la empresa alemana Eppendorf lanzó la microcentrífuga de laboratorio, capaz de procesar volúmenes pequeños con velocidades muy elevadas, facilitando la manipulación y análisis de ADN, ARN, proteínas y células. Con la llegada de la microelectrónica, en 1976 Andrea Hettich presentó la centrífuga controlada por microprocesador, que permitió programar ciclos de centrifugación con exactitud, reproducibilidad y eficiencia, reduciendo errores humanos y optimizando procesos en laboratorios clínicos, farmacéuticos y de investigación genética. La versatilidad y precisión de las centrífugas se han expandido también al espacio exterior. En la Estación Espacial Internacional, equipos especializados simulan condiciones de gravedad mediante centrifugación para estudiar el impacto fisiológico en astronautas, desde la pérdida muscular hasta alteraciones del sistema inmunitario, aportando datos clave para futuras misiones espaciales de larga duración.
En tierra, la NASA emplea grandes centrifugadoras en sus centros de entrenamiento para preparar pilotos y astronautas ante las extremas fuerzas G que experimentan durante vuelos y lanzamientos. Lo que comenzó como una humilde herramienta para separar la nata de la leche se ha convertido en una tecnología sofisticada fundamental para el avance de innumerables campos. Desde la investigación en biomedicina hasta la industria energética y la exploración espacial, la centrífuga ha demostrado ser una aliada imprescindible. Su evolución refleja una historia de innovación continua, imaginación científica y colaboración internacional. En la actualidad, la centrífuga sigue siendo un símbolo de cómo la aplicación práctica del conocimiento científico puede transformar industrias y expandir nuestra comprensión del mundo.
La ciencia y tecnología han llevado esta invención a alturas que los hermanos Prandtl jamás habrían soñado, asegurando que el principio de la fuerza centrífuga continúe girando en el corazón del progreso humano.
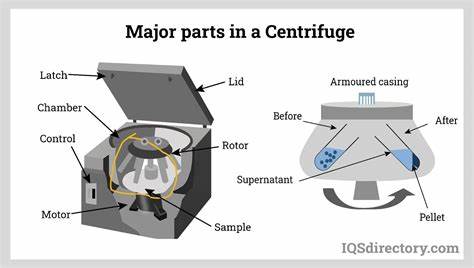


![The Rise of AI in Factories [video]](/images/97F72AE8-7538-4086-8F40-43F6CD3B1CEC)