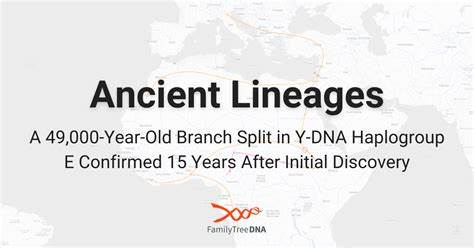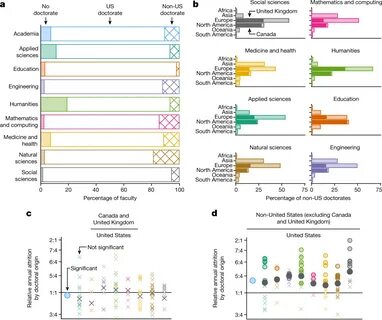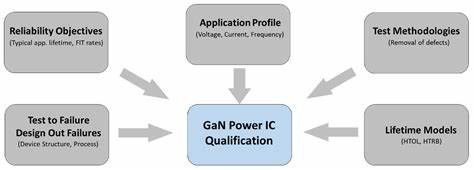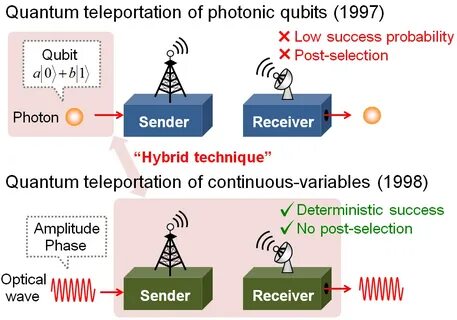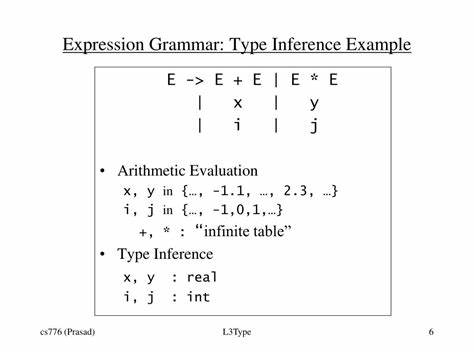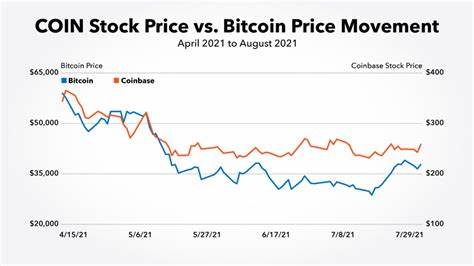El Sahara, conocido hoy como el desierto más extenso y árido del mundo, esconde en su pasado una historia climática y humana muy diferente a la imagen que evoca en la actualidad. Durante el período conocido como el Período Húmedo Africano (AHP, por sus siglas en inglés), que abarcó aproximadamente desde hace 14,500 hasta 5,000 años antes del presente, el Sahara estuvo cubierto de sabana verde, con lagos permanentes y sistemas fluviales que hicieron del territorio un hábitat favorable para la ocupación humana y el desarrollo de actividades pastoriles. Investigaciones recientes sobre ADN antiguo recuperado de individuos enterrados en esta región han abierto una ventana sin precedentes hacía el complejo entramado genético de los pueblos que habitaron el Sahara verde, ofreciendo nuevos datos que refutan y amplían muchas hipótesis anteriores sobre la historia humana en África del Norte. El estudio más destacado proviene de análisis realizados en restos humanos datados en alrededor de 7,000 años, recuperados de refugios rocosos en la región central del Sahara, concretamente en el refugio de Takarkori, ubicado en las montañas de Tadrart Acacus, en el suroeste de Libia. Dos mujeres adultas enterradas en este sitio han proporcionado ADN genómico que ha permitido esclarecer una línea genética ancestral previamente desconocida en el norte africano.
Este linaje es notable por haberse separado tempranamente de las poblaciones sub-saharianas y también por mantenerse mayormente aislado a lo largo de largos periodos, guardando cercanía genética con antiguos cazadores-recolectores del noroeste de África asociados con la cultura iberomaurusiense y que datan de hace 15,000 años, como los encontrados en la Cueva de Taforalt, en Marruecos. Las similitudes genéticas detectadas entre los individuos de Takarkori y los forrajeros iberomaurusienses son reveladoras, pues desafían la idea de que durante el AHP hubo un intenso flujo genético desde el corazón del África sub-sahariana hacia el norte. En cambio, la evidencia sugiere una continuidad genética estable y un aislamiento relativo de estas poblaciones del norte africano, diferenciándolas claramente tanto de las poblaciones contemporáneas sub-saharianas como de las procedentes del Cercano Oriente y Europa sureña. Esto se traduce en que, pese a estar en un periodo climáticamente favorable que favorecía el desplazamiento humano y la difusión cultural, el intercambio genético fue limitado y la expansión del pastoreo se debió más a la difusión cultural que a migraciones masivas de personas. Otra faceta interesante de este hallazgo es el bajo nivel de ADN neandertal detectado en estos individuos del Sahara verde, nivel que es considerablemente inferior al registrado en antiguos agricultores del Levante o a otros grupos fuera de África.
Esta cantidad significativamente menor de admixtura neandertal pone de manifiesto que la población ancestral que habitó el Sahara durante el Holoceno medio probablemente permaneció aislada durante largos períodos, sin experimentar las mezclas genéticas que definieron a muchas poblaciones eurasiáticas posteriores. Esta particularidad, además, distingue aún más a estas poblaciones norteafricanas de las sub-saharianas que carecen completamente de ADN neandertal, evidenciando así una mezcla genética única y bien diferenciada. Desde el punto de vista arqueológico, el refugio de Takarkori ha sido un sitio excepcional que ha registrado evidencias continuas de ocupación humana desde aproximadamente 10,200 años antes del presente, desde comunidades de cazadores-recolectores hasta sociedades pastoriles neopaleolíticas que domesticaron el ganado y desarrollaron economías basadas en la transhumancia y en el uso sostenible de productos secundarios animales. Estos hallazgos confirman que la región sirvió como un refugio climático y cultural durante uno de los periodos más dinámicos y decisivos para la formación de las primeras sociedades pastoriles en África. La genética complementa esta narrativa arqueológica al mostrar que los primeros pastores del Sahara no descendían necesariamente de migrantes foráneos que desplazaron a las poblaciones locales, sino que probablemente adoptaron innovaciones culturales relacionadas con el pastoreo a través de procesos de interacción social y difusión de conocimientos.
En otras palabras, el pastoreo llegó a estas poblaciones a través del contacto e intercambio cultural más que por reemplazo poblacional. Esta conclusión tiene implicaciones profundas, pues señala a una África del Norte que no solo fue un cruce de caminos sino una región autónoma, con sus propias trayectorias evolutivas y culturales. Además, este estudio ha servido para reevaluar modelos previos sobre el origen de la diversidad genética en el norte de África. Por ejemplo, trabajos anteriores habían interpretado la ascendencia genética del grupo de Taforalt como una mezcla entre poblaciones del Levante neolítico y componentes genéticos inespecíficos del África subsahariana. Sin embargo, con la nueva evidencia de Takarkori, el supuesto componente sub-sahariano se redefine como un linaje ancestral norteafricano profundo y autónomo, presente mucho antes del período verde del Sahara.
Este linaje habría contribuido a cerca del 40% de la ascendencia genética de las poblaciones iberomaurusienses, reflejando así una estructura más compleja y menos influenciada por flujos genéticos externos de lo que se pensaba. La persistencia de este linaje en el Sahara durante períodos climáticamente favorables, pero con barreras ecológicas y culturales, sugiere que las poblaciones humanas en el Sahara se organizaron en subgrupos con pocos intercambios genéticos entre ellos, a pesar de compartir rasgos culturales similares. El Sahara, vasto y heterogéneo, ofrecía múltiples biomas fragmentados – desde sabanas hasta zonas montañosas– que funcionaron como barreras naturales limitando el contacto entre grupos. Además, factores sociales y culturales como la segmentación poblacional y la adopción selectiva de prácticas también contribuyeron a mantener la diferenciación genética. Desde una perspectiva más amplia, estos descubrimientos aportan luz a la comprensión de cómo se estructuraron las poblaciones humanas en los albores de la agricultura y la ganadería, y cómo el Sahara no solo fue un desierto inhóspito, sino un protagonista activo en la evolución de las sociedades y sus movimientos.
La ausencia de grandes migraciones genéticas hacia el Sahara durante el Holoceno medio desafía también las narrativas clásicas centradas exclusivamente en desplazamientos humanos masivos y refuerza el papel del intercambio cultural como motor principal en la difusión de innovaciones. En términos genéticos, la obtención y análisis de ADN antiguo en contextos tan complicados como el Sahara ofrece un gran desafío técnico, debido a las condiciones de preservación extremas que dañan el material genético. Sin embargo, mediante técnicas avanzadas de captación y secuenciación de ADN, los investigadores han podido superar estos obstáculos, logrando generar datos genómicos fiables que permiten realizar análisis comparativos con otras poblaciones antiguas y actuales. Estos nuevos hallazgos también impactan en la interpretación de la diversidad genética actual en África, especialmente en grupos del Sahel y poblaciones pastoriles como los Fulanis, quienes presentan una mezcla genética con rasgos asociados a este linaje sahariano profundo. Esto conecta patrones genéticos modernos con procesos demográficos y culturales que tuvieron lugar hace miles de años, evidenciando la importancia del Sahara como fuente genética y cultural.
El estudio del linaje ancestral del Sahara verde responde interrogantes acerca del origen y la evolución de las poblaciones norteafricanas, y abre nuevas líneas de investigación en arqueogenómica y paleoclimatología. Invita a reconsiderar cómo las dinámicas climáticas y ambientales moldearon no solo el paisaje físico sino también las historias humanas, desde la movilidad hasta la construcción de identidades y tecnologías. En conclusión, el ADN antiguo recuperado del Sahara verde no solo ha revelado un linaje genético ancestral único que diferencia a las poblaciones norteafricanas, sino que también ha impulsado un cambio paradigmático en la percepción sobre la interacción entre genética, cultura y ambiente en el Sahara prehistórico. Este conocimiento renovado no solo amplía nuestra comprensión sobre la historia de África sino que también aporta claves para desentrañar procesos globales de evolución humana, migración y adaptación cultural en el devenir del Holoceno.