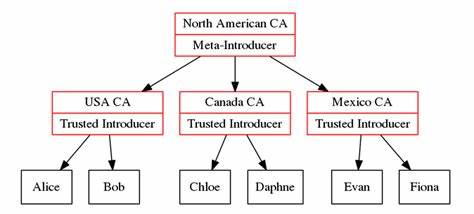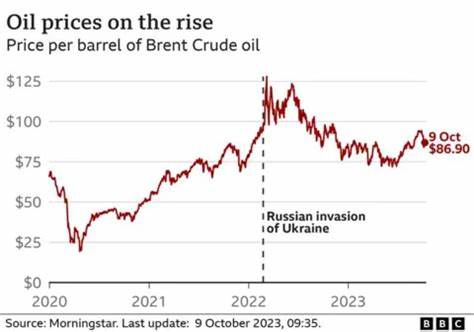En la actualidad, la ciencia avanza a pasos acelerados y con ella surgen ideas que parecían propias de la ciencia ficción hace solo unas décadas. Una de ellas es la amortalidad, un concepto que ha generado tanto interés como inquietud. La amortalidad no significa la inmortalidad, ya que no elimina la posibilidad de morir por accidentes u otras circunstancias externas, sino que implica la capacidad de detener o revertir el envejecimiento, extendiendo la vida potencialmente de manera indefinida. Esta posibilidad, impulsada por figuras como Yuval Noah Harari y Bryan Johnson, plantea una cuestión fundamental: ¿cómo afectaría a nuestras vidas y sociedad el hecho de que en algún momento cercano podríamos vivir cientos de años o incluso más? Desde un punto de vista personal, la idea de la amortalidad puede resultar profundamente incómoda y disruptiva. Lo que hasta ahora ha sido una certeza irrefutable para toda la humanidad, la inevitabilidad de la muerte, dejaría de tener la misma influencia en nuestra forma de vivir y tomar decisiones.
Cuando la muerte ya no es una fecha fija en el horizonte, o se convierte en una posibilidad remota, surgen preguntas inquietantes sobre el propósito, el sentido y la urgencia de nuestras acciones diarias. ¿Vale la pena esforzarse tanto para lograr metas a largo plazo cuando la vida se prolonga más allá de lo imaginable? ¿Deberíamos buscar la amortalidad para nosotros mismos y para nuestros seres queridos, o es una carga demasiado pesada al observar la inevitable mortalidad de quienes nos rodean? El hecho de que algunos individuos puedan acceder a estas tecnologías mientras otros no, incluso dentro de una misma familia, puede generar profundas tensiones emocionales y dilemas éticos. Una preocupación importante radica en cómo la amortalidad podría afectar la manera en que valoramos el riesgo y la experiencia. Al vivir mucho más tiempo, es posible que las personas se vuelvan más cautelosas, temerosas de perder una vida que ahora consideran inmensa en duración. Esta actitud podría limitar la posibilidad de aprovechar oportunidades, disfrutar del presente y vivir plenamente.
La espontaneidad y la pasión, características inherentes a la mortalidad, podrían verse relegadas frente a un apego excesivo a la seguridad y la conservación de la vida a toda costa. Por otro lado, la amortalidad presenta una dimensión social y económica compleja, incluso preocupante. En un mundo donde la longevidad se extienda significativamente, los recursos naturales y la distribución de la riqueza se verán sometidos a nuevas presiones. La vivienda, por ejemplo, podría convertirse en un bien mucho más escaso si las personas viven siglos en las mismas propiedades, limitando la disponibilidad para nuevas generaciones. Este fenómeno podría profundizar la desigualdad social, especialmente si el acceso a los avances tecnológicos está reservado para los más ricos o privilegiados.
Además, la tasa de natalidad y el crecimiento poblacional serían factores críticos a considerar. Si las personas no mueren pero continúan teniendo hijos, el planeta podría enfrentarse a una explosión demográfica sin precedentes, agravando problemas como el acceso al agua, la alimentación, la educación y el empleo. La presión sobre los sistemas sanitarios y de bienestar social también crecería, requiriendo una reestructuración profunda y coordinada a nivel global. Una consecuencia cultural significativa sería la posible rigidez del pensamiento y las tradiciones. A medida que los individuos envejezcan sin un límite natural, podrían volverse más resistentes al cambio, aferrándose a sus maneras de pensar y actuar.
Esto podría frenar la innovación y la adaptación, elementos clave para la evolución social y tecnológica. El dinamismo propio de las sociedades humanas podría verse comprometido por generaciones que, literalmente, no dejarían espacio para las nuevas. La amortalidad también podría convertirse en un detonante de conflictos geopolíticos. En un escenario donde algunos países o comunidades acceden a estas tecnologías de prolongación de vida mientras otros permanecen sumidos en problemas como epidemias y pobreza, podrían surgir tensiones y luchas por el control de estos avances. La desigualdad global, ya de por sí un reto enorme, podría agravarse y derivar en conflictos civiles o incluso guerras, todo ello en la búsqueda de prolongar la existencia y mejorar la calidad de vida.
Aunque estas posibilidades parecen lejanas o especulativas, la realidad es que ya vivimos en una especie de amortalidad parcial. Tecnologías biomédicas, mejoras en la alimentación, y hábitos saludables ya amplían la expectativa de vida en muchas partes del mundo. Sin embargo, el acceso a estas mejoras sigue siendo desigual, revelando una continuidad de los problemas sociales en el nuevo panorama que la amortalidad propone. El debate sobre la amortalidad también invita a reflexionar sobre la ética y el sentido de la vida misma. ¿Es la prolongación indefinida de la existencia un objetivo deseable? ¿O la muerte cumple una función necesaria para mantener el equilibrio natural y la renovación de la humanidad? Estas preguntas no tienen respuesta sencilla y exigen un diálogo amplio e interdisciplinario que incluya la ciencia, la filosofía, la sociología y la política.
En definitiva, la amortalidad empuja a la humanidad a enfrentarse a sus miedos y su visión tradicional sobre la vida y la muerte. Ofrece un mundo de posibilidades incomparables, pero también una fuente inagotable de incertidumbres y desafíos. La incomodidad que genera contemplar esta realidad es reflejo de la magnitud del cambio que implicaría para cada individuo y para la sociedad en su conjunto. Mientras avanzamos hacia 2025 y más allá, es fundamental que estas cuestiones de amortalidad no permanezcan en el ámbito exclusivo de expertos o visionarios, sino que se conviertan en parte de la conversación pública. La preparación ante un futuro donde vivir mucho más tiempo sea una opción tecnológica debe incluir la planificación social, económica y ética necesaria para garantizar que esta revolución beneficie a la humanidad de manera equitativa y consciente.
Sin duda, pensar en amortalidad nos confronta con el enigma más profundo de la existencia humana. Pero quizás, en esa incomodidad, radica la oportunidad de redescubrir qué significa realmente vivir y qué valoramos como individuos y como sociedad.