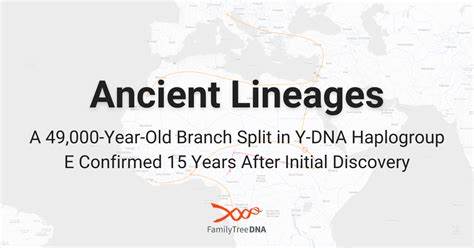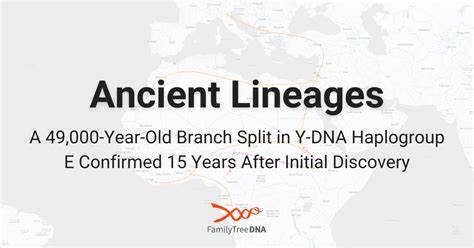El desierto del Sahara, reconocido actualmente como la mayor extensión de arena árida del planeta, guarda en su suelo una historia genética que ha permanecido oculta durante milenios. Sin embargo, estudios recientes han revelado que en un pasado lejano, esta vasta región no fue la inhóspita extensión desértica que conocemos hoy. Durante el llamado Periodo Húmedo Africano, hace entre 14,500 y 5,000 años antes del presente, el Sahara fue un paisaje próspero y verde, con sabanas, lagos permanentes y ríos, que favorecieron la presencia humana y el desarrollo de actividades como la caza, la recolección y la ganadería. El descubrimiento de ADN antiguo en restos humanos de este período ha abierto una ventana sin precedentes al pasado genético del norte de África y nos permite reconstruir la historia evolutiva y demográfica de las poblaciones que habitaron este entorno cambiante. Uno de los sitios arqueológicos clave para entender esta historia es el refugio rocoso conocido como Takarkori, ubicado en las montañas Tadrart Acacus, en el suroeste de Libia.
Allí se encontraron los restos de al menos quince individuos que vivieron durante distintos momentos del Holoceno medio, muchos vinculados a sociedades pastoriles que dependían del ganado para su subsistencia. Los análisis complementarios de dos mujeres, cuyos esqueletos datan aproximadamente de hace 7,000 años, permitieron obtener datos genómicos que hasta ahora habían sido extremadamente escasos en la región debido a las difíciles condiciones de preservación del ADN en ambientes cálidos y secos como el del Sahara. Los resultados genéticos muestran que estos individuos descendían de una línea genética norteafricana hasta ahora desconocida, que se separó hace decenas de miles de años del linaje de los africanos subsaharianos y también del de los humanos modernos que emigraron fuera de África. Esta ascendencia se mantuvo aislada, con escaso flujo genético detectado desde poblaciones subsaharianas durante el Periodo Húmedo Africano, lo que desafía la idea tradicional de que el Sahara actuaba como una barrera rígida para las migraciones humanas. Este linaje ancestral también tiene una relación cercana con los forrajeadores de Taforalt en Marruecos, que vivieron hace más de 15,000 años con una cultura Iberomaurisiana, previa al AHP.
Esta conexión genética sugiere que existió una población estable y con continuidad genética en el norte de África durante miles de años, a pesar de las variaciones climáticas y ambientales. Estas evidencias cuestionan la hipótesis de que la ganadería y el pastoreo llegaron al Sahara central exclusivamente a través de migraciones masivas desde el Levante u otras áreas de Eurasia. En cambio, los datos apuntan a que las prácticas pastoriles fueron adoptadas en la región principalmente mediante la difusión cultural dentro de grupos autóctonos que mantenían una ancestralidad propia y divergente. Las bajas cantidades de ADN neandertal detectadas en los individuos de Takarkori contrastan con niveles más altos en poblaciones de agricultores levantinas, lo que refuerza la idea de una adopción autónoma de la ganadería en un linaje africano que permaneció aislado genéticamente durante largo tiempo. Las investigaciones complementan estudios anteriores realizados en el norte de África, los cuales mostraban complejas mezclas genéticas en poblaciones tempranas, pero dejaban sin identificar con claridad el origen de ciertas componentes africanas.
Con la inclusión de la secuencia genética de Takarkori, ahora se ha podido modelar el genoma de los individuos de Taforalt como una mezcla equilibrada entre un componente proveniente del antiguo norte de África similar a Takarkori y otro relacionado con poblaciones del Levante. Esto implica que los grupos antiguos de la región compartieron ascendencias divergentes y que la influencia de grupos subsaharianos fue limitada o nula durante los períodos húmedos. Desde un punto de vista arqueológico, el paisaje verde del Sahara habría facilitado la movilidad humana y el cultivo de recursos naturales, pero la dispersión genética permaneció parcialmente fragmentada debido a barreras naturales y sociales. Las distintas zonas ecológicas del Sahara favorecieron el aislamiento demográfico, incluso en momentos donde las condiciones ambientales habrían sido más favorables para los intercambios. La evidencia genética actual coincide con estudios contemporáneos que muestran una diferenciación significativa entre poblaciones del norte y del sur del Sahara, consolidando a esta región como un límite importante en la diversidad genética humana africana.
Los métodos científicos empleados para alcanzar estos descubrimientos consistieron en técnicas avanzadas de extracción de ADN antiguo, secuenciación enfocada en un conjunto seleccionado de más de un millón de marcadores genéticos, y análisis estadísticos que permiten comparar las similitudes y diferencias entre los genomas antiguos y modernos. Además, se aplicaron estudios específicos para detectar segmentos de ADN heredados de ancestros neandertales, lo que aporta información sobre interacciones genéticas y migraciones históricas. También se usaron modelos evolutivos para estimar fechas de divergencia de linajes y calcular tamaños efectivos de población, dando cuenta de la dinámica demográfica de los grupos humanos durante el Holoceno. La importancia de estos hallazgos no se limita a la reconstrucción del pasado genético, sino que también tiene implicaciones para la comprensión de la evolución de rasgos culturales y tecnologías en África. El hecho de que el pastoreo pudiera haberse instaurado en la región sahariana a través de la transmisión cultural entre poblaciones genéticamente aisladas subraya la complejidad y diversidad de procesos que conformaron la historia humana.
También resalta la necesidad de reevaluar modelos simplistas de migración y sustitución poblacional, y considerar la interacción de factores ecológicos, culturales y sociales en la formación de las sociedades antiguas. El Sahara representó y sigue representando una zona crucial para entender la biogeografía humana y su interacción con cambios ambientales drásticos. Los períodos de aumento pluvial como el AHP funcionaron como ventanas temporales para la expansión y movilidad de grupos humanos, creando corredores ecológicos y actividades económicas novedosas como la ganadería. Sin embargo, esta dinámica no siempre fue acompañada por un flujo genético constante, lo que sugiere que las poblaciones mantuvieron identidades genéticas diferenciales adaptadas a las circunstancias locales. De cara al futuro, la disponibilidad creciente de técnicas de secuenciación y la disminución de costos permitirán profundizar en el estudio del ADN antiguo en otras regiones y momentos de la historia africana.
La exploración de más sitios arqueológicos y la obtención de genomas completos de antiguos habitantes del Sahara y regiones vecinas ofrecerá un panorama más detallado y completo sobre las migraciones, mezclas y aislamiento de poblaciones que dieron forma a la diversidad genética del continente y del mundo. En definitiva, el ADN antiguo recuperado en el Sahara verde constituye un testimonio invaluable para comprender la ancestralidad y los movimientos humanos en uno de los contextos ecológicos más extremos y transformados del planeta. Este descubrimiento amplía nuestro conocimiento sobre el origen y desarrollo de las poblaciones norteafricanas, mostrando que la historia genética del continente africano es aún más rica y compleja de lo que se pensaba, invitándonos a explorarla con nuevas preguntas y métodos.