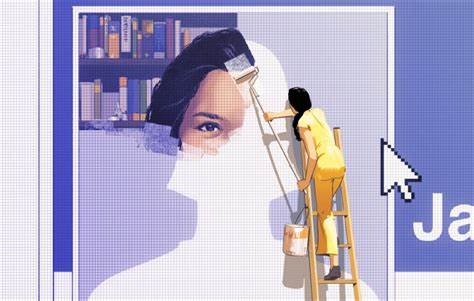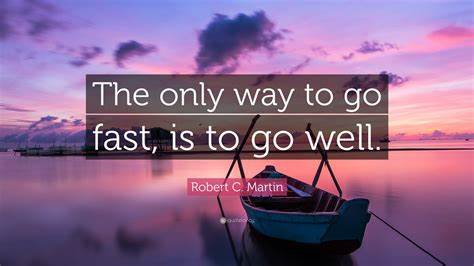En la actualidad, cuando nos sentamos a ver una película o una serie de televisión, es común sentir que la historia ya la hemos visto antes, que la trama parece repetirse una y otra vez, a pesar de la enorme variedad de géneros y temáticas que existen. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso el mundo audiovisual carece de originalidad o hay algo más profundo que explica esta recurrencia narrativa? Al analizar este fenómeno, descubrimos que esta pretensión de similitud está ligada a estructuras narrativas ancestrales, a necesidades humanas universales y a las dinámicas de la industria cultural. Desde tiempos remotos, las historias han sido contadas siguiendo patrones que, por su eficacia y resonancia emocional, se han transmitido y adaptado a lo largo de generaciones. Uno de los modelos más presentes es el llamado “viaje del héroe” o monomito, una estructura descrita por Joseph Campbell que detalla un orden común de acontecimientos: la vida normal del protagonista es interrumpida por un suceso que cambia todo, lo que lo impulsa a emprender una búsqueda o misión. En su camino, enfrenta desafíos, encuentra aliados y enemigos, y finalmente regresa transformado gracias a su experiencia.
Este patrón tiene sus raíces filosóficas en la antigua Grecia, concretamente en Aristóteles y su obra Poética, donde se identifica la estructura de tres actos: introducción, desarrollo y cierre, con momentos clave como la reversión de la situación y la revelación o reconocimiento. Durante siglos, esta fórmula ha sido ideal para moldear relatos con un principio, un conflicto central y una resolución clara, elementos que resultan intuitivamente comprensibles y emocionalmente satisfactorios para la audiencia. En el cine y la televisión contemporáneos, esta estructura se ha vuelto casi automática. Guionistas y productores buscan fórmulas que garanticen el éxito comercial, y el viaje del héroe provee un molde probado que facilita esta meta. Además, existe una industria profesional dedicada a la enseñanza y difusión de este tipo de narrativas, con expertos como Robert McKee o Syd Field, quienes han creado manuales, cursos y seminarios que estandarizan y perpetúan estas convenciones.
La repetición constante de estos patrones puede dar la impresión de falta de originalidad, pero también es cierto que el artificio narrativo queda usualmente camuflado por el contexto específico de cada historia: los personajes únicos, el entorno, el género o la estética aportan frescura aparente a relatos que, en esencia, siguen estructuras similares. Esto explica cómo películas tan distintas como un drama familiar, una aventura épica o una comedia pueden compartir un esqueleto narrativo común. Más allá del aspecto formal, estas tramas reflejan una profunda necesidad humana: la de transformar y dar sentido al caos de la vida. Las historias organizan experiencias complejas y aleatorias, proporcionando modelos para experimentar emocionalmente los miedos y deseos más profundos. Las dificultades y cambios que vive el protagonista representan los retos internos y externos que cada persona puede enfrentar, y su eventual superación, aunque sea ficticia, ofrece esperanza y un sentido de orden.
Sin embargo, esta fórmula también puede ser conservadora. Los finales que retornan a un equilibrio renovado, o en los que el héroe termina encajando en una normalidad aceptable, contribuyen a reforzar el statu quo social y cultural. En muchas ocasiones, ello se traduce en relatos que, aunque expresan cambio interior en los protagonistas, no cuestionan las estructuras de poder o las condiciones que perpetúan desigualdades y problemas en el mundo real. Este uso reiterado de la estructura narrativa occidental puede, además, invisibilizar formas alternativas de contar historias que existen en otras culturas o tradiciones literarias. En tiempos recientes, artistas y creadores buscan romper con estos esquemas para reflejar realidades más fragmentadas, ambiguas o incluso contradictorias.
Por ejemplo, algunos autores experimentan con formatos narrativos que no siguen una progresión lineal ni un clímax definido, optando por mostrar redes, ciclos o acumulaciones de momentos triviales que reflejan mejor la experiencia contemporánea. Estos experimentos no solo aportan diversidad artística, sino que también desafían al público a comprometerse activamente con la obra, dejando de lado la expectativa pasiva de la fórmula y fomentando la reflexión crítica. En un mundo donde la saturación de contenido es constante, esta ruptura puede ser una vía para recuperar la capacidad emotiva y cognitiva que las historias tradicionales, en su repetición, a veces anestesian. Es importante considerar, además, que detrás de esta homogeneidad aparente en las tramas existe una compleja relación con las condiciones socioeconómicas y políticas contemporáneas. La narrativa repetitiva puede ser vista como un reflejo de la sociedad de consumo, donde la promesa de cambio y renovación termina siendo una experiencia contenida y prediseñada.
Así como las ciudades se llenan de franquicias con productos estandarizados, las historias también parecen replicar esquemas que mantienen al público dentro de zonas de confort emocional y cultural. No obstante, esta dinámica también responde a la función social del relato: permitir a las personas entender y sobrellevar su propia existencia en un mundo incierto, peligrosamente cambiante y a menudo caótico. La seguridad que ofrece una narrativa conocida, con momentos esperados y conclusiones claras, ayuda a canalizar ansiedades y a transmitir valores compartidos. En definitiva, la percepción de que todas las películas y series comparten la misma trama no es casual ni simplemente síntoma de pereza creativa. Es el resultado de una tradición histórica, una respuesta a necesidades psicológicas universales y una consecuencia de las estructuras industriales que dominan la cultura audiovisual.
Sin embargo, también existen señales alentadoras de que el arte narrativo no está detenido: nuevas voces y formas emergen, desafiando los moldes clásicos y proponiendo historias que se adaptan mejor a la complejidad del mundo contemporáneo. Comprender estas dinámicas nos permite tanto disfrutar de la familiaridad reconfortante que ofrecen ciertas historias como buscar activamente aquellas que rompen con la norma y amplían nuestra capacidad de imaginar diferentes formas de vivir, sentir y pensar. En última instancia, el reto está en equilibrar la seguridad del relato conocido con la exploración de nuevas posibilidades creativas, para que el arte siga siendo un motor de cambio y reflexión en nuestra cultura.