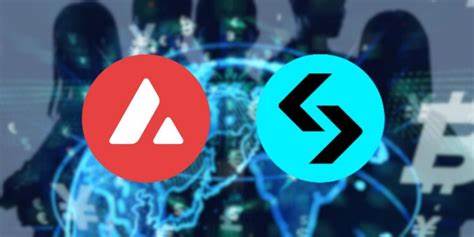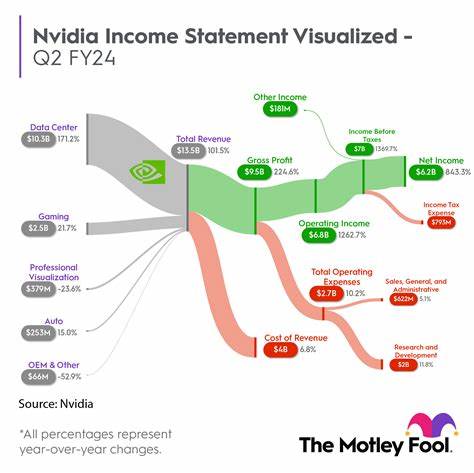El reciente apagón total que afectó a España y Portugal ha sacudido no solo sus infraestructuras energéticas, sino también el tejido social y económico de ambos países. Un evento de esta magnitud no pasa desapercibido, y representa un punto de inflexión para repensar cómo se configura la red eléctrica en un mundo cada vez más dependiente de las energías renovables y de sistemas tecnológicos complejos. España y Portugal se vieron envueltos en una situación sin precedentes cuando, en apenas segundos, la demanda eléctrica desplomó de forma abrupta y simultánea, generando una desconexión inmediata y en cascada de numerosas centrales eléctricas y líneas de transmisión. Aunque todavía se analiza el origen exacto del incidente, se descartan ataques cibernéticos y la mayoría de las investigaciones apuntan a una combinación de fenómenos físicos y errores operativos que, unidos al elevado porcentaje de energías renovables sin capacidad de respuesta inmediata, derivaron en un fallo masivo. Una de las causas explícitas atribuibles al apagón fueron las oscilaciones anómalas provocadas por un fenómeno conocido como "vibración atmosférica inducida".
Las fluctuaciones térmicas extremas en el interior de España generaron movimientos inusuales en los cables de alta tensión que sometieron a grandes esfuerzos a los equipos, produciendo fallos en las sincronizaciones del sistema eléctrico y desencadenando sucesivas desconexiones. El entramado eléctrico ibérico está conectado a la red continental europea, lo que en principio confiere una mayor estabilidad y redundancia. Sin embargo, la península presenta un nivel de interconexión limitado, especialmente en comparación con su capacidad de generación interna, lo que dificulta la capacidad de respuesta ante fallos locales amplificados. La dependencia de enlaces con Francia ha sido clave tanto en la recuperación como en la vulnerabilidad, ya que Portugal, al ser esencialmente dependiente de España en materia eléctrica, se encontró en una situación de aislamiento energético único. La crisis puso en evidencia la complejidad intrínseca de iniciar desde cero un sistema eléctrico tan grande y con tantas interdependencias.
El proceso conocido como "arranque en negro" implica poner en marcha plantas de generación sin conexión a una fuente externa de energía, una tarea técnica y logística titánica. En este escenario, las centrales hidroeléctricas y ciertos ciclos combinados con capacidad de arranque autónomo son esenciales para ir restaurando poco a poco la tensión y sincronizando los distintos generadores, hasta recuperar completamente el sistema. No obstante, la actual transición hacia mayores cuotas de energía renovable añade un nivel de dificultad extra. Las plantas solares y eólicas, por su naturaleza y por sus sistemas electrónicos de control, no aportan carga inercial mecánica al sistema, algo que es vital para la estabilidad de la frecuencia y el voltaje del sistema eléctrico. Esta falta de inercia puede hacer que el sistema sea más frágil ante perturbaciones, y que la coordinación para el arranque sea un reto que debe ser gestionado con precisión y nuevas tecnologías.
El impacto inmediato del apagón fue profundo y multifacético. Millones de ciudadanos quedaron sin luz durante horas, con consecuencias directas en el transporte público, las telecomunicaciones, el abastecimiento de combustibles y el funcionamiento de comercios e industrias. Los sistemas de emergencia que cuentan con generadores y baterías pudieron mantener operativos algunos servicios críticos, pero no fueron inmunes a la magnitud de la crisis. Uno de los efectos colaterales más notables fue la interrupción parcial de las redes móviles e internet, pese a las baterías y respaldos que mantienen operativas las infraestructuras de telecomunicaciones. La saturación de las redes cuando aún funcionaban dificultó la comunicación, ralentizando la difusión de información y aumentando la incertidumbre entre la población.
Además, la mayoría de los sistemas de pago electrónico quedaron inoperativos, evidenciando la vulnerabilidad de las sociedades modernas altamente digitalizadas y dependientes del dinero electrónico. La escasez de efectivo físico en manos de los ciudadanos se convirtió en un problema real, porque muchos estaban habituados a no manejar efectivo regularmente. Esto generó dificultades para adquirir bienes básicos en tiendas y estaciones de servicio, que en algunos casos tuvieron que recurrir a sistemas manuales o a cerrar temporalmente. Sin embargo, a pesar de la emergencia, muchos reportaron gestos de solidaridad y calma entre la población. Vecinos se ayudaron unos a otros, la gente compartió recursos y mantuvo la paciencia mientras las autoridades y técnicos trabajaban intensamente para restaurar la normalidad.
Este lado humano fue uno de los aspectos menos visibilizados pero sin duda relevante en una crisis de esta magnitud. El apagón también puso bajo el foco las deficiencias existentes en mantenimiento y modernización de la infraestructura. Durante años, inversiones insuficientes y modelos regulatorios más enfocados en la rentabilidad que en la fiabilidad han dejado vulnerabilidades manifiestas. La paradoja de una infraestructura vital que debe estar siempre disponible pero que recibe escasa atención hasta que ocurre una falla grave es evidente. No es la primera vez que un evento similar sacude a Europa.
El apagón de 2003 que afectó gran parte de Italia y otros países, o el incidente en Reino Unido de 2019, mostraron que la red eléctrica es un sistema complejo delicado que exige constante supervisión y preparación ante contingencias de alta complejidad. La gestión de redes con una elevada penetración renovable es un desafío global y en rápida evolución. La integración de sistemas de almacenamiento, baterías a gran escala, y tecnologías como los inversores inteligentes capaces de formar red (grid forming) son parte de la solución. La cooperación transfronteriza más intensa y aumentar la capacidad de interconexión, especialmente en regiones aisladas, deben ser prioridades para asegurar estabilidad y continuidad. En paralelo, es necesario fomentar una mayor concienciación ciudadana sobre la importancia de la resiliencia individual y comunitaria.
Tener reservas de agua, alimentos no perecederos, baterías, radios y una pequeña cantidad de efectivo puede marcar la diferencia en situaciones donde la modernidad se detiene temporalmente. La planificación de contingencia a nivel local y la formación para situaciones de emergencia son acciones adjuntas fundamentales. El incidente en España y Portugal también abre el debate sobre los modelos energéticos y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la seguridad del suministro. La transición energética no debe comprometer la estabilidad; por el contrario, debería impulsarla a través de innovaciones tecnológicas y adecuaciones normativas. Finalmente, la rapidez con la que se ha recuperado la red demuestra la capacidad técnica y humana para hacer frente a grandes crisis, pero también es un llamado de atención para no bajar la guardia.
La inversión en infraestructuras, formación, coordinación internacional y transparencia son imprescindibles para enfrentar los retos de un siglo XXI en el que el consumo y la producción energética seguirán creciendo con inevitables nuevos riesgos. El apagón de 2025 en la península ibérica quedará como un ejemplo de la fragilidad y fortaleza de nuestras sociedades modernas. Un espejo que invita a la reflexión y a la acción inmediata para construir sistemas energéticos más seguros, fiables y preparados para el futuro.