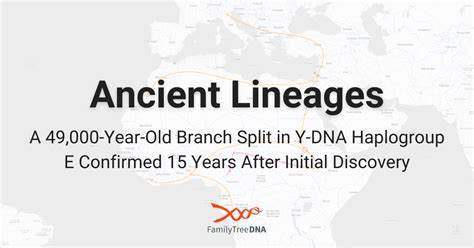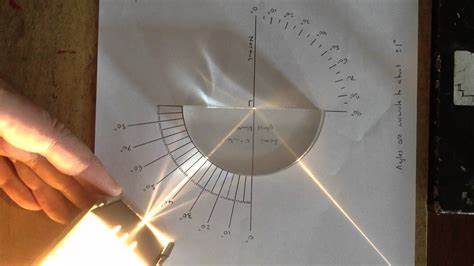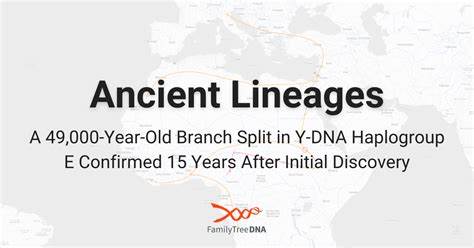El Sahara, conocido hoy como el desierto cálido más extenso del planeta, no siempre fue un páramo inhóspito. Hace miles de años, durante el llamado Periodo Húmedo Africano, esta vasta región floreció como una sabana verde, con abundantes ríos y lagos que sustentaban una rica biodiversidad y favorecieron la presencia humana. Esta transformación climática ocurrió entre aproximadamente 14,500 y 5,000 años antes del presente y permitió el desarrollo de diversas actividades humanas, entre ellas la caza, la recolección y, finalmente, el pastoreo. A pesar de la importancia cultural y ambiental de este periodo, la información genética sobre los habitantes de aquella etapa ha permanecido limitada debido a la compleja preservación del ADN antiguo en ambientes tan áridos y extremosos. Recientemente, un equipo internacional de investigadores publicó datos inéditos basados en genomas antiguos provenientes de dos individuos femeninos del Neolítico Pastoral, datados en unos 7,000 años atrás, encontrados en el refugio rocoso de Takarkori, ubicado en el Sahara central, en el suroeste de Libia.
Estos hallazgos abren una ventana única para entender la historia genética del Sahara verde, así como las migraciones y la evolución cultural en una de las regiones menos exploradas para la paleogenómica. Los análisis genómicos revelan que la mayoría del ADN de estas mujeres proviene de un linaje genético norteafricano desconocido previamente, divergente de las linajes subsaharianos y con una historia de aislamiento prolongado que se remonta a tiempos similares a los humanos fuera de África. Esta línea genética también muestra una relación cercana con los forrajeadores del Iberomaurusiense, un grupo arqueológico del norte de África que existió hace 15,000 años en sitios como la cueva de Taforalt en Marruecos. Aunque estos forrajeadores de Taforalt y los individuos de Takarkori comparten cercanía genética, existe una gran distancia con las poblaciones subsaharianas actuales y antiguas, lo que apunta a una limitada interacción genética entre el norte y el sur del Sahara durante el Periodo Húmedo Africano. Un dato sorprendente respecto a estas poblaciones takarkorinas es la considerable baja presencia de ADN neandertal en comparación con agricultores levantinos y poblaciones fuera de África.
Mientras que los individuos no africanos presentan alrededor del 1.4% al 2.36% de ascendencia neandertal, el genoma de Takarkori tiene aproximadamente solo un 0.15%. Este hallazgo sugiere que la interacción con ancestrales neandertales fue mucho menor en este linaje norteafricano, quizá porque sus antepasados permanecieron aislados geográficamente o culturalmente durante largos periodos.
El estudio también aporta evidencia crucial sobre cómo se expandió el pastoreo en el Sahara. Los datos no indican una migración masiva de grupos provenientes del Levante, sino que respaldan la hipótesis de que el pastoreo se difundió principalmente por transmisión cultural, es decir, por la adopción de nuevas prácticas económicas sin necesariamente un gran desplazamiento de poblaciones. Esta conclusión se refleja en la escasa mezcla genética levantina detectada en los individuos analizados y se alinea con las observaciones arqueológicas que señalan un cambio gradual en las prácticas de subsistencia con continuidad local en las poblaciones del Sahara central. El refugio rocoso de Takarkori, situado en las montañas de Tadrart Acacus, se ha convertido en un sitio arqueológico clave para entender la vida en la antigua Sahara verde. Entre 8,300 y 4,200 años antes del presente, este lugar fue habitado por grupos pastoriles que desarrollaron una economía basada en la cría de ganado y el nomadismo.
Los restos humanos encontrados, en su mayoría mujeres y niños, presentan una excelente preservación que ha permitido la obtención de ADN antiguo, a pesar del extremo ambiente desértico. Los análisis isotópicos confirman además que estas personas eran oriundas de la región, lo que arroja luz sobre las dinámicas poblacionales locales y regionales. Desde el punto de vista genético, realizar estudios en esta zona ha sido históricamente complejo. La falta de humedad, las altas temperaturas y la radiación ultravioleta dificultan la conservación molecular y fragmentan el material genético. Por ello, las técnicas de captura de ADN enfocadas en polimorfismos específicos han sido fundamentales para recuperar suficiente información genética de las muestras takarkorinas.
El estudio logró extraer y secuenciar cientos de miles de posiciones genéticas, que se analizaron en conjunto con datos de poblaciones modernas y antiguas de África, Europa y Medio Oriente. Al proyectar genéticamente a los individuos de Takarkori en análisis de componentes principales (PCA), se observó que se ubican en una posición intermedia entre grupos africanos occidentales y poblaciones del Cercano Oriente, pero con una mayor cercanía hacia los africanos occidentales. Esta posición única refleja un grupo genético propio, seguramente resultado de períodos prolongados de aislamiento y escaso flujo genético con otras poblaciones. Comparaciones de deriva genética, mediante estadísticas f3 y f4, mostraron que los takarkorinos comparten mayor afinidad con poblaciones epipaleolíticas del noroeste africano y los forrajeadores de Taforalt que con cualquier grupo subsahariano. Cuando se intentó modelar la mezcla genética de estos grupos, Takarkori resultó ser un mejor proxy de la casta africana que se había detectado en los individuos de Taforalt, desplazando la idea previa de que esa ascendencia tenía un origen subsahariano indistinto.
Otro punto interesante ha sido la localización del linaje mitocondrial de estas mujeres. Ambos individuos portan variantes pertenecientes a un linaje basal del haplogrupo N, una rama profunda fuera del África subsahariana y que data de aproximadamente 61,000 años, lo que conecta su ascendencia con poblaciones antiguas posteriores a la migración fuera de África. Con respecto a la interacción genómica con el linaje conocida como “fuera de África”, el análisis reveló pequeños segmentos de ADN neandertal presentes en Takarkori, que sugieren contactos genéticos muy antiguos, posiblemente anteriores o cercanos al evento inicial de salida de humanos modernos de África. No obstante, esta mezcla fue muy limitada y mucho menor que la observada en grupos neolevánticos y europeos. Desde un enfoque antropológico y arqueológico, estos datos implican que el Sahara actuó como una barrera genética persistente durante largos periodos.
Aunque durante las fases húmedas se abrieron corredores ecológicos favorables para el movimiento humano, las barreras culturales, ecológicas y sociales limitaron que se produjeran intercambios genéticos significativos entre Norte y Subsahariana, especialmente durante la ocupación pastoral en el Holoceno medio. Este panorama complejo sugiere que la adaptación al pastoreo en la región involucró una difusión cultural de conocimientos y prácticas más que migraciones biológicas. El material arqueológico sostiene esta visión, mostrando continuidad en técnicas de fabricación, hábitos funerarios y patrones artísticos durante el periodo de transición hacia el pastoreo. También se detecta una población relativamente moderada en tamaño, con poca evidencia de endogamia cercana. En términos más amplios, este descubrimiento ofrece un marco para revaluar la historia genética del norte de África y su papel en la evolución humana global.
La identificación de un linaje africano profundamente divergente que permanece aislado por largo tiempo abre nuevas preguntas sobre cómo las poblaciones humanas antiguas se diversificaron y adaptaron en ambientes variados y extremos. La importancia de este estudio radica en superar antiguas limitaciones técnicas y ambientales para obtener información genética directa desde uno de los ambientes arqueológicos más desafiantes del mundo. A partir de estas nuevas evidencias, se podrá seguir explorando la dinámica de poblaciones entre África y Eurasia, el impacto del cambio climático en estructuras sociales humanas, y las raíces profundas del pastoreo que hoy define economías y culturas. En conclusión, el ADN antiguo del Sahara verde demuestra la existencia de un linaje norteafricano ancestral desconocido que desempeñó un papel central en la historia humana regional. La diseminación del pastoreo en esta área fue promovida mayormente por la transferencia cultural y no por la llegada masiva de poblaciones extranjeras.
Además, la interrelación genética con linajes subsaharianos fue limitada, redundando en el aislamiento y la singularidad genética del Sahara central antiguo. Por tanto, estos hallazgos remodelan nuestro entendimiento del pasado humano en el norte de África y su participación en la compleja trama evolutiva que nos dio forma como especie. Este conocimiento no solo es relevante desde el punto de vista científico, sino que también aporta valor para la conservación del patrimonio histórico y cultural del Sahara, promoviendo un mayor reconocimiento del papel que esta región jugó en el destino de la humanidad.