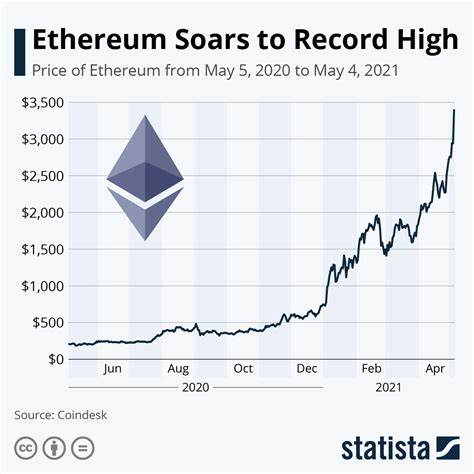Desde hace más de dos décadas, la policía estatal de Nueva York mantiene en secreto una base de datos con más de 5,100 personas catalogadas como miembros de pandillas criminales. Esta base, operativa desde 2005 y llamada oficialmente Gang Reporting and Intelligence Program (GRIP), ha sido utilizada no solo para fines policiales estatales, sino también para compartir información con agencias federales, incluyendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La existencia y el funcionamiento de esta base de datos han pasado prácticamente desapercibidos para la opinión pública y organismos de supervisión, lo que ha generado crecientes preocupaciones en expertos en derechos civiles, activistas y juristas. El fundamento del programa GRIP radica en el supuesto beneficio de la llamada “policía de precisión”, que permite a las autoridades identificar y monitorear a personas consideradas vinculadas a actividades delictivas organizadas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y problemática, ya que los criterios empleados para designar a alguien como miembro de una pandilla no se basan en pruebas judiciales contundentes.
Se utiliza información especulativa como la vestimenta que llevan, los tatuajes, el lugar donde se reúnen, las personas con las que interactúan o simplemente los sectores que frecuentan. En muchas ocasiones, individuos nunca acusados formalmente de delitos han sido incluidos en esta base de datos, exponiéndolos a vigilancia, investigaciones y detenciones injustificadas. La cooperación entre la policía estatal de Nueva York y el gobierno federal, particularmente con ICE, añade una dimensión aún más preocupante al asunto. Durante la administración de Donald Trump, esta base de datos fue utilizada para alimentar una campaña masiva de detenciones y expulsiones de inmigrantes acusados, muchas veces sin fundamento sólido, de pertenecer a pandillas transnacionales. La incorporación de informaciones procedentes de GRIP ha servido para justificar la deportación de cientos de inmigrantes a prisiones conocidas por sus condiciones inhumanas, como la prisión CECOT en El Salvador, un centro donde se han denunciado torturas y abusos reiterados.
El contexto de la base de datos revela el uso de estándares cuestionables y hasta absurdos para catalogar a supuestos miembros de pandillas. Por ejemplo, se ha señalado que tatuajes con símbolos comunes internacionalmente, como cintas de concientización o logos deportivos, son interpretados erróneamente como señales de pertenencia a estos grupos. Documentos internos vinculados a la policía estatal reconocen esta práctica, y varios casos han evidenciado el daño colateral que esto provoca: personas inocentes atrapadas en una red de vigilancia basada en prejuicios y estigmas. La manera en que los nombres ingresan a esta base de datos es igualmente preocupante. No solo se nutre de arrestos y confesiones, sino también de informantes con fiabilidad variable, observadores que basan su evaluación en actividades sociales o la presencia en determinados lugares, e incluso de registros aportados por instituciones penitenciarias y de supervisión criminal.
La falta de auditorías independientes y la escasa transparencia rodean a GRIP, lo que dificulta el acceso de los afectados a conocer si están en la base o presentar objeciones formales. Esta opacidad, combinada con criterios laxos que tienden a reproducir discriminaciones raciales y sociales, ha generado que la mayoría de personas registradas sean jóvenes afroamericanos y latinos. Tal situación perpetúa dinámicas de sobrepolicía en comunidades vulnerables y reproduce ciclos de exclusión y criminalización. En paralelo, la administración del gobernador Kathy Hochul ha destinado millones de dólares para expandir las capacidades de inteligencia y vigilancia policial, incluyendo el monitoreo constante de redes sociales para identificar presuntas amenazas relacionadas con pandillas. Aunque se han emitido mensajes públicos en contra de deportaciones masivas y en defensa de las familias inmigrantes, las inversiones en programas que alimentan el sistema de bases de datos sugieren un enfoque ambiguo y contradictorio que mantiene vigente el riesgo de abusos.
Las bases de datos como GRIP tienen consecuencias que trascienden la esfera policial. La inclusión en estas listas puede influir en procesos judiciales, aumentando la severidad de las penas a través de agravantes por supuesta pertenencia a pandillas. Además, fomenta la justificación para paradas policiales arbitrarias y vigilancia excesiva, afectando no solo a individuos, sino también al tejido social de comunidades completas. Este sistema también ha sido vinculado a acciones de inteligencia utilizadas para apoyar políticas migratorias duras, que han separado familias y expuesto a personas a condiciones vulnerables fuera de las fronteras estadounidenses. Las denuncias sobre relatos en que agentes federales interpretan símbolos culturales o personales como evidencia criminal muestran el peligro que representa el uso indiscriminado de esta información.
En gran medida, la escasa atención pública y mediática a esta base de datos ha permitido que continúe operando sin revisiones serias ni reformas. Sin embargo, entre expertos y defensores de derechos humanos crece la exigencia de transparencia, regulación estricta y eliminación de herramientas que criminalizan de forma injusta a minorías. La experiencia con bases de datos similares en otras jurisdicciones ha demostrado la necesidad urgente de mecanismos claros de supervisión y la participación activa de la sociedad civil para evitar arbitrariedades. La implementación de tecnología y vigilancia moderna, aunque puede ser útil para mejorar la seguridad pública, tiene el riesgo de convertirse en una herramienta de opresión cuando carece de límites legales, éticos y constitucionales claros. En el caso de Nueva York, las decisiones de inteligencia policial deben equilibrar la protección de la comunidad con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, incluyendo la presunción de inocencia y la privacidad.
En conclusión, la existencia de una base de datos estatal con más de 5,000 personas designadas como miembros de pandillas refleja un modelo de seguridad basado en la sospecha generalizada y prejuicios difíciles de justificar. La falta de transparencia, la cooperación con agencias federales que implementan políticas migratorias agresivas y el uso de criterios arbitrarios para incluir nombres ponen en riesgo la justicia y los derechos humanos en Nueva York. Para enfrentar estas problemáticas es indispensable que las autoridades rindan cuentas, que el debate público se abra y que se establezcan marcos normativos sólidos que protejan a las comunidades afectadas y garanticen un sistema policial justo y responsable.