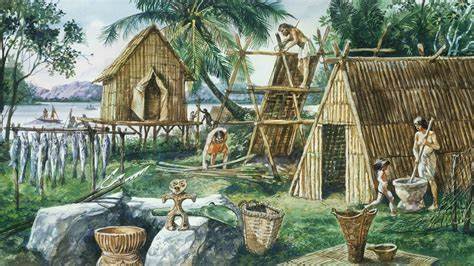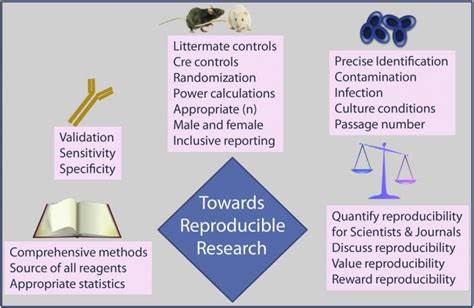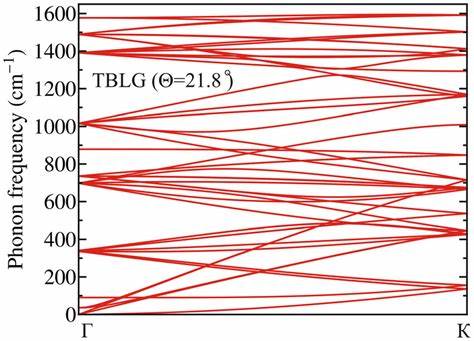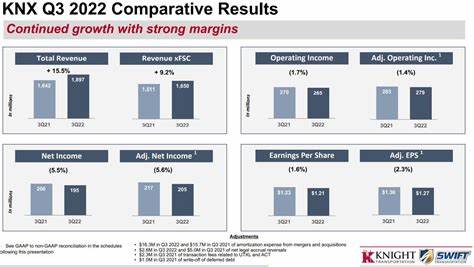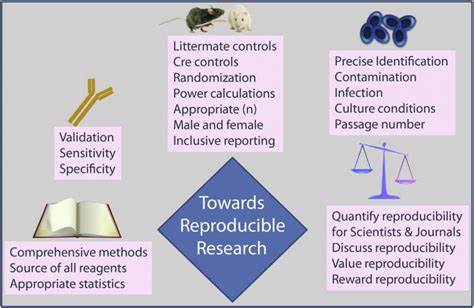La Revolución Neolítica ha sido uno de los hitos más trascendentales en la historia de la humanidad, marcando la transición de sociedades cazadoras-recolectoras a asentamientos agrícolas permanentes. Tradicionalmente, se ha debatido sobre qué impulsó esta transformación: ¿fueron cambios climáticos, transformaciones culturales o ambas causas actuando simultáneamente? Recientes estudios científicos, centrados en el Levante sur, una región crítica para la domesticación de plantas y animales, proponen un escenario ambiental distinto y complejo, sugerente de que fenómenos naturales como incendios catastróficos y la consiguiente degradación del suelo tuvieron un impacto decisivo para forzar a las comunidades humanas a adaptarse y reinventar sus formas de vida. Esta explicación se basa en la revisión y comparación de numerosos registros paleoclimáticos y arqueológicos, entre ellos el análisis de partículas microscópicas de carbón en sedimentos lacustres, variaciones en la composición isotópica de elementos como el carbono y el estroncio en formaciones calcáreas subterráneas (espeleotemas), así como datos que reflejan fluctuaciones en el nivel del Mar Muerto, todos ellos indicadores indirectos pero contundentes de un entorno que experimentó incendios intensos, pérdida significativa de cobertura vegetal, erosión acelerada y cambios hidrológicos durante el período que coincide con la aparición de la agricultura. El núcleo sedimentario extraído del lago Hula, por ejemplo, ha evidenciado un pico extraordinario en la concentración de micro-carbón que indica una intensificación en la frecuencia y gravedad de incendios entre hace aproximadamente 10,000 y 8,000 años. Este registro va acompañado por un notable aumento en los valores isotópicos de carbono (δ13C) detectados en espeleotemas de cuevas cercanas, lo que sugiere una reducción drástica de la biomasa vegetal y una prevalencia de plantas adaptadas a condiciones más secas y abiertas, como ciertas gramíneas propias de ambientes tipo sabana.
Por otro lado, los datos isotópicos del estroncio reflejan la remoción masiva de suelos fértiles en las laderas, alimentando procesos erosivos que redistribuyeron estos sedimentos, enriqueciéndolos en los valles donde emergieron los primeros asentamientos agrícolas. Estos datos paleoclimáticos convergen para describir un ambiente que bajo un episodio seco significativo, posiblemente relacionado con el conocido evento climático global seco de ~8,200 años antes del presente, sufrió una serie de incendios impulsados principalmente por tormentas eléctricas intensas y secas. Tal régimen de fuego no habría sido producido en su mayor medida por actividad humana desde un inicio, sino que se trató de un fenómeno natural que produjo una reducción crítica de la vegetación primaria y la cubierta de suelo, derivando en erosiones remarcables y un cambio en la disponibilidad de recursos nutritivos. Frente a esta nueva realidad ecológica, las comunidades que habitaban el Levante sur tuvieron que responder a un escenario donde los antiguos territorios de caza y recolección se volvieron menos productivos y en algunos casos imposibles de habitar debido a la pérdida de suelo y a la transformación del paisaje. Esta presión ambiental pudo motivar el desarrollo de prácticas agrícolas centradas en los suelos redepositados en valles y zonas planas, los cuales presentaban condiciones óptimas para la siembra y el cultivo, por su riqueza en materia orgánica y mayor retención hídrica.
Así, la selección natural de lugares con condiciones propicias para la agricultura se relaciona estrechamente con la degradación ambiental previa provocada por los incendios y erosión. Encontramos que los grandes asentamientos neolíticos como Jericó, Gilgal y Netiv Hagdud emergieron justamente en estos depósitos sedimentarios enriquecidos, fomentando la innovación en técnicas agrícolas y la domesticación de plantas como el trigo y la cebada. La concentración humana en estas áreas también favoreció la experimentación con nuevas formas de organización social y tecnologías, incluyendo el primer uso registrado de pozos para la gestión del agua, indispensables en un clima con episodios secos recurrentes. Este escenario propuesto desafía la visión tradicional que considera a los humanos como los principales agentes del cambio ambiental inicial, particularmente en relación con incendios intencionados para limpiar tierras. En cambio, la evidencia apunta a que los incendios severos durante este periodo fueron, en su mayoría, naturales, desencadenados por condiciones climáticas específicas, tales como una mayor incidencia de tormentas eléctricas.
Sin embargo, las actividades humanas posteriores pudieron haber capitalizado este ambiente alterado, adaptándose y potenciando esas transformaciones para cimentar la base de la agricultura. De esta manera, un evento catastrófico natural terminó configurando las condiciones propicias para un cambio revolucionario en la manera en que los humanos interactuaban con su entorno. Además, la recuperación del ecosistema y la regeneración de los suelos parecen haber sido procesos largos y complejos que continuaron más allá del Neolítico temprano, a medida que las prácticas agrícolas evolucionaron y la presión antrópica comenzó a jugar un rol más evidente en la configuración del paisaje. La erosión extrema y el desgaste del suelo que despojaron a las laderas montañosas no solo fueron un desafío para la supervivencia, sino que también forzaron estrategias de asentamiento más estables, con un desarrollo tecnológico que reflejaba una mayor comprensión del medio ambiente y sus riesgos. Importantes paralelismos se encuentran en eventos anteriores, como durante el último período interglacial (MIS 5e), cuando también se observaron incendios masivos y degradación de suelos similares en la región del Levante.
Esto sugiere una cíclica relación entre cambios climáticos naturales, incendios y transformaciones ecológicas que eventualmente afectaron las decisiones económicas y culturales de las poblaciones humanas, promoviendo innovaciones en su modo de vida. En definitiva, la posible conexión entre incendios catastróficos naturales y la degradación del suelo en el Levante sur agrega una pieza fundamental al rompecabezas de la Revolución Neolítica. Este vínculo no solo explica cómo cambios ambientales pudieron influir directamente en el surgimiento de la agricultura, sino que también evidencia la capacidad de adaptación y resiliencia de las sociedades humanas frente a desafíos ecológicos severos. La transición a la sedentarización y a economías basadas en el cultivo y domesticación pueden ser vistas como respuestas inteligentes a presiones ambientales externas, donde la naturaleza del daño provocó la necesidad de innovar y ajustar el comportamiento hacia un nuevo equilibrio con el entorno. Estos hallazgos integran paleoclimatología, arqueología y geología ambiental, ofreciendo una visión holística que debe ser considerada en futuras investigaciones sobre los orígenes de la agricultura y las dinámicas humanas-ecológicas.
Comprender el papel que desempeñaron los eventos de incendios naturales y la erosión en moldear las primeras civilizaciones no solo enriquece el conocimiento histórico sino que también aporta valiosas lecciones para el manejo sostenible de los ecosistemas actuales ante el cambio climático y frecuentes desastres naturales.