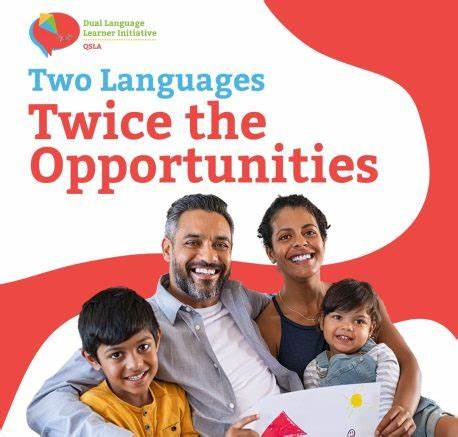En un mundo marcado por la aceleración constante, la omnipresencia tecnológica y la fragmentación social, la experiencia de soñar parece haberse convertido en un territorio olvidado o desvalorizado. Sin embargo, la tradición filosófica y cultural, junto con prácticas indígenas y enfoques terapéuticos contemporáneos, recuerdan que los sueños poseen un poder singular: el de conectar al individuo con su entorno, con la comunidad y con realidades más profundas. Recuperar la magia de soñar implica revalorar esa capacidad para crear sentido y transformar tanto el ser interno como la sociedad en la que vivimos. Desde tiempos ancestrales, los sueños han sido considerados un vínculo directo entre el individuo y el cosmos, un canal a través del cual se asoman verdades universales y se revelan caminos hacia la comprensión. La célebre parábola china de Zhuangzi, quien soñó que era una mariposa, plantea una interrogante fundamental sobre la naturaleza de la realidad y la identidad: ¿somos nosotros quienes soñamos o acaso soñamos que somos nosotros? Esta pregunta no es meramente metafísica sino profundamente política y social, pues sugiere que la percepción de la existencia puede ser mutable y que los límites del yo no son tan rígidos como solemos pensar.
El contexto histórico en que Zhuangzi desarrolló sus pensamientos fue un periodo de gran transformación y crisis, lo que realza la importancia de los sueños como herramienta para navegar en épocas de incertidumbre. Hoy, aunque el escenario es otro, las condiciones de volatilidad y desafío persisten, manifestándose en la emergencia climática, la desregulación económica global, la pérdida de biodiversidad y la crisis de sentido que caracteriza a muchas sociedades contemporáneas. En este contexto, alimentar el espíritu colectivo con la riqueza de los sueños puede ser un acto de resistencia y de creación. Lamentablemente, la modernidad occidental, especialmente desde la Ilustración en adelante, ha tendido a relegar los sueños al ámbito privada y los ha interpretado bajo la luz de la racionalidad y el individualismo. Figuras como René Descartes consolidaron una visión del yo como una entidad solitaria, rodeada por un mundo fragmentado y categorizado.
Este encierro cognitivo condujo a la visión de los sueños como productos meramente psicológicos, reflejos de deseos reprimidos o señales internas, más que como elementos de un diálogo vivo con la realidad externa y el cosmos. Así, el sueño perdió su potencial transformador colectivo para convertirse en un asunto clínico o, peor aún, en una mera curiosidad sin relevancia social. Al mismo tiempo, la voracidad del capitalismo contemporáneo ha convertido la experiencia onírica en una frontera a conquistar y explotar. El desarrollo acelerado de tecnologías destinadas a monitorizar y manipular los sueños, como dispositivos para inducir sueños lúcidos o sistemas que buscan transformar las imágenes oníricas en productos de entretenimiento o herramientas de productividad, refleja la pretensión de mercantilizar el último reducto del inconsciente humano. Así, soñar se vuelve una función más al servicio del rendimiento, la productividad y el consumo, convirtiéndose incluso en una extensión de la lógica instrumental que domina la vida diurna.
La reducción del tiempo de sueño en la población global no es ajena a estas dinámicas. La media de horas dormidas ha disminuido considerablemente en el último siglo, reflejando una sociedad en la que el descanso es a menudo un lujo y donde el «siempre activo» es una norma impuesta. La resistencia a esta tendencia implica también reivindicar el dormir y el soñar como elementos insustituibles y preciados del tejido vital humano. Frente a esta cosificación y privatización de los sueños, numerosos pueblos originarios ofrecen una perspectiva radicalmente distinta. En las culturas aborígenes australianas, por ejemplo, el concepto de Dreamtime o el Soñar no se limita a una experiencia nocturna individual, sino que es una dimensión atemporal y colectiva que abarca la creación, la ley, la ética y la identidad comunal.
El Soñar no es «algo que sucede» sino un modo de ser, una práctica viva que regula el vínculo con la tierra, con los ancestros y con las comunidades contemporáneas. Esta visión desafía de manera directa el paradigma occidental moderno y abre la posibilidad de reimaginar los sueños como fenómeno interconectado y socialmente significativo. Los sueños, por tanto, no solo inspiran al individuo sino que tienen la capacidad de orientar el discurrir de los grupos y sociedades. En múltiples tradiciones, interpretar y compartir sueños era un acto comunitario en el que expertos o ancianos guiaban la comprensión colectiva y la aplicación práctica de las revelaciones oníricas. Esta práctica contribuía a la cohesión social y a la elaboración de respuestas creativas a los desafíos.
Contrariamente a la tendencia actual de encerrarlos en la subjetividad individual, los sueños formaban parte de un tejido comunicativo e interpretativo que enlazaba mundos visibles e invisibles. El poder de los sueños también se ha manifestado en la historia política. Narrativas oníricas han servido para legitimar gobiernos, movilizar pueblos o afectar la esfera pública. El reconocido caso del sueño de Julio César antes de cruzar el Rubicón es solo uno de muchos ejemplos en que la manipulación o reinterpretación de sueños contribuyó a consolidar discursos de poder. Esto evidencia que, más allá de la experiencia íntima, los sueños pueden catequizar a la sociedad, dotándola de mitos y sentidos compartidos que organizan la realidad social.
En tiempos contemporáneos, sin embargo, la imposición de una epistemología basada en el individualismo extremo y en el objetivismo científico ha apartado los sueños del espacio público. La ciencia, durante mucho tiempo, los consideró un reflejo neurológico carente de valor autónomo y las corrientes dominantes de pensamiento promovieron una fragmentación del yo que dificulta ver el sueño como un acto social o espiritual. Pero nuevas investigaciones en el campo de la psicología y la neurociencia están comenzando a rescatar la dimensión social del soñar, así como la posibilidad de que los sueños sirvan para resolver conflictos, crear vínculos y fomentar la solidaridad cuando se practican actividades como el compartir onírico. Proyectos y movimientos que fomentan la socialización de los sueños buscan precisamente recuperar esta intuición clásica y ancestral. Talleres de interpretación colectiva, grupos de sueños y prácticas de diálogo onírico exploran cómo las narrativas individuales pueden transformarse en materiales para la creatividad conjunta y el bienestar relacional.
Según estudios recientes, compartir sueños no solo incrementa la intimidad entre parejas y grupos sino que promueve una mayor conciencia social y empatía. El poder performativo y simbólico de los sueños se encuentra también en la resistencia y la dignificación de grupos marginados. En documentales como "The Dream", realizado en los campos de refugiados palestinos, las testimoniales oníricas ofrecen una ventana a la psique colectiva marcada por el desplazamiento, la opresión y el anhelo de retorno. Aquellas imágenes soñadas, cargadas de paradojas entre esperanza y desesperación, se transforman en un acto de reivindicación humana frente al olvido, denunciando la injusticia y convocando la solidaridad global. En definitiva, reencantar el acto de soñar demanda una revisión profunda de nuestras concepciones del yo, la realidad y la comunidad.
Implica romper con la perversa asociación que subordinó los sueños al utilitarismo económico, la vigilancia tecnológica y la fragmentación psicocultural. También supone un reconocimiento del sueño como experiencia porosa, abierta y dialógica, que celebra la interdependencia y multiplica las posibilidades de transformación individual y social. El futuro de soñar puede no estar únicamente en recuperar noches plenas de descanso, sino en reubicar el sueño como espacio de creación conjunta, donde las visiones personales se entrelacen con aquellas de la comunidad y con las narrativas del cosmos. Esta revalorización invita a pensar una sociedad que no solo funcione por estructuras frías y fijas, sino que se abra al movimiento, a la fluidez y a la incertidumbre fecunda que el sueño manifiesta. Así, volviendo a Zhuangzi, el sueño de la mariposa no es una huida de la realidad ni mera fantasía interior, sino una metáfora de la posibilidad de transformación y de conexión profunda.
Soñar es redescubrir que la frontera entre quien sueña y lo soñado es difusa; que nosotros somos parte de un tejido más amplio donde el cambio y la esperanza pueden emerger de las imágenes que soñamos juntos. Rescatar esa magia no es un capricho sino una necesidad para construir un mundo más armonioso, sensible y creativo.