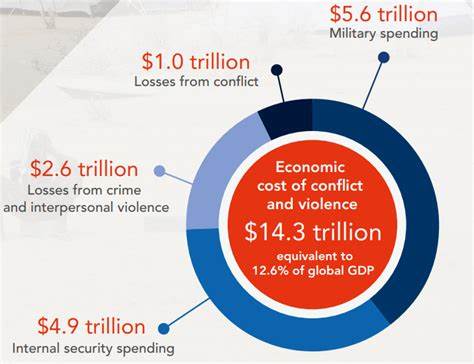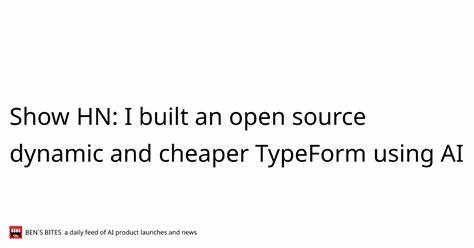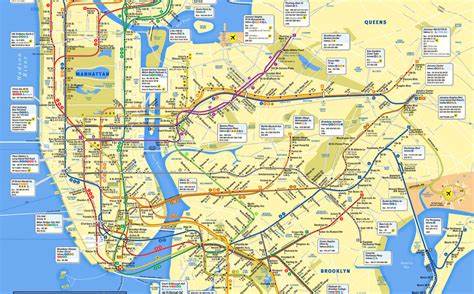Vivimos tiempos de una creciente polarización y tensión social que parecen minar los cimientos de nuestra convivencia y la salud de nuestras democracias. En este contexto, conceptos como el conflicto, la crisis y el consumo de información se entrelazan para crear un escenario donde la violencia discursiva, la desconfianza, el estrés colectivo y el debilitamiento de los lazos sociales se convierten en protagonistas. ¿Pero qué está devorando realmente a nuestra nación? ¿Cuáles son las fuerzas que impulsan esta dinámica y cuáles son las posibles vías para salir de este ciclo? Para comprender este fenómeno es esencial empezar por definir qué es el conflicto de alta intensidad o “high conflict”, término que describe una forma de enfrentamiento donde la disputa deja de ser una mera diferencia para convertirse en una lucha eterna por el conflicto mismo. Es un estado en el que las personas empiezan a pensar en términos binarios, de “nosotros contra ellos”, donde la empatía, la escucha y la negociación quedan casi imposibles. Este tipo de conflicto genera un magnetismo muy difícil de resistir y, paradoxalmente, quienes lo experimentan desean al mismo tiempo salir y permanecer en este estado.
El conflicto alto no solo es emocionalmente desgastante, también tiene efectos físicos y sociales nocivos. En este estado los individuos pierden la capacidad de tomar decisiones racionales, incrementan su nivel de estrés con la constante segregación de cortisol, lo que afecta negativamente la memoria, el sistema inmunológico e incluso reduce la esperanza de vida. Además, suelen adoptar percepciones distorsionadas sobre sus adversarios, lo que fomenta el odio, la desconfianza y, en última instancia, debilita los lazos que sostienen la comunidad o nación. Esta espiral se evidencia en conflictos personales, políticos y sociales. Un fenómeno recurrente es la mentalidad de suma cero donde ganar implica que el otro debe perder, y eso traduce en la erosión continua de relaciones y la pérdida de oportunidades para construir acuerdos o soluciones colectivas.
Otro factor que alimenta esta dinámica es lo que se conoce como el error fundamental de atribución o, tal como lo denomina la periodista Amanda Ripley, el “reflejo del conductor idiota”. Este sesgo cognitivo consiste en que tendemos a justificar nuestra conducta por las circunstancias pero juzgamos la conducta de los demás atribuyéndoles motivaciones negativas intrínsecas. Este patrón contribuye a la división y al resentimiento, ya que se dificulta entender que el otro también está influenciado por factores externos y emociones complejas. En el plano mediático, el consumo de noticias se ha convertido en otro elemento que no solo refleja estas tensiones, sino que las amplifica. Hoy en día los ciudadanos no eligen cuándo ni cuánto recibir información; la noticia los alcanza de forma constante y muchas veces inesperada a través de redes sociales, notificaciones y medios digitales.
En este modelo, la competencia por la atención conduce a un énfasis en la primicia, el sensacionalismo y la exacerbación de conflictos, lo que cataliza emociones como el miedo, la ira y la desesperanza. Este fenómeno genera lo que se ha llamado “trastorno por estrés informativo” o “headline stress disorder”, en donde el bombardeo constante de noticias negativas provoca ansiedad, parálisis emocional y rechazo activo a las noticias. Consecuencia de ello es una baja confianza en los medios de comunicación, con la población fragmentada en burbujas informativas que refuerzan creencias y prejuicios ya existentes, alejando el debate público sano y el diálogo provechoso. Resulta paradójico que quienes producen y consumen información a diario en busca de entender el mundo, a menudo terminan atrapados en un ciclo de desesperanza y polarización, que a su vez alimenta la lógica destructiva del conflicto alto. ¿Qué podemos hacer para salir de este impasse? Una de las claves reside en transformar la forma en que escuchamos y nos comunicamos.
Según Ripley, la técnica del “looping” o bucle consiste en escuchar activamente para comprender la perspectiva del otro, sin necesariamente llegar a un acuerdo, pero demostrando genuino interés. Esta práctica reduce la hostilidad y abre espacios para descubrir la verdadera raíz de los conflictos, que muchas veces está relacionada con necesidades humanas básicas como el respeto, el reconocimiento, el cuidado y el manejo del estrés. Fomentar la escucha profunda y el reconocimiento del “subtexto” que acompaña nuestras disputas es fundamental para desactivar la permanente escalada y evitar que las confrontaciones causen más daño del que pretenden remediar. Además, debemos entender que el conflicto no es algo que debe evitarse por completo; al contrario, es un componente natural y necesario para la convivencia democrática. El conflicto saludable genera energía, creatividad y compromiso.
Lo peligroso es el conflicto tóxico que nos atrapa y nos impide ser curiosos y abiertos a la diversidad y a la complejidad de la realidad. Para cultivar un conflicto saludable necesitamos recuperar la confianza social construida a partir de interacciones positivas que superen en proporción a las negativas, generando un colchón de buena voluntad. Como señala la investigación en relaciones interpersonales, la proporción mágica es de cinco interacciones positivas por cada negativa. Ese equilibrio puede ser aplicado también en bandas sociales más amplias y en espacios comunitarios. El fortalecimiento del tejido social, la educación para la gestión de emociones y la promoción de espacios en los que convivan distintas perspectivas con respeto son instrumentos fundamentales para construir resiliencia social y reconstruir democracias debilitadas.
Por otro lado, la gestión de crisis demanda un conocimiento profundo de cómo reaccionamos los humanos ante situaciones extremas. Contrario a lo que muestra la ficción, no todas las personas entran en pánico o actúan con irracionalidad; muchas razonan con deliberación, cooperan y encuentran formas creativas de superar el peligro. Sin embargo, es común observar respuestas como el sesgo de normalidad, en el que las personas tienden a minimizar la gravedad de una situación y demoran en actuar, lo que puede costar vidas en contextos de emergencia. La preparación, el entrenamiento y la familiarización previa con posibles escenarios de riesgo fortalecen el “músculo” de la esperanza y la agencia individual y colectiva, que son imprescindibles para actuar con eficacia en crisis. Por último, en cuanto al consumo de noticias, es fundamental replantear los modelos periodísticos y de comunicación, dándoles un enfoque más humano que incorpore el respeto por la dignidad, la inclusión de narrativas que aporten esperanza y la promoción de la agencia ciudadana.