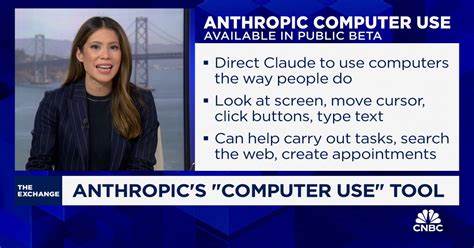El fenómeno del fascismo ha sido a lo largo de la historia un tema de gran debate y preocupación a nivel mundial. Particularmente en Estados Unidos, el análisis de si ciertas corrientes políticas contemporáneas pueden calificarse como fascistas ha generado una discusión profunda entre académicos, politólogos e intelectuales. En este contexto, el libro Did it Happen Here? Perspectives on Fascism and America, editado por Daniel Steinmetz-Jenkins, se erige como una obra fundamental para entender las posturas encontradas y la evolución de la percepción acerca de la presencia o ausencia del fascismo en el escenario político estadounidense, especialmente a raíz de la candidatura y presidencia de Donald Trump. Daniel Steinmetz-Jenkins, doctorando influenciado por Samuel Moyn en la Universidad de Columbia, asumió un desafío intelectual cuya finalidad era zanjar de forma definitiva el polémico debate sobre el fascismo en Estados Unidos que resurgía con fuerza durante los ciclos electorales y diversas crisis políticas. Su propuesta se articuló en torno a la intención explícita de poner fin a la discusión sobre si el fenómeno Trumpista podía ser considerado fascista o no.
El conjunto de ensayos recopilados en esta obra fue aprobado y apoyado por círculos académicos de gran prestigio, lo que dotaba a la publicación de una apariencia autoritaria y definitiva en su propósito. Sin embargo, el panorama político y social rápidamente desafió las premisas iniciales del libro. En un plazo sorprendentemente corto después de la publicación, los acontecimientos posteriores a la segunda inauguración de Donald Trump mostraron con claridad actos que algunos expertos pudieron interpretar como manifestaciones claras de fascismo: deportaciones sin debido proceso, despidos masivos en la burocracia federal, nombramientos ideológicos sin experiencia y la intención de terminar con la ciudadanía por nacimiento, entre otros. Estos hechos impactaron a la comunidad intelectual, provocando un giro notable en figuras antes resistentes a reconocer el fascismo en Trumpismo. Tanto académicos destacados como Robert Paxton como intelectuales de izquierda como Moyn y Corey Robin cambiaron sus posiciones, aceptando que se había cruzado un umbral que definía la realidad política como fascista.
Este cambio dejó en evidencia la fragilidad y las limitaciones de los argumentos previos que pretendían negar o minimizar la existencia del fascismo en Estados Unidos. La resistencia previa no solo se basaba en rigor académico, sino en consideraciones políticas tácticas y estratégicas, especialmente desde sectores socialistas y progresistas. La negativa a aceptar la etiqueta de fascista para Trump y su movimiento político se sustentaba muchas veces en evitar colaborar con liberales y centristas, a quienes consideraban adversarios ideológicos fundamentales. La convicción era que identificar a Trump como fascista implicaría cerrar una oportunidad para constituir un movimiento más radical contra el capitalismo y las formas tradicionales de poder. En muchos sentidos, el debate sobre el fascismo en Estados Unidos reveló una tensión entre la objetividad académica y la política de identidad y estrategia que impera entre ciertos sectores progresistas.
La politización excesiva del término fascismo llevó a intentos de redefinirlo o restringirlo a condiciones históricas que a efectos prácticos excluían fenómenos actuales que muchos consideraban fascistas en sus características esenciales. Este fenómeno representó una especie de resistencia retórica a aceptar la gravedad del momento político y social vivido. Los contribuyentes de la colectánea Did it Happen Here? ofrecieron una gama diversa de ensayos, incluyendo análisis históricos desde figuras clásicas como Trotsky y Angela Davis hasta perspectivas contemporáneas. No obstante, el peso de la obra tendía a favorecer posturas que negaban o relativizaban la importancia del fascismo en la política actual, con contadas excepciones donde se afirmaba categóricamente que el Trumpismo encarnaba elementos fascistas evidentes. Richard Steigmann-Gall, historiador y autor del análisis crítico sobre el libro, señala que la demora en reconocer el fascismo por parte de algunas voces relevantes obedeció en buena medida a una estrategia política más que a una cuestión meramente analítica.
Esta estrategia buscaba impedir que la alarma antifascista cooptara y frenara movimientos izquierdistas emergentes que buscaban capitalizar el desencanto con el neoliberalismo y el llamado “establishment” liberal. Este fenómeno se refleja en declaraciones y comunicación en redes sociales de los intelectuales involucrados. Por ejemplo, Nikhil Singh admitía que Trump podía identificarse como fascista, pero negaba que la situación política se estuviese dirigiendo hacia un fascismo efectivo, minimizando así la relevancia práctica del fenómeno. Igualmente, Daniel Bessner, antes firme defensor de la negación, terminó retirándose del debate al considerar que el liberalismo representaba una amenaza más grave que la derecha extrema. La dinámica hizo visible una fractura en el campo progresista entre aquellos que combatían sin reservas al fascismo emergente y quienes, intencionadamente o no, lo relativizaban para no dañar sus objetivos políticos inmediatos.
Esta ambigüedad y vacilación llevaron no solo a debates académicos sino también a errores estratégicos y tácticos en la lucha contra movimientos autoritarios. Los críticos y comentaristas externos al círculo de izquierda no dejaron pasar por alto estas contradicciones. Expertos y observadores señalaron la peligrosidad de tolerar o minimizar el fascismo por cálculo político, evocando comparaciones históricas sobre pactos y acuerdos problemáticos. La actitud de ciertos intelectuales frente al fascismo fue objeto de cuestionamiento ético y moral en un momento donde las amenazas a la democracia se hicieron más evidentes. En resumen, el debate suscitado por Did it Happen Here? iIustró no solo la complejidad de aplicar categorías históricas a fenómenos contemporáneos, sino también cómo los intereses políticos pueden sesgar el análisis.
La llegada de los “lobos”, metáfora utilizada para describir la ofensiva fascista, se confirmó no solo en los hechos sino en el cambio de postura de algunos de los más influyentes intelectuales que inicialmente negaron la posibilidad. Hoy, el reconocimiento de que el fascismo estadounidense está presente en ciertas dinámicas políticas contemporáneas plantea nuevos desafíos para el análisis, la resistencia y el compromiso civil. La historia nos recuerda que el fascismo no nace de repente ni se manifiesta únicamente en actos violentos evidentes, sino que se despliega progresivamente a través de la articulación de demandas, la manipulación del miedo y el debilitamiento de las instituciones democráticas. El recorrido intelectual y político en torno al libro y sus debates invita a una reflexión fundamental: no basta con la negación o la minimización cuando se enfrentan amenazas reales a los valores democráticos y a los derechos humanos. Es necesario construir herramientas analíticas precisas y una voluntad política comprometida para identificar y enfrentar a los “lobos” antes de que sea demasiado tarde.
La vigilancia democrática y el análisis crítico deben ser simultáneos y complementarios para preservar la salud de las sociedades. Por último, el caso de Estados Unidos en la última década representa un estudio paradigmático de cómo los debates intelectuales, las luchas políticas y las realidades sociales interaccionan, revelando tensiones profundas entre el conocimiento histórico, la dirección ideológica y la táctica política. La apuesta por entender, reconocer y afrontar el fascismo en todas sus formas es, sin duda, un desafío que sigue vigente y que convoca a todos los sectores comprometidos con la democracia y la justicia social.
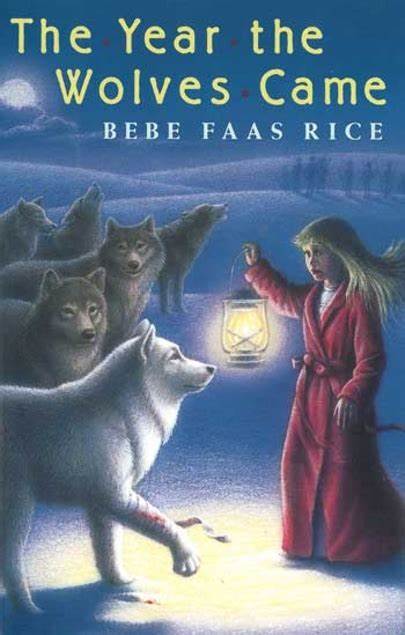


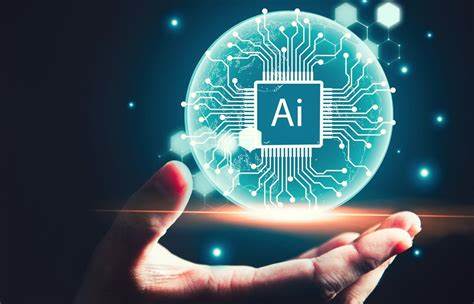
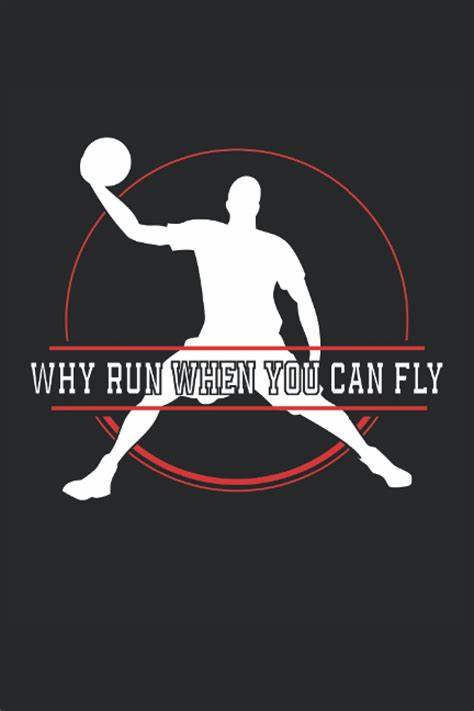
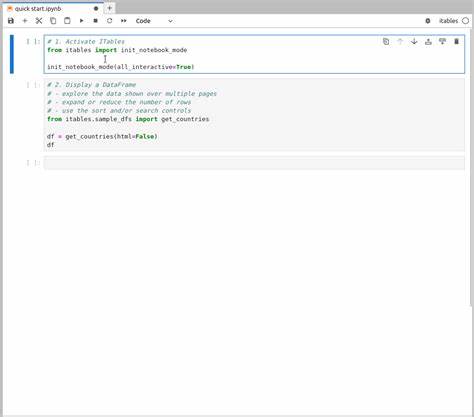
![The New Amazon Robot That Can Feel What It Touches [video]](/images/42A8262B-666D-4E1F-9834-1D0B8A7D439E)