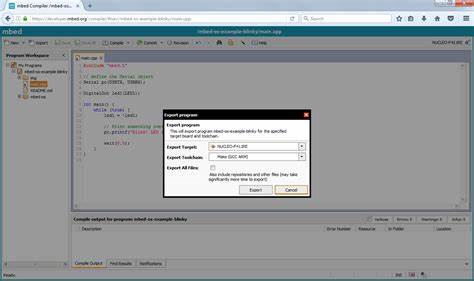El cáncer continúa siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, impulsando la búsqueda constante de nuevas terapias que sean más eficaces, específicas y con menos efectos secundarios. Una de las áreas más prometedoras se relaciona con el metabolismo tumoral, en donde la competencia por nutrientes es un factor crucial para el crecimiento y la supervivencia celular. Recientemente, la implantación de adipocitos diseñados para modificar sus rutas metabólicas ha emergido como una estrategia revolucionaria capaz de frenar la progresión tumoral en diversos modelos de cáncer. Los tumores son tejidos complejos que conviven con células no cancerosas dentro de un microambiente que a menudo presenta condiciones de baja disponibilidad de oxígeno y nutrientes esenciales. Para sobrevivir y proliferar en este entorno hostil, las células cancerosas reprograman su metabolismo para optimizar la captación y el uso de glucosa y ácidos grasos, entre otros sustratos.
Esta adaptación se conoce comúnmente como el efecto Warburg, donde las células tumorales aumentan la glicólisis aeróbica para suplir sus demandas energéticas y biosintéticas. Frente a esta reprogramación metabólica, el abordaje clásico ha sido la utilización de fármacos que inhiben enzimas claves en la glicólisis o el metabolismo lipídico, tales como hexoquinasa 2 o transportadores de glucosa, así como inhibidores específicos de la oxidación de ácidos grasos. Sin embargo, el avance más reciente propone una táctica de competencia metabólica mediante la introducción de adipocitos genéticamente modificados que sobreconsumen los nutrientes disponibles, reduciendo su suministro a las células cancerosas. Esta técnica innovadora, denominada trasplante de manipulación adiposa (AMT, por sus siglas en inglés), utiliza adipocitos blancos que han sido ingeniería génica mediante la activación de genes como UCP1, PRDM16 y PPARGC1A para inducir el fenómeno de «pardeamiento» o transformación en adipocitos beige o cafés, conocidos por su alta tasa metabólica y capacidad para disipar energía. La activación de UCP1, en particular, promueve la capacidad de estas células para aumentar la captación y oxidación del glucosa y ácidos grasos, creando un ambiente cerrado donde las células tumorales quedan relegadas a una competencia desfavorable por los nutrientes.
Las investigaciones que utilizan modelos in vitro muestran que la co-cultivación de cáncer con adipocitos modificados reduce significativamente la proliferación celular de diversas líneas tumorales, incluyendo cáncer de mama, colon, páncreas y próstata. Esta inhibición se correlaciona con una disminución en la expresión de marcadores proliferativos como MKI67, además de una reducción notable en la capacidad de glicólisis y oxidación de ácidos grasos en las células cancerosas. Los estudios in vivo en modelos murinos inmunodeficientes revelan resultados aún más alentadores. La coimplantación de estos adipocitos genéticamente modificados junto con xenoinjertos tumorales demuestra una reducción contundente del volumen tumoral y evidencia mejores condiciones en el microambiente tumoral, como menor angiogénesis y disminución del estrés hipóxico, factores clave para el progreso y diseminación del cáncer. Además, el uso de organoides adiposos tridimensionales ofrece ventajas significativas, ya que estos agregados celulares mejor replican la heterogeneidad del tejido adiposo y permiten una integración más eficiente en el huésped trasplantado.
La tecnología de activación génica mediante CRISPRa posibilita la regulación precisa y específica de genes termogénicos en estas células, lo que representa una modalidad segura y adaptable para futuras aplicaciones clínicas. Otra característica fundamental del AMT es su versatilidad para adaptarse a distintas necesidades metabólicas del tumor. En el caso del adenocarcinoma pancreático, que depende del uridinato, la activación del gen UPP1 en adipocitos ha demostrado ser efectiva para privar a las células cancerosas de esta fuente metabólica, inhibiendo su crecimiento y generando una respuesta metabólica desfavorable para el tumor. Una cuestión clave en la efectividad del AMT reside en la competencia directa por sustratos: el aumento en la disponibilidad de glucosa o ácidos grasos en la dieta de los modelos murinos reduce significativamente la capacidad de los adipocitos modificados para limitar el crecimiento tumoral. Este hallazgo destaca la importancia de considerar el estado metabólico del paciente y su dieta al aplicar este tipo de terapias.
Desde una perspectiva funcional, la implantación de adipocitos con incremento expresivo de UCP1 contribuye también a mejorar la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa a nivel sistémico, lo que podría representar un beneficio adicional en pacientes con comorbilidades metabólicas asociadas al cáncer. La reducción en los niveles plasmáticos de insulina observada en los modelos animales sugiere asimismo una disminución en los factores de crecimiento que podrían potenciar la progresión tumoral. Los estudios han demostrado que la ubicación de la implantación, ya sea cercana o distal al tumor, no modifica el efecto supresor, lo que facilita la integración de la técnica en procedimientos quirúrgicos y aumenta su potencial como terapia complementaria independiente del sitio del tumor. Además, el desarrollo de sistemas inducibles mediante tetraciclina permite regular el efecto terapéutico de manera reversible, aumentando las posibilidades de personalización y control en escenarios clínicos complejos. Para optimizar el trasplante, se ha empleado una matriz tridimensional biodegradable de policaprolactona (PCL) con micropocillos que proveen un nicho favorable para la implantación y mantenimiento de los organoides adiposos, garantizando su funcionalidad y facilitando su extracción en caso de ser necesario, incrementando la seguridad del procedimiento.
En el contexto clínico, un aspecto fundamental es la utilización de adipocitos derivados del mismo paciente, obtenidos a partir de tejido mamario resecado o mediante liposucción. Esta práctica favorecería la compatibilidad inmunológica, reduciría el riesgo de rechazo y otorgaría un enfoque terapéutico personalizado, especialmente relevante en pacientes con alto riesgo genético como portadores de mutaciones BRCA1, BRCA2 o RAD51D, donde se ha demostrado una disminución en la proliferación y desarrollo premaligno del tejido mamario tras la co-cultivación con adipocitos modificados. El trasplante de adipocitos modificados también se posiciona como una alternativa o complemento frente a tratamientos farmacológicos tradicionales. Comparativamente, la supresión tumoral generada por AMT ha mostrado ser superior o similar a la obtenida con inhibidores clásicos de la glicólisis y la oxidación de ácidos grasos, pero con la ventaja añadida de una regulación más precisa y menor toxicidad. Desde el punto de vista tecnológico, la edición genética mediante la activación con CRISPRa abre la puerta a la manipulación simultánea de múltiples genes y vías metabólicas, lo cual podría traducirse en una eficacia mayor y adaptación a las diversas características metabólicas de tumores heterogéneos.
Además, el desarrollo de terapias «a la carta» permitirá diseñar tratamientos que consideren el perfil metabólico específico del tumor y del paciente. No obstante, es crucial reconocer los retos que enfrenta esta tecnología antes de su amplia aplicación clínica. Uno de ellos es el balance entre la actividad metabólica aumentada de los adipocitos trasplantados y el riesgo potencial de inducir caquexia asociada a cáncer, condición caracterizada por la pérdida muscular y de tejido adiposo. El control inducible y la capacidad de extracción del implante son herramientas diseñadas para minimizar este riesgo. En conclusión, la implantación de adipocitos genéticamente modificados para incrementar la captación y metabolización de nutrientes representa una innovadora aproximación terapéutica contra el cáncer que combina estrategias metabólicas, ingeniería celular y técnicas avanzadas de edición genética.
Su capacidad para suprimir el crecimiento tumoral en diversos modelos y tipos celulares, sumada a su aplicabilidad en tejidos autólogos, sugiere un futuro prometedor para esta tecnología en oncología personalizada. La traducción de estos hallazgos al ámbito clínico podría transformar el tratamiento del cáncer, ofreciendo una alternativa menos invasiva y más dirigida que los tratamientos sistémicos convencionales, y mejorando la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes afectados por esta enfermedad devastadora. Por tanto, seguir impulsando la investigación y el desarrollo de terapias basadas en la manipulación metabólica del microambiente tumoral es una prioridad para la comunidad científica y médica a nivel mundial.