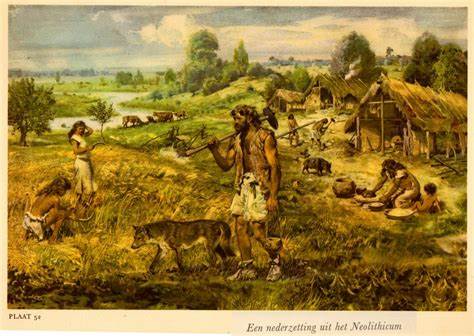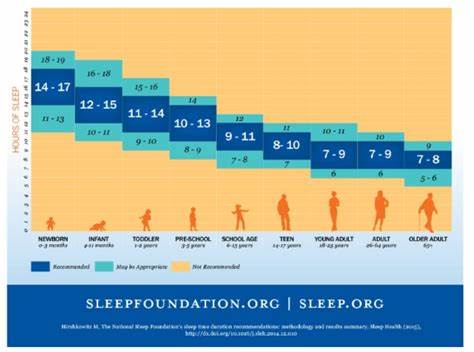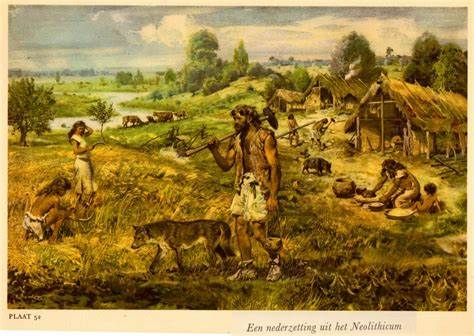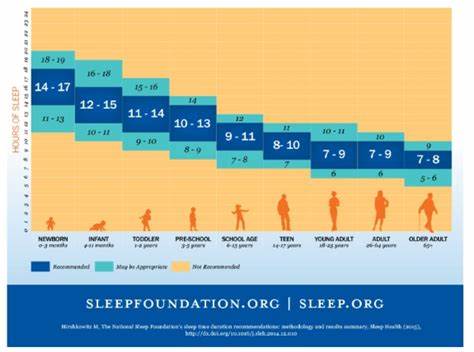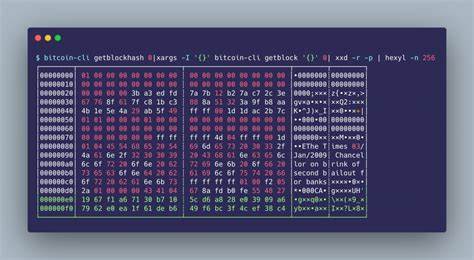La revolución neolítica representa uno de los hitos fundamentales en la historia de la humanidad, marcando el tránsito de sociedades nómadas de cazadores-recolectores a comunidades sedentarias que desarrollaron la agricultura y la domesticación de animales. Tradicionalmente, este proceso ha sido atribuido a factores humanos y culturales, aunque en las últimas décadas la influencia del entorno natural y las condiciones climáticas han empezado a ser reconocidas como elementos cruciales que pudieron moldear esa transformación. Un área en la que científicos e historiadores están poniendo especial atención es la relación entre incendios catastróficos, degradación del suelo y los cambios ambientales que precedieron o acompañaron a la revolución neolítica en el Levante Sur, una región ubicada en el actual Oriente Medio que comprende zonas de Israel, Jordania y Líbano, entre otros países. Los registros sedimentarios de esta zona, especialmente aquellos obtenidos en el antiguo lago Hula y en cuevas ricas en estalagmitas, han revelado un aumento abrupto en la cantidad de microcarbono procedente de incendios ocurridos hace aproximadamente 8.2 mil años.
Este pico en los eventos de fuego coincide con una reducción notable de la vegetación y con un marcado descenso en los niveles de agua del Mar Muerto, indicadores de un episodio climático seco y complejo que impactó el medio ambiente de manera profunda. Las investigaciones científicas han demostrado que durante ese período hubo una mayor actividad de tormentas eléctricas secas, que incrementaron la ignición natural de incendios forestales y de matorrales. A diferencia de la creencia común de que los primeros humanos pudieron haber sido responsables de provocar estos fuegos para moldear el paisaje, los datos sugieren que el origen de estos eventos fue primordialmente natural y ligado a condiciones climáticas particulares, exacerbadas por un aumento en la radiación solar y cambios en la circulación atmosférica global. El resultado de esta intensificación del régimen de incendios fue la eliminación masiva de la cubierta vegetal, lo que causó una elevada erosión de los suelos de las laderas, dejando áreas rocosas y empobrecidas. Los sedimentos erosionados fueron transportados hacia valles y depresiones, donde se acumularon formando depósitos de suelo reestructurado y enriquecido con materiales orgánicos y minerales.
Curiosamente, los grandes asentamientos neolíticos descubiertos en la región se ubican mayoritariamente sobre estos depósitos sedimentarios, lo que sugiere que las comunidades humanas se asentaron donde el terreno era más fértil y cultivable. El análisis isotópico de estroncio y carbono en estalagmitas provenientes de cuevas del área proporciona pistas sólidas sobre la pérdida y posterior recuperación del suelo. Los valores isotópicos bajos de estroncio reflejan la ausencia de cobertura orgánica y de suelo recubriendo las rocas madre, mientras que valores de carbono elevados apuntan a una baja actividad biológica en superficie, asociada con la reducción de vegetación. Estos registros confirman que los eventos de erosión y degradación no fueron acontecimientos rápidos y puntuales, sino procesos prolongados que abarcaron gran parte del Neolítico temprano. Este escenario ecológico desfavorable pudo haber promovido un cambio radical en la subsistencia humana.
La disminución de recursos naturales que los grupos tradicionales cazadores-recolectores utilizaban, junto con la concentración de suelos fértiles en zonas valladas, habría impulsado una reorganización de las comunidades, motivándolas hacia la agricultura intensiva y la domesticación de plantas y animales como estrategia adaptativa y de supervivencia. En cierto sentido, la revolución neolítica podría entenderse no solo como una innovación cultural sino también como una respuesta a un colapso ambiental severo. Además, estudios paleoclimáticos muestran que estos incendios y esta degradación se produjeron en coincidencia con el evento climático 8.2 kiloaños antes del presente, un episodio frío y seco que afectó enormes regiones del hemisferio norte. Durante ese momento, la disminución de precipitaciones y el aumento de la aridez generaron condiciones propicias para incendios recurrentes y la pérdida de vegetación, exacerbando los impactos sobre el suelo.
La importancia de esta conexión entre cambio climático, incendios naturales y transformación socioeconómica reside en la comprensión más integral de los factores que condicionaron el surgimiento de la civilización agrícola. En lugar de ver la revolución neolítica exclusivamente como producto del ingenio humano, este enfoque reconoce el papel fundamental de las presiones ambientales, especialmente aquellas que afectaron la disponibilidad de recursos y obligaron a la humanidad a innovar en sus modos de vida. Por otro lado, no debe subestimarse la influencia que posteriores prácticas humanas tuvieron sobre los ecosistemas. Una vez que la agricultura se estableció, el uso controlado del fuego se convirtió en una herramienta para gestionar tierras, despejar terrenos y favorecer ciertos cultivos, evidenciando una retroalimentación entre actividad humana y dinámica ambiental. Sin embargo, el origen de las intensas quemas de la etapa inicial parece haber sido en gran medida natural y climáticamente inducido.
Los registros arqueológicos en sitios como Gilgal, Netiv Hagdud y Jericó confirman que las comunidades neolíticas se asentaron en zonas con acumulaciones de suelos reestructurados, restos de aquellos procesos erosivos y sedimentarios vinculados a incendios y sequías. Esta elección estratégica de localización sugiere que la disponibilidad de suelos fértiles y agua dulce fue crucial para el desarrollo de la agricultura en esta región. Los estudios de geomorfología también corroboran que la recuperación del suelo y la estabilidad ambiental solo se alcanzaron una vez que disminuyó la severidad del régimen de incendios, permitiendo que la vegetación se reestableciera en las laderas y retuviera nuevamente los materiales superficiales. Esta recuperación promovió una expansión posterior de los asentamientos humanos a áreas montañosas antes inhabitables. Este conocimiento tiene aplicaciones útiles en la actualidad, ya que la región del Levante continúa enfrentando riesgos relacionados con incendios forestales, degradación del suelo y manejo del agua en un contexto de cambio climático global.
Comprender las interacciones pasadas entre clima, incendios y actividades humanas proporciona lecciones valiosas para la gestión sostenible de los recursos naturales y la adaptación a futuras condiciones ambientales. En definitiva, la revolución neolítica del Levante Sur emerge como un fenómeno complejo en el que la naturaleza desempeñó un papel activo e incluso determinante. Los eventos de incendios catastróficos naturales y la consecuente degradación y redistribución del suelo crearon un escenario medioambiental que probablemente impulsó la adopción de la agricultura como modo de vida. Este resultado indica que la evolución cultural y tecnológica de la humanidad está intrínsecamente ligada a su entorno y a las fluctuaciones climáticas que, en ocasiones, pueden desencadenar cambios trascendentales en la historia social. Por lo tanto, reconstruir y analizar los registros geológicos, isotópicos y arqueológicos de la región permite no solo descifrar las causas de uno de los mayores cambios de paradigma en la historia humana, sino también entender la dinámica del hombre con su ecosistema desde tiempos prehistóricos.
Tales estudios aportan una perspectiva integrada que une aspectos naturales y culturales en un relato coherente del pasado de nuestra civilización.