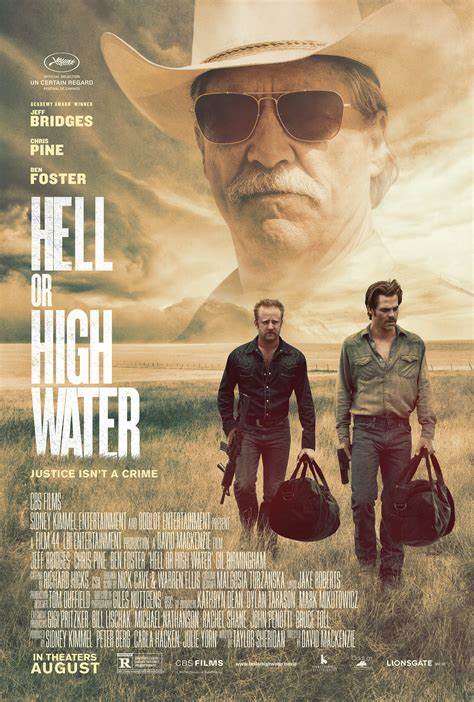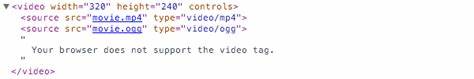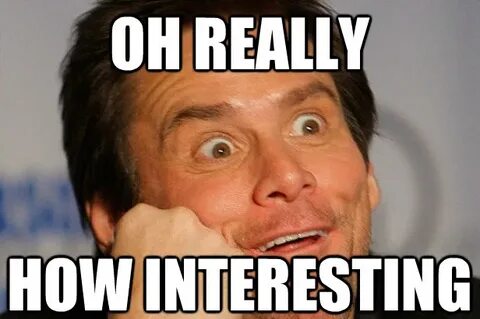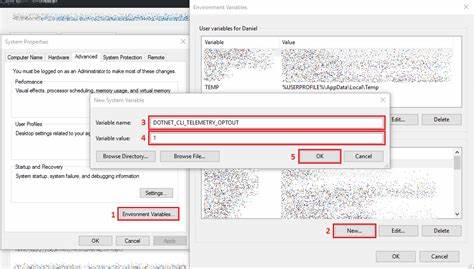La expedición científica realizada por la Royal Society al sur de Chile entre 1958 y 1959 representa un hito fundamental en la historia de la ciencia, especialmente en el ámbito de la biología evolutiva, la geología y el estudio de la biodiversidad en las regiones australes. Liderada por Sir Martin Holdgate, esta expedición fue concebida originalmente para conmemorar el centenario de la publicación de "El origen de las especies" de Charles Darwin, además de profundizar en el estudio de las especies compartidas entre Nueva Zelanda, Australia y Sudamérica, lo que abrió caminos para el entendimiento de la historia geológica de la Tierra y la evolución biológica en el hemisferio sur. La planificación inicial contemplaba una extensa ruta por la Zona Austral del planeta, imitando el viaje del HMS Beagle con Darwin en los años 1830. Sin embargo, ciertas dificultades logísticas al quedar fuera de servicio el buque HMNZS Endeavour llevaron a centrar el trabajo exclusivamente en el sur de Chile. La selección del equipo científico fue cuidadosamente realizada para garantizar una representación multidisciplinaria y multinacional.
El equipo incluyó al zoólogo británico Martin Holdgate, al botánico neozelandés Eric Godley, al biólogo marino George Knox (también de Nueva Zelanda), al geólogo William Watters y al entomólogo chileno Guillermo Kuschel, expertos que combinaron sus conocimientos para abordar diferentes aspectos del ambiente natural y cultural de la zona. La expedición comenzó formalmente en Santiago de Chile en septiembre de 1958, donde el equipo realizó preparativos y estableció contactos con entidades locales como el British Council y la Fuerza Aérea de Chile. Durante la espera del paso de sus suministros por la aduana, los investigadores aprovecharon para explorar la región de los Andes a caballo, evidenciando desde un principio su compromiso por el trabajo de campo y el contacto directo con los territorios naturales. Diversos sitios fueron estudiados durante la expedición. Chepu, en la costa oeste de la isla de Chiloé, fue el enclave inicial de trabajo.
Allí los científicos se dedicaron a examinar la costa y el ambiente marino, recolectando muestras tan variadas como pepinos de mar y diferentes especies de anfibios. Las secuencias fotográficas capturadas documentan no solo el paisaje, sino también el minucioso proceso científico, reflejando la biodiversidad de la zona y las técnicas empleadas para su estudio. De Chepu, la expedición se trasladó a la cordillera de San Pedro, situada en el punto más alto de la isla de Chiloé. En un granja ovejera abandonada establecieron su base durante dos semanas para investigar la flora y fauna de los bosques altoandinos y las praderas circundantes. Estos ambientes, con condiciones climáticas y ecológicas particulares, resultaron fundamentales para analizar las relaciones biogeográficas con ecosistemas similares ubicados en otros territorios australes, tema estrechamente vinculado con la teoría de la deriva continental y la tectónica de placas que apenas comenzaba a consolidarse en aquel tiempo.
La tradición cultural chilena cobró protagonismo cuando, previo a abandonar la zona alta de Chiloé, el entomólogo Guillermo Kuschel cazó un pequeño ciervo para celebrar un asado, una costumbre gastronómica típica del país que reunió al equipo en torno al calor del fuego y generó una interacción profunda entre ciencia y cultura local. El viaje continuó hacia el sur, con destino a Puerto Edén, ubicado en la costa este de la isla Wellington. Este lugar se caracteriza por un clima extraordinariamente húmedo y lluvioso que crea un ecosistema singular y bastante difícil para la investigación. La estancia de cuatro semanas permitió al equipo no solo realizar exploraciones terrestres y marinas, sino también acercarse a una comunidad indígena muy particular: los kawésqar. Este pueblo originario mantiene costumbres, modos de vida y construcciones únicas, como sus embarcaciones de hasta 15 pies fabricadas con los troncos de árboles de lenga, así como viviendas y artesanías que fueron detalladamente fotografiadas y documentadas por los científicos, constituyendo una valiosa fuente etnográfica.
El contacto con los kawésqar permitió comprender mejor las adaptaciones humanas a un entorno dificultoso y la preservación de tradiciones ancestrales en las zonas remotas de Chile. Estas experiencias ampliaron el alcance del viaje más allá de la biología y geología, situando a la antropología y la conservación cultural como elementos importantes de la investigación multidisciplinaria. En su viaje marítimo hacia Punta Arenas, la expedición tuvo ocasión de compartir el tiempo y las tradiciones junto a la tripulación del barco Micalvi, con quienes celebraron la Navidad en Guarello, una isla ubicada dentro del archipiélago de Magallanes. La experiencia de navegar y convivir en estas latitudes extremas reafirmó los desafíos propios de las investigaciones en terrenos poco accesibles y en condiciones climáticas adversas. La llegada a Punta Arenas fue también escenario de contratiempos, al descubrir que correspondencia y suministros esperados habían sido enviados erróneamente a Puerto Edén, revelando las complicaciones logísticas de organizar expediciones científicas en lugares tan remotos.
Más al sur, el equipo visitó Puerto Williams, en la isla Navarino, considerada la ciudad más austral del mundo. El área combinó exploraciones terrestres y marinas, incluyendo campamentos en montañas proximales y excursiones a islas vecinas como Picton y Bertrand. Las fotografías tomadas durante esta fase muestran paisajes de gran pureza y belleza, con bosques vírgenes, glaciares y montañas nevadas, proyectando una imagen casi intocable de la región que contrasta con otros sitios estudiados. La importancia científica de esta expedición radica en múltiples aspectos. En primer lugar, por llevar a cabo investigaciones detalladas en un momento en que conceptos como la tectónica de placas aún estaban en proceso de aceptación.
Los datos biológicos y geológicos aportados ayudaron a confirmar la relación entre la distribución de especies y los movimientos continentales, evidenciando la conexión entre territorios del Hemisferio Sur. En segundo término, al recuperar y reevaluar lugares explorados por Darwin durante su viaje en el HMS Beagle, la expedición rindió homenaje a los inicios de la teoría de la evolución mientras avanzaba en su aplicación moderna. Este diálogo entre pasado y presente fue uno de los motores que motivó el trabajo intenso en terreno. Finalmente, la documentación cultural y fotográfica de las comunidades indígenas y las costumbres locales aportó una dimensión humana a los estudios científicos, mostrando que la interacción con el entorno natural es inseparable de las prácticas, tradiciones y modos de vida de quienes habitan estos lugares. A su regreso al Reino Unido, los investigadores presentaron sus resultados en una conferencia que derivó en una edición especial de la revista Proceedings B de la Royal Society, además de organizar una exhibición para difundir su labor ante la comunidad científica y el público general.
La colección de fotografías y documentos donada por Sir Martin Holdgate en 2024 se mantiene hoy como un recurso invaluable para investigadores de diversas disciplinas, permitiendo no solo el análisis científico sino también un recordatorio visual del estado de conservación y la historia humana en estas regiones hace más de seis décadas. Esta expedición permanece como testimonios de la capacidad humana para explorar y comprender regiones extremas del planeta con respeto por su naturaleza y cultura, inspirando a futuras generaciones a continuar el estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural del hemisferio sur.