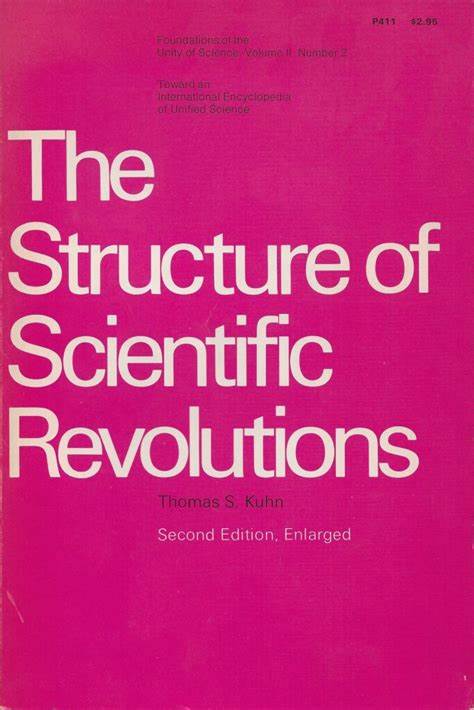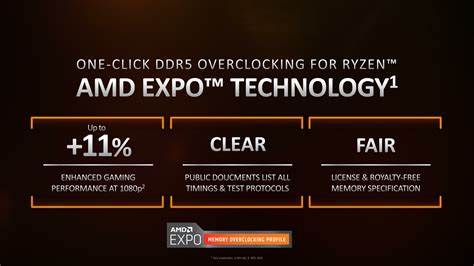La evolución del conocimiento científico ha sido objeto de estudio y reflexión desde hace décadas, especialmente tras la influencia de Thomas Kuhn y su teoría sobre las revoluciones científicas. Sin embargo, una perspectiva innovadora que ha ganado relevancia en los últimos años es la idea de que el progreso científico tiene una naturaleza fractal, es decir, se repite de forma autosimilar en distintas escalas y contextos. Esta perspectiva propone que las revoluciones científicas no solo ocurren en grandes saltos históricos, sino también en pequeñas transformaciones que se producen de manera constante en el día a día de la investigación y el desarrollo científico. El término fractal proviene de la geometría fractal, introducida por Benoît Mandelbrot, y se refiere a estructuras que mantienen un patrón similar independientemente de la escala en la que se observen. Aplicando esta idea a las revoluciones científicas, se sugiere que la dinámica de cambio y estabilidad dentro de la ciencia se replica tanto en fenómenos sociales y culturales de gran envergadura como en los procesos internos de trabajo de los científicos, desde la resolución de problemas específicos hasta la revisión de modelos teóricos más amplios.
En las ciencias sociales y la filosofía de la ciencia, el modelo de revoluciones científicas tradicionalmente ha sido el propuesto por Kuhn, quien describió el avance científico como un ciclo entre periodos de ciencia normal —caracterizados por el trabajo dentro de un paradigma dominante— y periodos de revolución donde ese paradigma es cuestionado y eventualmente reemplazado. Sin embargo, las observaciones prácticas y el análisis detallado de la actividad científica han mostrado que esta transición no es lineal ni uniforme, sino que presenta variaciones significativas en tiempo y alcance. Por ejemplo, a nivel histórico amplio, la humanidad ha experimentado grandes cambios paradigmáticos que modificaron radicalmente la comprensión del mundo, desde el paso de visiones mágicas y supersticiosas hacia un paradigma basado en el método científico y la razón. Luego, dentro del ámbito científico, se han dado sucesivas revoluciones como el tránsito desde la física newtoniana a la relativista de Einstein, y posteriormente el desarrollo de biología molecular, neurociencia y nanotecnología. Cada uno de estos saltos implica un replanteamiento profundo de conceptos, métodos y aplicaciones.
No obstante, si observamos los procesos científicos a escalas más reducidas, encontramos que las revoluciones también ocurren de manera frecuente y a corto plazo. En la práctica cotidiana de un investigador o consultor científico, es común que surjan momentos de reevaluación o cambio radical en la interpretación de datos, modelos o enfoques para resolver un problema. Estas pequeñas revoluciones internas pueden manifestarse en cuestionamientos repentinos sobre una hipótesis o la aparición de resultados que contradicen las expectativas, forzando una revisión y adaptación del marco conceptual. Esta estructura fractal temporal implica que la ciencia progresa a través de una sucesión de eventos que van desde pequeñas correcciones de rumbo que pueden ocurrir en minutos u horas, hasta transformaciones paradigmáticas que se despliegan durante años o décadas. Esta mirada permite entender la naturaleza dinámica y no monolítica del conocimiento científico, subrayando la importancia de los procesos iterativos y las interacciones entre teoría y evidencia.
Además, desde la perspectiva de la estadística bayesiana aplicada a la investigación, es posible establecer una analogía con este modelo fractal. La inferencia deductiva bayesiana representa la etapa de ciencia normal, donde un investigador trabaja dentro de un conjunto definido de hipótesis y modelos, actualizando sus creencias a la luz de nuevos datos. En cambio, el chequeo y la validación de modelos, que pueden conducir a detectar contradicciones o errores fundamentales, se asemejan a los momentos revolucionarios, donde es necesario ir más allá del paradigma vigente y realizar un cambio profundo. Este enfoque conecta así la dimensión filosófica de la ciencia con las prácticas metodológicas concretas, y aporta una nueva forma de conceptualizar los ciclos de estabilidad y cambio. Entender el progreso científico como un fenómeno fractal también facilita la interpretación de los conflictos y debates internos en disciplinas científicas particulares, como la psicología.
Por ejemplo, dentro de esta disciplina, se han registrado paradigmas sucesivos, desde el conductismo clásico a la psicología cognitiva, y algunas corrientes contemporáneas han revitalizado enfoques anteriores con nuevas metodologías y aplicaciones, demostrando que los cambios no siempre son lineales o unívocos. Desde un punto de vista sociológico, reconocer la fractalidad de las revoluciones científicas también ayuda a analizar las divisiones y especializaciones dentro de los cuerpos científicos. Autores como Andrew Abbott han señalado cómo las disciplinas y subdisciplinas se fragmentan y reorganizan en patrones que se replican a diferentes niveles jerárquicos, lo cual está en sintonía con la idea de fractales internos en la estructura del conocimiento. Otra ventaja de este marco conceptual es que invita a una mayor flexibilidad en la gestión y evaluación de la investigación científica. Por ejemplo, en ambientes de consultoría o desarrollo aplicado, el reconocimiento de que los pequeños cambios en la concepción o modelos pueden desencadenar revoluciones locales frecuentes ayuda a mejorar la capacidad de adaptación y la innovación en equipos multidisciplinarios.
En síntesis, la propuesta de que las revoluciones científicas tienen una naturaleza fractal complementa y enriquece las teorías clásicas del cambio científico. La fractalidad permite observar el progreso como un fenómeno multiescalar y no lineal, en el cual los mismos patrones de estabilidad y cambio se reproducen en distintos contextos y escalas temporales. Esta perspectiva no solo aporta mayor comprensión sobre la evolución histórica de la ciencia, sino que también ofrece una mirada práctica para entender y gestionar los procesos de investigación en la actualidad. El reconocimiento de esta naturaleza fractal abre también nuevos caminos para el estudio interdisciplinario entre filosofía de la ciencia, sociología, epistemología y metodología científica. Se convierte así en una herramienta conceptual valiosa para investigadores, docentes y gestores científicos interesados en optimizar la producción y aplicación del conocimiento.
Finalmente, esta idea enfatiza la importancia de los procesos de revisión crítica y de apertura al cambio, no solo en los grandes momentos históricos sino en la cotidianidad del trabajo científico. Promover esta cultura puede contribuir a un entorno más dinámico, colaborativo y propenso a la innovación, donde las pequeñas revoluciones se valoren como parte integral y necesaria del avance hacia nuevos paradigmas y descubrimientos.