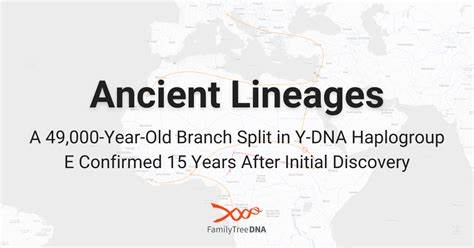El desierto del Sáhara, conocido actualmente como una de las zonas más áridas y extremas del planeta, oculta en su subsuelo vestigios sorprendentes que narran una historia muy diferente a la que hoy podemos observar. Durante el período conocido como el Periodo Húmedo Africano (AHP, por sus siglas en inglés), que abarcó entre hace aproximadamente 14,500 y 5,000 años, el Sáhara se transformó en una vasta sabana verde, con ríos permanentes, lagos, y una cobertura vegetal frondosa que facilitó la ocupación humana y el desarrollo temprano de la ganadería. Gracias a recientes avances en el análisis del ADN antiguo, científicos han logrado acceder a la información genética de individuos que habitaron esta región durante ese periodo, revelando conexiones y linajes hasta ahora desconocidos, así como nuevas luces sobre la dispersión cultural del pastoreo en el continente africano. Un hallazgo excepcional se dio a partir del análisis de restos humanos recuperados en el refugio rocoso Takarkori, ubicado en el corazón del Sahara Central, en la región del Tadrart Acacus, en Libia. Dos individuos femeninos del Neolítico Pastoral, datados en torno a 7,000 años antes del presente, fueron objeto de estudios genómicos detallados.
A pesar de las dificultades propias de la conservación del ADN en regiones con climas tan rigurosos y adversos, las tecnologías de captura y secuenciación han permitido obtener datos genómicos de alta calidad que arriban a comprender el perfil genético de estas poblaciones ancestrales. Los análisis demuestran que estos individuos portaban una línea genética única, un linaje norteafricano previamente desconocido, que se separó de las poblaciones del África subsahariana aproximadamente en la misma época en que los humanos modernos comenzaron a expandirse fuera de África. Este linaje parece haber permanecido aislado durante gran parte de su historia evolutiva, sin mezclas significativas con poblaciones subsaharianas pese al intenso intercambio cultural y ambiental que sucedió en la región durante el AHP. Además, la relación genética más cercana encontrada está vinculada a un grupo de cazadores-recolectores del Pleistoceno tardío, que habitó la Cueva Taforalt, en Marruecos, hace unos 15,000 años. Estos antiguos habitantes del Magreb, asociados con la cultura iberomaurusiense, ya mostraban un perfil genético que posteriormente se encontrará reflejado en las poblaciones neolíticas del Sáhara Central.
Esto indica una continuidad genética sorprendente que atraviesa miles de años y grandes distancias geográficas, reflejando la existencia de una población estable y estructurada en el norte de África que persiste desde el Pleistoceno hacía el Holoceno medio. Una de las implicaciones más importantes de estos resultados radica en la manera en que el pastoreo y las prácticas neolíticas llegaron a diseminarse en el Sáhara. Las evidencias apuntan a que no fue una migración masiva ni un desplazamiento demográfico quien llevó la domesticación y la economía pastoral a esta región, sino más bien una difusión cultural. Esto significa que los conocimientos y prácticas de la cría de animales y manejo de recursos se adoptaron gradualmente por parte de las poblaciones locales, que tenían un linaje genético autóctono, sin que se produjeran mezclas significativas producto de movimientos poblacionales provenientes del Cercano Oriente u otras áreas. El estudio también presenta datos importantes sobre la presencia de ADN neandertal en estas poblaciones.
Los individuos de Takarkori exhiben niveles muy bajos de admixtura con neandertales, inferiores a otros pobladores neolíticos del Levante, pero ligeramente superiores a los valores encontrados en las poblaciones subsaharianas actuales. Esto sugiere que, aunque el linaje principal no experimentó una integración directa reciente con grupos fuera de África, sí hubo un flujo muy antiguo de genes relacionados con la expansión fuera del continente, compartiendo un ancestro común en épocas remotas. Complementariamente, los análisis mitocondriales revelan que estas mujeres pertenecieron a un linaje basal del haplogrupo N, uno de los linajes más antiguos y profundos fuera del África subsahariana, reforzando la idea de la existencia de poblaciones nucleares en el norte de África que divergen tempranamente en la historia evolutiva humana. Este redescubrimiento del linaje ancestral norteafricano tiene también repercusiones al revisar modelos genéticos anteriores, como el caso del grupo Taforalt, donde se había atribuido parte de su ascendencia a un componente subsahariano desconocido. La nueva evidencia indica que esta porción afroasiática está en realidad mejor representada por el linaje de Takarkori, un grupo local del Sahara Central, y no por poblaciones subsaharianas.
Esto revisa la narrativa habitual que vinculaba la genética del norte de África únicamente a mezclas exteriores, reconociendo la importancia de los linajes ancestrales indígenos para la configuración genética actual. Desde un punto de vista arqueológico y cultural, el refugio Takarkori alberga una secuencia ocupacional bien documentada, que abarca desde cazadores-recolectores hasta sociedades de pastores neolíticos. La evidencia socioeconómica revela que estos grupos impulsaron una transición hacia modos de vida más sedentarios, con innovaciones técnicas como la fabricación de cerámicas, tejidos de cestería, utensilios óseos y el manejo de recursos animales certificados por análisis bioquímicos. Estos cambios se inscriben en un contexto de cambios climáticos favorables que permitieron el desarrollo de una economía basada en la ganadería y la producción de alimentos durante el Holoceno. El aislamiento genético aparente de estas poblaciones también refleja la influencia de barreras ecológicas y sociales, incluso en épocas de condiciones climáticas más húmedas.
A pesar de que el Sáhara era más verde y propicio para el movimiento de comunidades, el mosaico ambiental fragmentado, la diversidad cultural y la selección de prácticas específicas limitaron el flujo genético directo entre las poblaciones del norte y el sur del continente durante esos miles de años. Estos descubrimientos también aportan un contexto esencial para entender los procesos de diversificación y adaptación humana en África, el continente que alberga la mayor variedad genética y cultural del planeta. Reconocer y caracterizar linajes ancestrales como los de Takarkori ayuda a reconstruir la compleja historia de la humanidad, mostrando que la evolución y dispersión humana es una red entrelazada, no una simple sucesión lineal de migraciones o reemplazos poblacionales. Además, la investigación destaca la importancia del uso combinado de diversas tecnologías genómicas, arqueológicas y paleoambientales para obtener una visión multidimensional sobre el pasado. La recuperación de ADN antiguo en ambientes cálidos y áridos, donde la preservación es limitada, representa un desafío científico significativo, el cual ha sido superado gracias al empleo de técnicas especializadas de captura y secuenciación, optimización del muestreo y rigurosos controles de contaminación.
Los datos genómicos obtenidos no solo permiten situar a los individuos en contextos poblacionales globales y regionales, sino también ayudar a determinar fechas aproximadas de eventos de admixtura y flujos migratorios, contribuyendo a entender el ritmo y la naturaleza de las interacciones humanas en períodos prehistóricos. De cara al futuro, esta investigación abre el camino para más estudios en el Sahara y en otras regiones complejas de África, donde la historia genética humana permanece poco explorada. A medida que los costos de secuenciación disminuyen y las técnicas se refinan, se espera revelar con mayor detalle las rutas migratorias, los eventos admixtos y las dinámicas sociales que han configurado a las poblaciones contemporáneas. En resumen, el análisis del ADN antiguo recuperado del Sáhara Verde representa una ventana única hacia un linaje norteafricano profundo, aislado y esencial para comprender la genealogía humana en esta región. Revela una historia de estabilidad genética, difusión cultural del pastoreo sin migraciones masivas y relaciones complejas con otras poblaciones africanas y eurasiáticas.
Estos hallazgos amplían nuestro conocimiento del pasado africano y subrayan la importancia de integrar genética, arqueología y paleoclima para reconstruir la evolución humana en aspectos que hasta hace poco permanecían oculta bajo las arenas del tiempo.