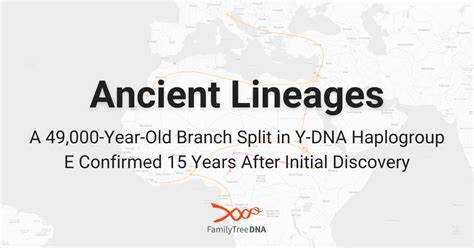El Sahara, conocido hoy como uno de los desiertos más áridos y hostiles del planeta, ofrece en realidad un pasado sorprendentemente verde y fértil. Durante el período conocido como el Periodo Húmedo Africano, entre aproximadamente 14.500 y 5.000 años antes del presente, esta vasta extensión norteafricana era un paisaje de sabanas, lagos permanentes y ríos, que propiciaba la ocupación humana y el desarrollo de nuevas estrategias de subsistencia como el pastoreo. Recientemente, un estudio revolucionario ha analizado el ADN antiguo extraído de dos individuos femeninos neolíticos de hace unos 7.
000 años provenientes del refugio rocoso de Takarkori en el Sahara Central (Libia), y ha revelado un linaje genético previamente desconocido que reconfigura nuestra comprensión de la historia poblacional norteafricana y de la dispersión cultural en la región. El descubrimiento principal radica en que ambos individuos, dedicados al pastoreo, portan una ascendencia mayoritariamente originaria de una línea genética norteafricana profunda, claramente diferenciada de las poblaciones del África subsahariana. Este linaje habría divergido aproximadamente en tiempos similares a la separación de los humanos fuera de África y habría permanecido relativamente aislado durante la mayor parte de su existencia. Además, genéticamente están muy relacionados con otros antiguos grupos de cazadores-recolectores del noroeste africano, como los encontrados en la Cueva de Taforalt en Marruecos y que datan de hace unos 15.000 años.
Esta conexión aporta luz sobre la continuidad genética en la región desde el Pleistoceno tardío hasta el Holoceno temprano. Una característica fundamental que arroja luz sobre la dinámica poblacional es la limitada evidencia de flujo genético entre el Norte de África y la franja subsahariana durante el Periodo Húmedo Africano. A pesar de las condiciones climáticas favorables que permitían la existencia de ecosistemas verdes a través del Sahara, el estudio no detectó intercambios genéticos significativos entre las poblaciones del norte y las del sur del desierto. Esta evidencia pone en entredicho la hipótesis frecuente de que las fértiles condiciones del Sahara promovieran movimientos humanos extensos que conllevaran a una gran mezcla genética. Posiblemente, tanto barreras ecológicas como culturales contribuyeron a mantener delimitadas estas poblaciones, limitando el flujo genético mientras ciertos elementos culturales pudieron difundirse sin grandes migraciones humanas.
En cuanto a la aparición del pastoreo en el Sahara central, el estudio sugiere que más que un proceso facilitado por migraciones masivas de grupos procedentes del Levante o el Cercano Oriente, el fenómeno fue impulsado mayoritariamente por la difusión cultural. Esto quiere decir que las prácticas de cría y manejo de animales se extendieron entre las poblaciones autóctonas a través del intercambio de conocimientos y adoptando innovaciones sin necesariamente desplazamientos poblacionales relevantes. De hecho, los análisis detectaron solo una pequeña proporción de admixtura genética de origen levántico en los genomas saharianos, y esta cantidad fue insuficiente para indicar reemplazos poblacionales o mezclas importantes. Un aspecto fascinante es lo que el ADN revela sobre la herencia neandertal. Los individuos de Takarkori muestran niveles sorprendentemente bajos de ADN neandertal comparados con poblaciones fuera de África y otros grupos antiguos del Levante o del norte de África, aunque presentan más que los genomas subsaharianos contemporáneos, donde esta huella está ausente.
Este patrón apunta a relatos complejos de encuentros y eventos genéticos antiguos y sugiere que el ancestro común de estas poblaciones saharianas tuvo una interacción muy limitada con los neandertales o que tales componentes genéticos se diluyeron en el tiempo. En términos arqueológicos, la cueva de Takarkori en la cordillera de Tadrart Acacus es un sitio excepcional que ha permitido reconstruir la presencia humana desde el período de cazadores-recolectores hasta sociedades pastoriles bien establecidas. Los restos humanos hallados, predominantemente de mujeres y niños, junto con evidencias culturales como cerámicas, herramientas y arte rupestre, dibujan un cuadro vivaz de las sociedades en transición durante el Holoceno medio. Se observa un notable aumento en la sedentariedad y en el uso innovador de recursos, así como prácticas funerarias particulares que enriquecen nuestra comprensión de su organización social. El trabajo molecular realizado fue meticuloso y de alta precisión, superando los desafíos que implica la degradación genética en ambientes desérticos.
Gracias a técnicas avanzadas de captura selectiva y secuenciación de ADN, fue posible recuperar información autosómica, mitocondrial y detectar fragmentos de ADN neandertal en las muestras. Los análisis estadísticos, incluyendo métodos de análisis de componentes principales (PCA), pruebas de afinidad genética y modelos demográficos, consolidaron la hipótesis de un linaje ancestral norteafricano único, con una relación muy cercana a los grupos del Magreb pero con poco o ningún contacto genético con el África subsahariana contemporáneo o los grupos vecinos de Eurasia. Este descubrimiento tiene amplias implicaciones para la comprensión de la evolución humana en África. Por un lado, muestra que el Sahara ha funcionado durante gran parte del tiempo como un límite genético que ha moldeado la diversidad y la estructura poblacional, más que como un puente homogéneo para mezclas extensas. Por otro, confirma que la expansión de la pastoralismo —uno de los hitos culturales más transformadores de la prehistoria humana— pudo desarrollarse en gran medida a través de la transmisión cultural dentro de poblaciones autóctonas profundas, con solo influencias genéticas marginales de grupos externos.
Asimismo, los resultados sugieren que los antiguos pueblos del Sahara poseían una complejidad y diversidad genética notable que aún está comenzando a revelarse gracias a los avances en la paleogenómica. Estos linajes profundos nos hablan de historias poblacionales olvidadas y nos animan a repensar las rutas migratorias y las interacciones culturales en un continente que es cuna esencial de la humanidad. A nivel más amplio, comprender la historia genética del Sahara puede ayudar a informar sobre eventos posteriores de migraciones, habla y cambios culturales en África, incluyendo la expansión de lenguas y linajes genéticos asociados al pastoreo y la agricultura. Por ejemplo, la relación detectada entre los ancestrales linajes saharianos y grupos modernos como los fulani en la región del Sahel refuerza la idea de que la herencia genética de estas antiguas poblaciones continúa presente en la diversidad actual. Finalmente, este estudio abre el camino a futuras investigaciones que combinan arqueología, genética, paleoecología y antropología para reconstruir dinámicas humanas en regiones con preservación genética difícil.
El Sahara, lejos de ser sólo un desierto inhóspito del pasado, se revela como un paisaje vital de evolución, adaptación y cultura, donde linajes humanos únicos han florecido y dejado sus huellas profundas hasta nuestros días.