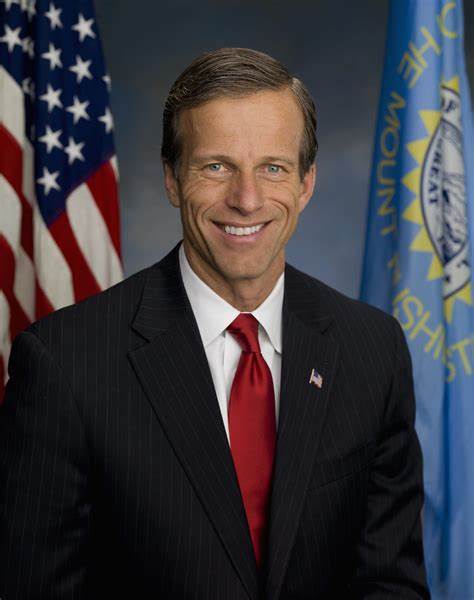El cambio climático es una realidad innegable cuyos efectos ya son evidentes en el incremento de fenómenos meteorológicos extremos que impactan a nivel global. Sin embargo, detrás de este escenario existe una clara desigualdad en cuanto a quién genera más emisiones contaminantes y quién sufre las consecuencias con mayor intensidad. Recientes estudios científicos han puesto en evidencia cómo los grupos de altos ingresos dentro de la población mundial contribuyen de manera desproporcionada a estas alteraciones climáticas, intensificando extremos como olas de calor y sequías severas en diversas regiones del planeta. La relación entre la generación de gases de efecto invernadero (GEI) y el nivel socioeconómico es crucial para entender el problema. En concreto, la décima parte más rica de la población global está detrás de casi la mitad de las emisiones globales, mientras que la mitad más pobre representa apenas una décima parte.
Este contraste ilustra un claro problema de justicia ambiental: quienes menos contaminan son quienes más sufren los impactos ambientales generados. Los gases de efecto invernadero no solo incluyen dióxido de carbono, sino también metano y óxidos de nitrógeno, que desempeñan un rol significativo en el calentamiento global. La investigación reciente subraya la importancia de estos no CO2 en la contribución al aumento medio de la temperatura global, aportado principalmente por los patrones de consumo y las inversiones de los sectores ricos. Para comprender con precisión la influencia de los grupos socioeconómicos en el cambio climático se han desarrollado modelos que combinan datos de emisiones basadas en la riqueza con simulaciones climáticas detalladas. Estos modelos permiten construir escenarios contrafactuales, es decir, estados del clima hipotéticos donde no contribuyeron ciertos grupos emisores, para luego comparar con la realidad actual y atribuir los efectos del cambio climático a dichas contribuciones.
Los datos revelan que aproximadamente dos tercios del aumento en la temperatura media global desde 1990 hasta 2020 son atribuibles al 10% más rico de la población mundial. Para las olas de calor extremas, definidas como eventos mensuales con una probabilidad histórica de uno en cien años, el top 10% es responsable de un aumento siete veces mayor que el promedio. Esta contribución es aún más pronunciada para el 1% y 0,1% de los emisores más acaudalados, que multiplican su impacto varias veces por encima de la media mundial individual. Las consecuencias regionales de estas emisiones concentradas también son significativas y transfronterizas. Por ejemplo, las emisiones provenientes del top 10% en países como Estados Unidos y China han provocado un aumento en la frecuencia y severidad de olas de calor en regiones vulnerables como la Amazonia y el sudeste asiático.
Estos extremos climáticos ponen en riesgo ecosistemas críticos y la seguridad hídrica y alimentaria de millones de personas, especialmente en territorios que históricamente han contribuido poco al calentamiento global. La sequía meteorológica es otro fenómeno que sufre un incremento atribuible al exceso de emisiones. Regiones como la Amazonia experimentan aumentos de hasta tres veces en la probabilidad de sequías extremas, vinculadas principalmente a la contribución de los emisores más ricos. Estas sequías afectan la capacidad del bosque para almacenar carbono, intensificando un círculo vicioso que acelera el calentamiento del planeta. El impacto desproporcionado de los grupos de altos ingresos en las emisiones no solo plantea un desafío ambiental sino también ético y político.
Estos hallazgos robustecen la necesidad de incorporar la justicia climática como un principio central en las políticas de mitigación. La idea es que quienes han generado la mayor parte del calentamiento contribuyan acorde a su responsabilidad a la financiación de medidas de adaptación, mitigación y reparación del daño climático. Hay también un llamado claro a transformar los flujos financieros y de inversión que actualmente perpetúan estos desequilibrios. Inversiones aportadas por los individuos más ricos tienen un efecto transnacional que agrava la frecuencia y severidad de los fenómenos extremos, incluso en regiones tan distantes como la Amazonia. Cambiar esta dinámica implica tanto políticas públicas internacionales coordinadas como reformas fiscales y regulatorias a nivel nacional para redistribuir las cargas climáticas.
Por otro lado, es fundamental reconocer que estas investigaciones emplean contabilidad basada en el consumo y el patrimonio para distribuir las emisiones, lo que es distinto de los enfoques tradicionales que se centran en la producción. Esto refleja un cambio de perspectiva hacia una responsabilidad más individualizada y basada en el nivel de riqueza, lo cual podría facilitar diseñar mecanismos de compensación y tributos que reduzcan las desigualdades. Si bien el estudio de la sequía es complicado por las variaciones naturales y limitaciones en los modelos, la evidencia sobre el impacto en olas de calor es sólida y coherente a nivel global y regional. Los fenómenos extremos se han convertido en un componente central en la evaluación del cambio climático ya que determinan los daños más significativos para la salud pública, la agricultura, la infraestructura y para la biodiversidad. Además de las emisiones directas por consumo, la huella climática de los ricos está influenciada en gran medida por sus inversiones en sectores con alta intensidad de carbono.
Esto recalca la importancia de regular y alinear las finanzas con objetivos climáticos globales, para evitar la perpetuación de modelos económicos insostenibles. La evidencia científica también invita a los responsables políticos a considerar la implementación de impuestos sobre la riqueza o el carbono que estén dirigidos específicamente a reducir las disparidades en emisiones y sus impactos. Ese enfoque puede promover un uso más justo y sostenible de los recursos, además de generar fondos necesarios para financiar la adaptación y mitigación en países y comunidades más vulnerables. Las conclusiones refuerzan la necesidad urgente de adoptar una mirada global y equitativa ante la crisis climática. Frente a la aparente desconexión entre quienes emiten más y quienes sufren más, la ética y la justicia deben guiar las futuras acciones internacionales.
La cooperación y el reconocimiento de estas desigualdades son clave para alcanzar acuerdos climáticos más ambiciosos y efectivos. En definitiva, el impacto desproporcionado de los sectores de altos ingresos en los extremos climáticos es un reflejo más de las desigualdades sociales y económicas que agravan la crisis ambiental. Abordar estos desequilibrios no solo es un desafío técnico o científico, sino una condición sine qua non para garantizar la sostenibilidad y la equidad en la era del cambio climático. Los esfuerzos deben centrarse en políticas que limiten las emisiones dentro de estos grupos, promuevan la justicia climática y aseguren el apoyo a las regiones más afectadas. La transformación hacia un modelo económico bajo en carbono y más equitativo requiere voluntad política, innovación financiera y compromiso ciudadano.
Solo así será posible mitigar las consecuencias de los extremos climáticos y proteger tanto a las generaciones presentes como a las futuras frente a los desafíos que impone un planeta en acelerado proceso de calentamiento.