El Sahara, conocido hoy como el desierto más grande y árido del mundo, no siempre fue un vasto territorio de dunas y escasa vegetación. Entre 14,500 y 5,000 años antes del presente, esta extensa región experimentó un fenómeno climático denominado el Periodo Húmedo Africano (PHA) o Sahara Verde, caracterizado por un ambiente mucho más húmedo y abundante en recursos naturales. Durante esta etapa, el Sahara se transformó en un ecosistema similar a una sabana, con lagos permanentes, ríos y una vegetación diversa que propició la presencia y expansión humanas. Este oasis prehistórico configuró un escenario fundamental para comprender la historia genética del norte de África y la difusión de prácticas culturales como el pastoreo, cuya dinámica hasta ahora había permanecido en gran medida desconocida debido a la escasez de ADN antiguo bien preservado en la región. Gracias a los avances en la recuperación y análisis del ADN antiguo, científicos han logrado desenterrar material genético de dos mujeres neolíticas de aproximadamente 7,000 años de antigüedad, halladas en el refugio rocoso de Takarkori, ubicado en las montañas Tadrart Acacus del suroeste de Libia.
Estos restos corresponden a individuos del periodo Pastoral Neolítico, una etapa crucial que refleja la transición hacia sociedades basadas en el pastoreo. La información genética obtenida ha permitido identificar una línea ancestral de norte de África previamente desconocida, que se separó de los linajes subsaharianos hace decenas de miles de años y que permaneció aislada durante largos periodos, en paralelo a la dispersión de humanos modernos fuera de África. El análisis comparativo del ADN revela que los individuos de Takarkori comparten una estrecha relación genética con grupos antiguos descubiertos en la cueva Taforalt, en Marruecos, cuyos restos datan de hace aproximadamente 15,000 años y están asociados a la industria lítica iberomaurusiense. Esta población epipaleolítica, anterior al Sahara Verde, representa una continuidad genética significativa en el norte del continente africano. Contrariamente a lo que podría esperarse dada la proximidad geográfica, tanto Takarkori como Taforalt muestran una relación equidistante con poblaciones subsaharianas, lo que indica un flujo genético muy limitado entre las regiones norte y sur del Sahara durante el Periodo Húmedo Africano.
Este dato es sorprendente, especialmente considerando el ambiente propicio para el movimiento humano durante esta época y pone de manifiesto el papel del Sahara como barrera ecológica y cultural que limitó la interacción genética a pesar de episodios de clima benigno. Otro hallazgo importante emerge al evaluar la presencia de ADN neandertal en estos individuos del Sahara verde. El ADN de Takarkori muestra un nivel de mezcla neandertal notablemente bajo, aproximadamente diez veces inferior al que se observa en agricultores neolíticos del Levante, pero mayor que en poblaciones subsaharianas contemporáneas. Esto sugiere que esta población sahariana retuvo un patrimonio genético africano profundo, con una pequeña incorporación de grupos provenientes del Levante. En consecuencia, la adopción del pastoreo en el Sahara parece haber sido impulsada principalmente por la difusión cultural más que por migraciones masivas o reemplazos poblacionales.
Así, los cambios en las prácticas económicas y sociales se dieron en un contexto de continuidad genética regional, matizando las teorías previas sobre la expansión de la economía neolitica en África norteña. El sitio arqueológico de Takarkori no solo ha proporcionado valiosos restos humanos sino también abundante material cultural, evidenciando un incremento en la sedentarización y sofisticación tecnológica antes de la introducción del pastoreo. Restos de cerámica, materiales para la fabricación de herramientas y productos elaborados como cestería reflejan transformaciones graduales en la forma de vida de las comunidades prehistóricas. Es relevante resaltar que los individuos analizados son mujeres jóvenes y niñas, lo que aporta perspectivas sobre la organización social y génesis de la población pastoral. La reconstrucción genética se llevó a cabo mediante técnicas especializadas que permitieron recuperar y analizar fragmentos extremadamente degradados de ADN, característicos de condiciones climáticas hostiles como las del Sahara actual.
Se aplicaron métodos de captura selectiva dirigida a ciertos marcadores genéticos y análisis computacionales avanzados que garantizan la autenticidad y la interpretación precisa de los datos. Estas estrategias marcaron un avance fundamental para superar las limitaciones históricas de la paleogenómica africana. Los resultados se complementan con evidencia arqueológica y paleoambiental que documenta la complejidad de la interacción entre humanos y entorno durante el Sahara Verde. La fragmentación ecológica causada por la diversidad de biomas, que incluía zonas boscosas, humedales y montañosas, pudo haber funcionado como un mosaico que condicionó la movilidad y flujo genético, generando aislamiento entre grupos y favoreciendo desarrollos culturales locales. En términos más amplios, este estudio ofrece un nuevo marco para entender el origen y difusión de las poblaciones africanas y sus conexiones con los movimientos humanos fuera del continente.
El linaje descubierto en Takarkori representa una rama profunda de la humanidad moderna, con raíces preexistentes al poblamiento europeo y asiático, añadiendo complejidad a la narrativa evolutiva. Además, fortalece la noción de que África, especialmente su región norte, alberga una diversidad genética ancestral trascendental para la comprensión global del pasado humano. La presencia de una mínima pero definitiva mezcla con grupos levánticos indica episodios de contacto interregionales, aunque estos no significaron transformaciones genéticas sustanciales. En cambio, es probable que las transferencias culturales hayan sido el motor principal para la introducción y expansión del pastoreo en el Sahara central, como lo testimonian los patrones de materialidades arqueológicas. Este proceso de difusión cultural, más lento y paulatino, habría permitido la adaptación local y una convergencia entre tradiciones autóctonas y foráneas.
Además, la comparación con linajes contemporáneos de poblaciones saharianas y sahelianas actuales, como los Fulani, sugiere que la herencia genética del Sahara Verde continúa presente en grupos humanos del Sahel. Esto evidencia conexiones históricas a largo plazo que implican tanto movimientos demográficos como influencias culturales desde el Sahara hacia el sur, aunque con un alto grado de diversidad y diferenciación regional. Por último, los datos obtenidos abren la puerta a nuevas investigaciones con materiales genéticos de mayor cobertura y poblaciones adicionales, que podrán profundizar en la dinámica poblacional africana e interpretar con mayor detalle la interacción entre clima, cultura y genética. La caída del costo de la secuenciación y la mejora en los métodos permiten vislumbrar un futuro prometedor para poder descifrar de manera más completa los complejos capítulos de la prehistoria africana, comenzando por la fascinante historia del Sahara Verde y sus habitantes.
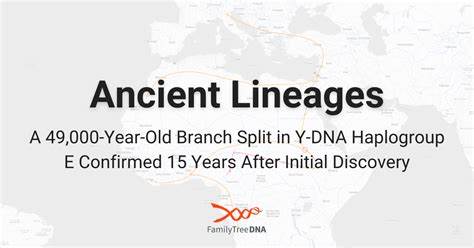






![Beautiful Concurrency (2007) [pdf]](/images/AFB21F23-7F99-4F82-ABB0-61BC59E4DC6E)

