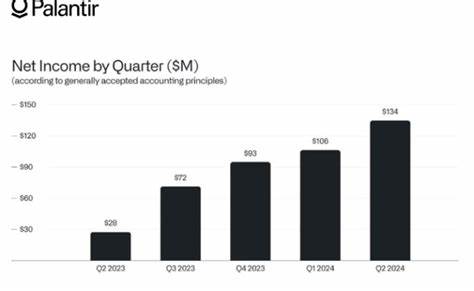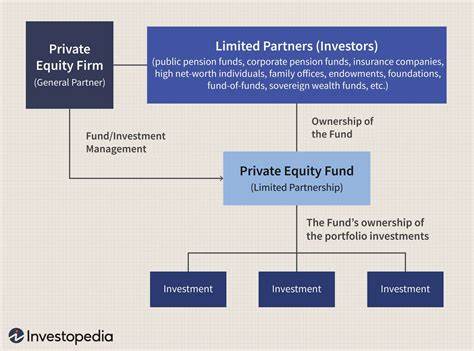La educación superior pública enfrenta hoy un momento crítico que podría definirse como una crisis de identidad y propósito. Inspirándonos en la obra fundamental de James C. Scott, "Seeing Like a State", que analiza cómo los intentos centralizados de planificación suelen fracasar al ignorar la complejidad social y cultural, podemos entender mejor las fallas estructurales que atraviesan las universidades estatales. El ideal de una educación universitaria organizada bajo parámetros estrictos, con métricas cuantitativas y métricas simplificadas, choca directamente con la riqueza y diversidad de los aprendizajes que deberían cultivarse en estos espacios. La educación superior se ha transformado durante las últimas décadas en un sistema dominado por la "alta modernidad", un modo de pensamiento que privilegia la racionalidad por encima de las particularidades locales y la heterogeneidad social, y que pretende optimizar y controlar todo a través de sistemas centralizados y estandarizados.
Las universidades públicas actúan hoy como máquinas burocráticas que producen "productos educativos" estandarizados destinados a ser evaluados mediante indicadores numéricos como salarios de egresados o tasas de empleo directa, invisibilizando las múltiples dimensiones intangibles pero esenciales que implica el aprendizaje. Bajo esta lógica, las carreras consideradas “rentables” o alineadas con las exigencias del mercado laboral, principalmente en áreas tecnológicas o sanitarias, reciben prioridad y recursos, mientras que las humanidades y ciencias sociales quedan relegadas o incluso amenazadas. Este fenómeno no solo restringe las opciones y la libertad educativa de los estudiantes, sino que también empobrece nuestro tejido cultural y democrático, que depende de ciudadanos críticos, creativos y capaces de abordar realidades complejas y diversas. La problemática radica en que el Estado y otras organizaciones centralizadas buscan imponerse con un mapa mental que simplifica la realidad, etiquetándola en categorías rígidas que no reflejan la complejidad de las trayectorias vitales ni el valor intangible de ciertas disciplinas. En el mundo de las universidades públicas, esto se traduce en sistemas de codificación y seguimiento académico, como los códigos CIP y los cruces con códigos laborales SOC, que pretenden asignar un destino laboral fijo a cada carrera universitaria.
Sin embargo, estos sistemas no capturan la realidad multifacética del aprendizaje ni la flexibilidad que demanda el mercado laboral actual. Por ejemplo, un estudiante de literatura que decide formarse como plomero queda marcado como una anomalía dentro del sistema, pues la conexión directa entre la carrera universitaria y la ocupación reconocida está fuera del esquema convencional. Esta mirada estrecha excluye múltiples caminos profesionales legítimos y valiosos, generando una distorsión en los indicadores oficiales, lo que a su vez afecta la financiación y el prestigio de esos programas. Uno de los principales factores que agrava esta situación es la actual irrupción y expansión de la inteligencia artificial en el ámbito laboral y educativo. Las profesiones tradicionalmente asociadas con el trabajo intelectual, el procesamiento de información y la generación de contenido están siendo automatizadas rápidamente, debilitando la promesa de movilidad social que ofrecían particularmente las humanidades como vía hacia empleos de oficina o administrativos.
En contraste, las ocupaciones manuales especializadas, que requieren habilidades prácticas, razonamiento espacial y solución contextual de problemas, como la plomería o la instalación de sistemas HVAC, resisten a la automatización y presentan una estabilidad sorprendente en el mercado laboral. Sin embargo, el sistema educativo centralizado no se adapta a esta realidad emergente, obstaculizando vías educativas y laborales que trasciendan el tradicional binarismo entre ciencias duras y humanidades. El deterioro de la confianza pública en las universidades públicas responde en parte a la imposición de modelos demasiado rígidos y desconectados de las experiencias reales de estudiantes y empleadores. Las críticas más comunes apuntan al alto costo de la educación, la incertidumbre sobre el valor del título obtenido, la complejidad burocrática que exige numerosos consultores y asesores, la homogeneización ideológica en ciertos sectores y la persistente percepción de elitismo. Todos estos problemas derivan, en última instancia, de una estructura funcionalmente diseñada para ser legible y medible para el Estado, no necesariamente para atender las complejidades del aprendizaje ni la diversidad social.
El Estado universitario, entonces, asume que la función esencial de la educación superior es la generación de "capital humano" medible, útil para impulsar la economía y justificar la inversión pública. Pero al reducir la educación a indicadores como el salario o la empleabilidad en trabajos alineados con la carrera, se pierde de vista la función cívica y cultural que también deben cumplir las universidades: formar ciudadanos críticos, con capacidad para interpretar realidades multifacéticas y participar activamente en la construcción social. Una educación verdaderamente completa no se puede medir exclusivamente en términos económicos o de productividad inmediata. Para revertir esta tendencia, es fundamental repensar la manera en que registramos, evaluamos y valoramos las trayectorias educativas y laborales. Los actuales sistemas no logran observar habilidades transversales, ni reconocen que carreras originariamente consideradas como "no técnicas" pueden desarrollar competencias valiosas para diversos sectores.
La posibilidad de mapear habilidades cognitivas y técnicas a partir de descriptores de tareas, como hace O*NET, puede abrir puertas para una evaluación más flexible y representativa. Así, un graduado en humanidades que elige un camino laboral en oficios especializados podría dejar de ser visto como un desajuste y ser reconocido plenamente como un resultado de éxito. Este cambio podría promover programas de apoyo y orientación profesional que reconozcan la multiplicidad de opciones reales disponibles para los estudiantes. Además, la integración de bases de datos como la del Departamento de Trabajo que registra el avance en oficios con sistemas educativos podría ampliar la transparencia y la exactitud de los indicadores, mostrando el impacto real de la educación en ámbitos tradicionalmente invisibilizados. Esta perspectiva permitiría enfrentar la escasez de mano de obra en sectores muy demandados, como la plomería o instalación eléctrica, a la vez que legitima estas alternativas para estudiantes provenientes de carreras liberales.
Sin embargo, esta transformación no depende solo de modificaciones técnicas, sino también de un cambio cultural profundo. Las percepciones sociales aún valoran las carreras técnicas o manuales como escalones “inferiores” comparados con la educación universitaria tradicional, generando barreras emocionales y sociales para quienes desean este tipo de caminos. Por otra parte, las universidades suelen carecer de vínculos sólidos con sindicatos, centros de formación vocacional y corporaciones de oficios, lo que dificultan la construcción de puentes efectivos para los estudiantes. Estas tensiones ponen en evidencia una contradicción profunda en la educación pública: la gestión centralizada y las demandas ideológicas muchas veces imponen alineamientos colectivistas y uniformes que chocan con las expectativas liberales clásicas sobre educación, autonomía y diversidad de pensamiento. La burocratización y la ortodoxia en temas sociopolíticos coexisten con la exigencia de producir ciudadanos “burgueses” preparados para la movilidad social ascendente dentro de modelos capitalistas, generando tensiones y descreimiento.
La educación pública, por tanto, parece atrapada entre dos lógicas incompatibles: la de la ingeniería social colectiva y la del individuo crítico y emancipado. Desde la perspectiva de James C. Scott, este tipo de proyectos “alto modernistas” de planificación integral están condenados a fracasar, pues parten de mapas simplificados y universales que no pueden abarcar la complejidad viva de los sistemas sociales, culturales y educativos. Solo valorizando la heterogeneidad, la flexibilidad, la participación activa y la valoración de conocimientos locales es posible construir sistemas educativos resilientes, inclusivos y legítimos. A modo de conclusión, la universidad estatal contemporánea se encuentra en una encrucijada.