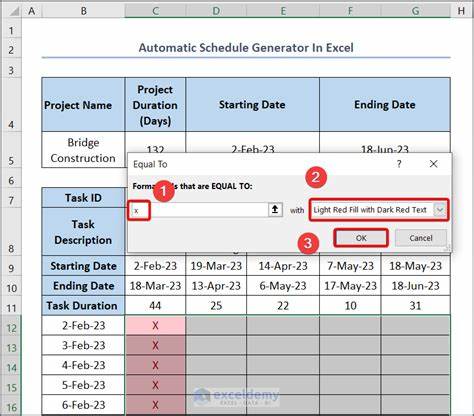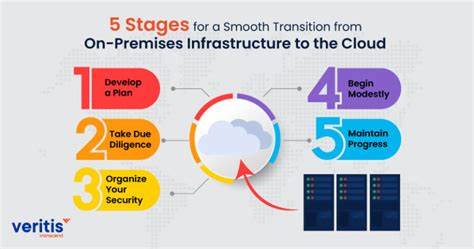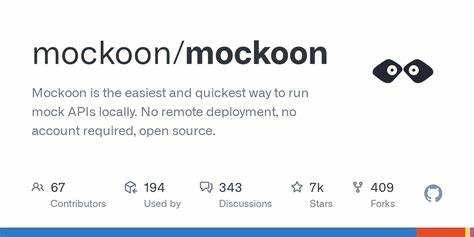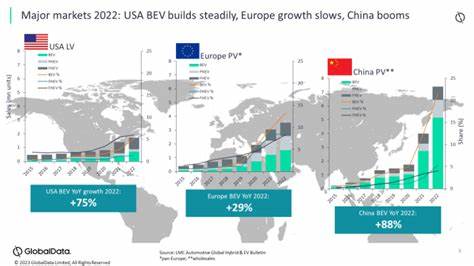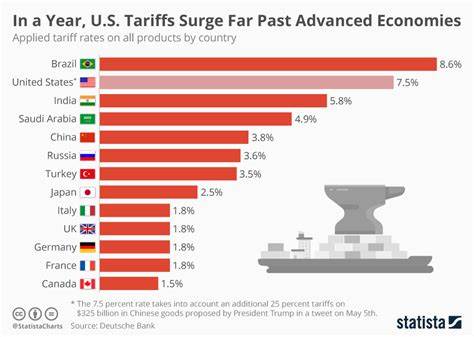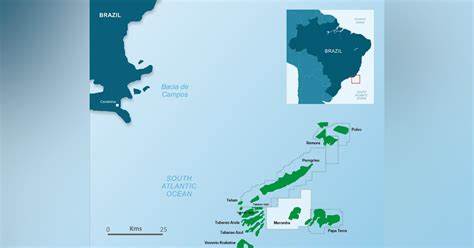La libertad de expresión es un pilar fundamental en cualquier democracia moderna y una de las libertades más valoradas en sociedades libres. Sin embargo, detrás de este concepto aparentemente simple existen diferentes interpretaciones que han moldeado, y continúan moldeando, los debates públicos sobre qué significa realmente poder expresarse libremente. En el contexto actual, donde las controversias en universidades y espacios públicos parecen polarizar a las sociedades, resulta esencial conocer los orígenes y matices de esta libertad para comprender mejor las tensiones que giran en torno a ella. En la antigua Grecia, la libertad de expresión no era un concepto único ni monolítico, sino que se dividía en dos términos fundamentales: isegoria y parrhesia. Ambos se traducen comúnmente como “libertad de expresión”, pero tienen significados y aplicaciones muy distintas que reflejan diferentes aspectos de la participación ciudadana y la comunicación social.
Isegoria se refería a la igualdad de derecho de los ciudadanos para participar en el debate público dentro de la asamblea democrática ateniense. Este concepto pone el énfasis en la igualdad y la participación colectiva, es decir, que todos los ciudadanos tienen la misma oportunidad de alzar la voz y expresar sus opiniones en la esfera pública. La isegoria implica que el acceso al discurso público debe ser equitativo, sin privilegios que otorguen a unos mayores derechos para hablar que a otros. De esta manera, era una forma de garantizar la pluralidad y la inclusión en el proceso político. Por otro lado, parrhesia es la libertad de decir cualquier cosa que uno desee, en el momento que se quiera y ante quien se quiera, especialmente sin temor a la censura o represalias.
Aunque también relacionada con la libertad de expresión, la parrhesia enfatiza la valentía y honestidad en el discurso, a menudo en relación con críticas directas hacia el poder o las normas sociales. Decir la verdad con valentía, incluso cuando resulta ofensivo o peligroso, es el núcleo de esta idea. A diferencia de la isegoria, la parrhesia puede implicar un ejercicio más individual y autónomo, donde el hablante asume riesgos personales para denunciar injusticias o expresar pensamientos incómodos. La distinción entre estas dos ideas es crucial para entender las tensiones actuales en el debate sobre la libertad de expresión, especialmente en entornos universitarios y espacios de discusión pública. En las últimas décadas, Estados Unidos ha exhibido una postura particularmente permisiva y extensiva en cuanto a la libertad de expresión, tanto que muchas veces ha devenido en una defensa firme de la inclusión de discursos provocativos y controvertidos.
Esto se manifiesta en la insistencia de ciertos sectores, particularmente conservadores, en permitir que cualquier voz, aunque sea ofensiva o polémica, tenga un espacio para ser escuchada. Por otro lado, movimientos sociales y políticos, frecuentemente asociados con ideas liberales y progresistas, han cuestionado esta visión absolutista. Argumentan que el derecho a expresarse no puede ser absoluto cuando existen discursos que históricamente han silenciado o acompañado la marginación de grupos vulnerables. Para estos sectores, restringir voces consideradas “hatedoras” o que reflejan privilegios históricos se vuelve un mecanismo necesario para garantizar que quienes han sido oprimidos finalmente tengan un espacio para expresarse y ser escuchados. En tal sentido, la libertad de expresión no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la igualdad y justicia social.
La dificultad para resolver estas tensiones a través de mecanismos legales, como la protección constitucional de la libertad de expresión en la Primera Enmienda estadounidense, radica en que dichas leyes no capturan las complejidades filosóficas y sociales que subyacen a estos diferentes enfoques del discurso público. No es simplemente una cuestión de si se puede hablar o no, sino cómo y para qué se debe hablar dentro de un marco democrático que reconoce tanto la diversidad como la dignidad de cada individuo. Por ende, la isegoria y la parrhesia ofrecen una útil lente para analizar los dilemas contemporáneos pues aportan diferentes valores al concepto de libertad de expresión. La isegoria enfatiza la necesidad de un espacio público pluralista y equitativo donde todas las voces legítimas puedan participar en igualdad de condiciones. La parrhesia, en cambio, resalta el valor del coraje para desafiar poderes establecidos y provocar cambios sociales mediante un discurso auténtico y valiente.
Estas dos dimensiones no son necesariamente excluyentes, pero sí pueden entrar en conflicto cuando la práctica de una limita o dificulta la otra. Por ejemplo, la defensa radical de la parrhesia puede llevar a discursos que marginalizan a ciertos grupos, afectando la isegoria al obstaculizar un debate verdaderamente inclusivo. De manera inversa, la búsqueda estricta de un discurso equilibrado y respetuoso puede coartar la parrhesia, impidiendo que se expresen críticas incómodas o provocadoras que son esenciales para el progreso social. La sociedad contemporánea, particularmente en países democráticos, se encuentra en una encrucijada sobre cómo equilibrar estas dos concepciones de la libertad de expresión. En contextos universitarios, donde el intercambio de ideas debe nutrirse de pluralidad y dinamismo, este equilibrio es especialmente delicado.
Garantizar que todas las voces puedan participar sin miedo, sin que ello suponga la marginación o el daño a otros, es un desafío constante. Desde una perspectiva filosófica y teórica, es imprescindible reconocer que la libertad de expresión no es un derecho monolítico ni absoluto, sino una práctica social que debe ajustarse a las condiciones de justicia, inclusión y respeto mutuo. Entender y aplicar los conceptos de isegoria y parrhesia puede conducir a un ejercicio más consciente y responsable de la libertad de expresión, que promueva no sólo la capacidad de hablar sino también la de escuchar y dialogar. Por último, la vigilancia constante sobre cómo se gestiona la libertad de expresión en los diferentes espacios públicos es vital para la salud democrática. El riesgo de que una concepción dominante excluya o minimice la otra puede traducirse en políticas o actitudes que no fomenten realmente un debate dialógico y constructivo.
La memoria histórica y el análisis crítico de estas ideas ancestrales nos ofrecen una guía para avanzar hacia sociedades más justas y equitativas, donde el derecho a hablar no soslaye el derecho a ser escuchado con igual dignidad. En definitiva, la reflexión sobre la libertad de expresión a partir de sus raíces griegas revela que el verdadero reto no es solamente defender el derecho a hablar, sino también fomentar el respeto y la igualdad entre quienes lo ejercen, en un equilibrio dinámico entre isegoria y parrhesia que enriquezca el diálogo democrático y social.