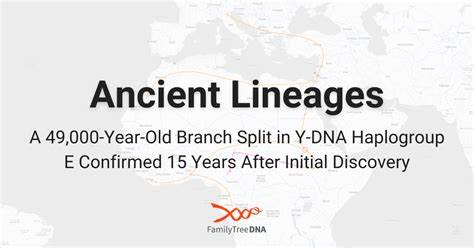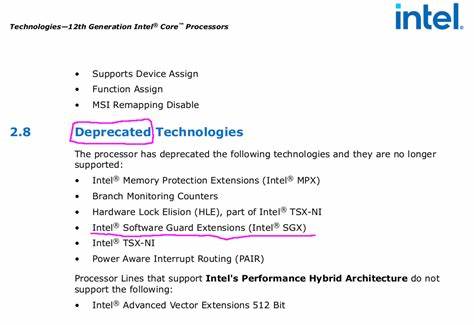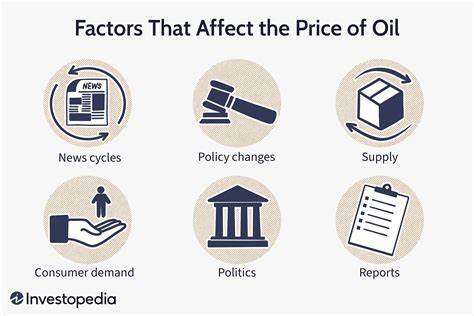El Sahara, conocido hoy como uno de los desiertos más vastos y áridos del planeta, guarda en su interior un testimonio valioso de un pasado muy diferente. Hace miles de años, durante el llamado Período Húmedo Africano, esta región que hoy parece inhóspita fue un verdadero oasis verde, con lagos, ríos y una fauna abundante que sustentaba a comunidades humanas en expansión y desarrollo. El estudio reciente de ADN antiguo proveniente del Sahara Verde está revolucionando nuestra comprensión de la genealogía del norte de África, revelando una línea genética ancestral única, profundamente diferenciada y casi aislada que aporta luz sobre la historia humana en el continente africano y su relación con poblaciones fuera de África. Las investigaciones genómicas llevadas a cabo en individuos de hace aproximadamente 7,000 años, encontrados en el refugio rocoso de Takarkori, en el suroeste de Libia, han proporcionado material genético raro y valioso. Estos restos corresponden a mujeres del Neolítico Pastoral, una cultura asociada al pastoreo y la domesticación.
Las técnicas avanzadas empleadas para recuperar y analizar su ADN han demostrado que la mayor parte de su ascendencia pertenece a un linaje genético norteafricano previamente desconocido, que se separó tempranamente de las poblaciones subsaharianas y del resto de humanos fuera de África. Este linaje parece haber permanecido aislado durante gran parte de su existencia, sugiriendo una continuidad genética regional prolongada y una estructura poblacional poco interconectada, lo que desafía algunas hipótesis previas sobre migraciones e intercambios masivos durante la prehistoria del Sahara. Curiosamente, estos individuos muestran una afinidad genética cercana a los cazadores-recolectores del sitio arqueológico de Taforalt, en Marruecos, cuya antigüedad se remonta a unos 15,000 años y que se asocian con la cultura iberomaurusiense. La relación genética entre Takarkori y Taforalt indica la existencia de una población norteafricana estable y con características particulares mucho antes del Período Húmedo Africano, periodo que comprendió entre aproximadamente 14,500 y 5,000 años antes del presente. Además, ambas poblaciones del Sahara y del Magreb demuestran vínculos igualmente distantes con linajes subsaharianos, lo que sugiere que durante el Sahara Verde no se produjo un flujo genético significativo desde el África subsahariana hacia el norte, a pesar del aumento en la humedad y la potencial conectividad ecológica.
El estudio también ha puesto de manifiesto niveles muy bajos de genética neandertal en los individuos de Takarkori. Esta característica es especialmente relevante porque el ADN neandertal se encuentra generalmente en humanos fuera de África y es considerado evidencia de antiguas interacciones entre Homo sapiens y neandertales en Eurasia. El ADN cazado en Takarkori posee diez veces menos huellas de esta ascendencia que los agricultores del Levante, aunque mantiene más que las poblaciones subsaharianas contemporáneas. Esta cantidad sugiere que, si bien hubo algo de mezcla con ascendencias fuera de África, fue mínima, reforzando la idea de que esta población estuvo aislada genéticamente mientras desarrollaba el pastoreo en el Sahara central. Una de las conclusiones más impactantes es que la llegada y expansión de la práctica del pastoreo en la región probablemente se produjo mediante la difusión cultural en lugar de una migración masiva de pueblos provenientes del Levante o del Cercano Oriente.
Los datos arqueológicos muestran un cambio progresivo en el modo de vida y en el uso de recursos, pero los datos genéticos destacan la persistencia dominante de una línea autóctona norteafricana que pudo asimilar estos conocimientos y tecnologías sin necesidad de una gran sustitución poblacional. El refugio de Takarkori mismo, con sus 15 entierros humanos datados entre 8,900 y 4,800 años antes del presente, constituye una fuente excepcional para estudiar cómo las sociedades prehistóricas pudieron adaptarse a un entorno cambiante. Los análisis isotópicos de estroncio confirman un origen local para la mayoría de los individuos, principalmente mujeres y niños, lo que podría reflejar patrones sociales específicos, como el matrimonio dentro de grupos o la residencia femenina ligada a los asentamientos. Esto permite también inferir la existencia de una población bastante estable y sedentaria en un contexto ecológico que, si bien lluvioso y próspero en comparación con el Sahara actual, podría haber ofrecido recursos limitados para movimientos extensos. Desde el punto de vista genético, la recuperación de más de 880,000 posiciones únicas del genoma en el individuo de mayor calidad (TKH001) ha sido una proeza técnica, considerando la difícil preservación del ADN en ambientes cálidos y secos.
La comparación con paneles genómicos modernos y antiguos posicionó a estos individuos en un espacio genético intermediario entre África Occidental, el Sahel y el Cercano Oriente, aunque con características muy distintivas. Esto refuerza la idea de una amplia diversidad genética en el Norte de África, en parte desvinculada de los procesos migratorios que afectaron a otras regiones del continente y Eurasia. El cálculo de estadísticos genéticos, como f3 y f4, ha permitido identificar que la similitud genética más alta de Takarkori está con las antiguas poblaciones epipaleolíticas y neolíticas del noroeste de África, especialmente las relacionadas con Taforalt y sitios como Ifri Ouberrid y Ifri n’Amr o’Moussa en Marruecos. Al mismo tiempo, se confirmaron afinidades distantes con los linajes subsaharianos actuales y antiguos, pero sin evidencias de mezcla reciente relevante. De hecho, al introducir a Takarkori como fuente africana en modelos de mezcla para explicar la composición genética de Taforalt, se logró un ajuste estadístico mucho mejor en comparación con otras poblaciones subsaharianas.
Esto sugiere que parte del denominado componente ‘‘subsahariano’’ en estudios previos podría en realidad ser representativo de un linaje norteafricano profundo. El análisis del ADN mitocondrial también revela un panorama muy interesante. Ambos individuos estudiados pertenecen a una rama basal del haplogrupo N, una línea que se originó fuera de África hace decenas de miles de años y que es ancestral para muchas poblaciones euroasiáticas actuales. La edad molecular de esta rama fue estimada en más de 60,000 años, indicando que estos linajes prosperaron en el norte de África desde épocas muy tempranas y que el Sahara fue un refugio importante para estas poblaciones. Esto coincide con evidencias arqueológicas de ocupaciones humanas continuas en el Norte de África desde el Pleistoceno superior.
Uno de los aspectos más destacables es la limitada presencia de segmentos genómicos heredados de neandertales en el ADN de los individuos Takarkori. La baja proporción, mucho menor que en grupos eurasianos, pero presente en niveles superiores a poblaciones puramente africanas, apunta a una posible admixtura muy antigua o a migraciones indirectas de ancestros con ascendencia fuera de África. Esta mezcla mínima contrasta con los patrones vistos en otras regiones de África en épocas similares, donde las influencias neandertales suelen encontrarse en mayores niveles, reforzando la singularidad genética de esta población puede haber estado en un prolongado aislamiento genético. Las conclusiones que se desprenden de estos hallazgos no solo transforman nuestra noción sobre la dinámica de poblaciones en el Sahara durante el Holoceno, sino que también tienen implicaciones para la comprensión del proceso de domesticación y pastoralismo en África. La hipótesis de que el pastoreo llegó a través de la difusión cultural más que por extensos movimientos de poblaciones se corrobora con la mínima mezcla genética entre los pueblos neolíticos del Levante y los pastores saharianos.
Además, esta difusión cultural parece haberse integrado dentro de una población local estable y fragmentada, capaz de adoptar prácticas novedosas sin perder su esencia genética. Este descubrimiento también sostiene la idea de que el Sahara, incluso durante períodos húmedos y con ecosistemas más desarrollados, funcionó como una barrera geográfica y ecológica que limitó los movimientos humanos y el intercambio genético significativo entre el Norte y el Sur del continente. Las muestras genéticas de Takarkori y Taforalt evidencian esta estructura poblacional segregada, que se mantiene hasta ciertos grados en la población africana contemporánea. Desde una perspectiva arqueológica, los datos del Takarkori rock shelter enriquecen nuestro conocimiento sobre la transición cultural en el Sahara Verde y cómo las personas adaptaron sus estrategias de subsistencia, pasando de una economía cazadora-recolectora a una basada en la cría de animales. Las herramientas, cerámica y prácticas funerarias reflejan tanto continuidad como evolución, ilustrando una compleja interacción entre innovación y tradición que solo se puede comprender plenamente con un enfoque interdisciplinar que combine genética, arqueología y ecología histórica.
Este estudio pionero es solo el inicio de un campo prometedor para la arqueogenética africana, destacando la importancia de continuar explorando el ADN antiguo en regiones hasta ahora poco estudiadas debido a las dificultades climáticas o técnicas. La caída de los costos de secuenciación y el desarrollo de nuevas metodologías prometen abrir nuevas ventanas al pasado humano de África, revelando narrativas más precisas y detalladas de migraciones, adaptaciones culturales y variación genética. Con cada fragmento de ADN recuperado en sitios como Takarkori, se reconstruye el mosaico complejo de la humanidad, recordándonos que las grandes transformaciones culturales y demográficas pueden estar acompañadas de sorprendentes grados de estabilidad y aislamiento genético. Entender el papel del Sahara en modelar estas dinámicas ofrece una pieza clave para desentrañar la historia prehistórica del continente africano y su lugar en la evolución global de nuestra especie.