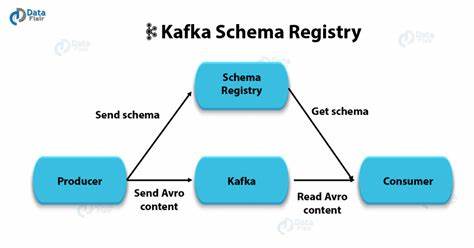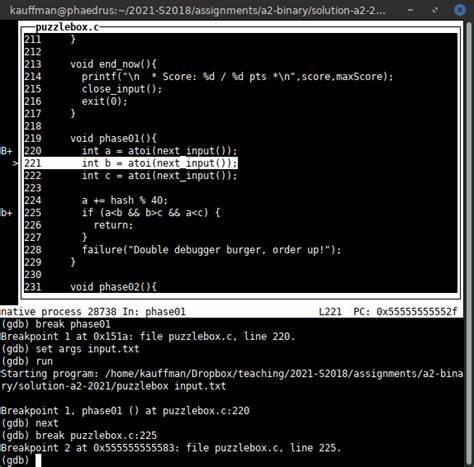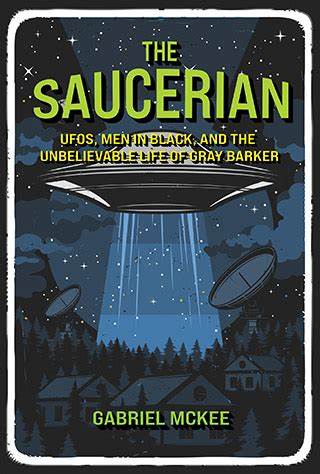El ritmo frenético de la vida actual ha convertido a los desplazamientos en una rutina diaria que, para muchos, se asocia rápidamente con estrés, pérdida de tiempo y agotamiento. Sin embargo, existe una perspectiva diferente sobre este hábito que a menudo es criticado: el placer inesperado que se encuentra en la calma y el aislamiento durante un viaje largo en transporte público. Este viaje, que puede extenderse por más de una hora, no solo representa un tránsito físico, sino también una pausa mental necesaria para muchos, una forma de desconectar del caos del hogar y las responsabilidades diarias. A primera vista, la idea de una hora o más en un tren, autobús o tranvía parece un inconveniente más que un beneficio. Son horas que podrían usarse para avanzar en tareas laborales, para compartir momentos con la familia o simplemente para descansar en casa.
Sin embargo, la cotidianeidad revela que el viaje puede ser un espacio sagrado de tranquilidad y paz mental, un respiro dentro de una agenda apretada. La autora Carine Abouseif comparte su experiencia personal al respecto, destacando que en su largo viaje diario vive “un momento de paz” donde no hay platos por lavar, ni pequeñas prendas de niños por ordenar, ni compromisos familiares que gestionar. Esta pausa forzosa del quehacer constante puede ser, en realidad, una bienvenida relajación para quienes tienen una vida llena de responsabilidades, especialmente para padres y madres que dedican la mayor parte de su día a cuidar y organizar. Durante el trayecto, hay una liberación de la necesidad de permanecer útiles o productivos. El limitado acceso a internet o la imposibilidad de escribir correos electrónicos debido a la mala señal obligan a detenerse.
Este forzado paréntesis tecnológico invita a dejar de lado las distracciones y a enfocarse en el aquí y ahora, permitiendo que la mente viaje libremente sin interrupciones constantes. La monotonía del espacio compartido pero solitario aporta un tipo especial de compañía: estar rodeado de personas sin interacción directa ofrece una sensación de pertenencia sin la presión de comunicarse. Este elemento resulta especialmente valioso para quienes, durante el confinamiento de la pandemia, experimentaron el aislamiento social profundo. El transporte público se convierte así en un espacio donde coexistir en silencio está permitido y apreciado. Además, el viaje se convierte en una oportunidad para observar y reflexionar sobre la vida de otros pasajeros.
Escuchar fragmentos de conversaciones, fijarse en gestos, en vestimentas o en expresiones faciales, despierta una curiosidad humana inherente y propicia una conexión empática indirecta, un vínculo silencioso con la diversidad de historias que transitan en paralelo. No obstante, esta experiencia no está exenta de dificultades. Los viajes largos en la ciudad suelen ser fatigantes, incómodos y en ocasiones inseguros. El clima adverso, la sobrepoblación, la posibilidad de retrasos y la amenaza constante de acoso sexual marcan un trasfondo negativo que no se debe ignorar. Sin embargo, cuando el sistema de transporte es eficiente, accesible y seguro, la experiencia puede transformarse en un momento de disfrute, incluso en una rutina placentera.
El aspecto psicológico de este placer radica en la desconexión voluntaria con las exigencias de la productividad. En una sociedad que constantemente invita a aprovechar cada minuto para avanzar, producir o cumplir, entregarse a una hora de aparente improductividad puede generar sentimientos de culpa. La presión interna por aprovechar el tiempo para hacer algo «útil» está siempre presente, pero aprender a soltar esa carga mental es una forma de auto-cuidado fundamental. Un largo viaje en transporte público puede ser un espacio para cultivar la atención plena. Observar el paisaje urbano que se desplaza lentamente en el ventanal invita a entrar en contacto con el momento presente, alejando la mente de las preocupaciones pasadas o futuras.
Esta práctica, aunque sutil, contribuye a reducir el estrés y a fomentar un bienestar psicológico duradero. Para quienes disfrutan de la lectura, esos minutos o horas en el trayecto son la oportunidad perfecta para avanzar en esa novela largamente postergada o en aquellos textos que alimentan el espíritu y la mente, lejos de las distracciones de casa o el trabajo. Para otros, simplemente cerrar los ojos y dejar que el cuerpo se meza suavemente con el movimiento del vehículo es un lujo terapéutico que pocas veces se encuentra en otros momentos del día. Asimismo, esta experiencia también invita a reflexionar sobre los límites personales y la capacidad de decir “no” a las constantes demandas externas. En la soledad consentida del viaje, se aprende a apreciar el silencio de la propia compañía, y con ello la importancia de proteger esos momentos que, aunque cortos, son esenciales para la salud emocional.
El viaje significa también un espacio físico y mental que es solo para uno mismo. Esta autonomía momentánea frente a la vorágine de la vida cotidiana se vuelve en un pequeño acto de rebeldía contra la hiperconectividad y la hiperactividad que muchos experimentan. Finalmente, este placer culpable encierra una enseñanza valiosa para las sociedades modernas. Aprender a valorar la simpleza de un viaje, la quietud que ofrece, es una invitación a replantear cómo entendemos el tiempo y la productividad. No todo en la vida debe ser medido por su eficacia o su rendimiento; a veces, lo más nutritivo es concederse momentos sin obligaciones, donde el único mandato sea respirar, observar y existir.
Así, el largo trayecto diario se transforma en un oasis de paz para quienes saben aprovecharlo, un placer silencioso que, aunque a veces inesperado, llega para quedarse y recordar que la tranquilidad también es un derecho, y que en medio del ruido y la exigencia, encontrar pausa es un acto de amor propio imprescindible.