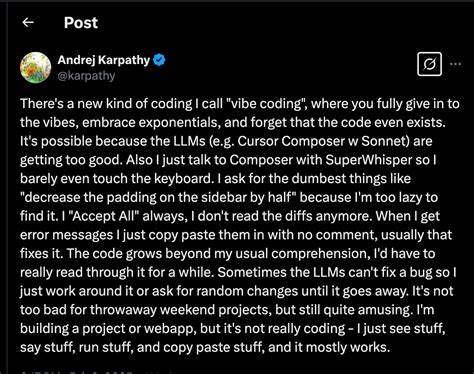La dinámica ecológica entre depredadores y presas constituye un pilar fundamental para entender el equilibrio de los ecosistemas marinos y su persistencia a largo plazo. En la costa central de California, un fascinante ejemplo de esta interacción ha emergido a partir del colapso casi absoluto del depredador clave, la estrella de mar Pisaster ochraceus, a consecuencia de un evento masivo de enfermedad conocido como wasting event o enfermedad debilitante de estrellas de mar. Este fenómeno, ocurrido en 2013, desencadenó una reacción en cadena que modificó el paisaje ecológico del intermareal rocoso y tuvo repercusiones importantes para otro depredador fundamental en la región: la nutria marina (Enhydra lutris). Antes de profundizar en los efectos observados, resulta esencial comprender los roles que ambos actores desempeñan en sus ecosistemas respectivos. Pisaster ochraceus es reconocido desde hace décadas como una especie clave en la regulación de la comunidad intermareal, en particular como controlador del mejillón Mytilus californianus.
La depredación ejercida por la estrella de mar impide que los mejillones dominen completamente el espacio rocoso, permitiendo una mayor biodiversidad y estabilidad en el ecosistema. Por su parte, las nutrias marinas, habitantes principalmente de los bosques de kelp adyacentes, ejercen un control top-down sobre herbívoros marinos, como los erizos de mar, lo que indirectamente impulsa la productividad macroalgal y contribuye a la conservación del hábitat submarino. La enfermedad que diezmo a Pisaster tuvo como consecuencia directa una dramática disminución en la abundancia y densidad de esta estrella de mar en el intermareal. Con su desaparición, el control ejercido sobre las poblaciones de mejillones se vio severamente reducido, resultando en una proliferación y expansión de estos bivalvos, tanto en su tamaño como en su distribución vertical dentro de la zona intermareal. Esta expansión facilitó que los mejillones se desplazaran hacia zonas más bajas, más accesibles para las nutrias marinas, abriendo una ventajosa fuente alimenticia que antes era limitada en presencia de Pisaster.
Las nutrias marinas, conocidas por su dieta diversificada y especialización individual en distintos tipos de presas, respondieron a esta nueva situación incrementando notablemente su consumo de mejillones. Estudios detallados con datos de casi dos décadas revelaron un aumento significativo en la proporción de tiempo que las nutrias dedicaban a forrajear mejillones, elevando su presencia en la dieta a más del doble en años posteriores a la desaparición de Pisaster. Este cambio no fue inmediato, sino que mostró un retraso de aproximadamente tres años, atribuible a factores demográficos y de crecimiento en las poblaciones de mejillones. Paralelamente, otro factor ecológico influyó en el comportamiento alimenticio y la población de nutrias marinas: un evento climático conocido como la ola de calor marina del Pacífico, que provocó la disminución de la cobertura de kelp y, en consecuencia, un aumento en las poblaciones de erizos de mar en las áreas submareales. Debido a esta mayor disponibilidad, las nutrias también aumentaron su ingesta de erizos como una respuesta rápida y directa a la mayor abundancia de esta presa.
Sin embargo, el análisis de la energía obtenida por las nutrias sugiere que, aunque la alimentación en erizos fue beneficiosa, la incorporación posterior de mejillones expandió y estabilizó su fuente de energía, facilitando un aumento poblacional sostenido. El efecto combinado del aumento en la disponibilidad tanto de mejillones como de erizos llevó a un incremento apreciable en el número de nutrias marinas en la región de estudio. Los registros censales muestran que la población de nutrias creció de un promedio de poco más de 370 individuos independientes a cerca de 530 a partir de 2014. Esto sugiere no solo un cambio en el comportamiento alimenticio, sino también una respuesta poblacional significativa a las condiciones ecológicas cambiantes inducidas por la pérdida de un depredador clave en el intermareal. Desde una perspectiva ecológica más amplia, estos eventos sirven como un ejemplo vivo del concepto de interdependencia clave o 'keystone interdependence', donde los efectos indirectos y trans-ecosistémicos de un depredador en un sistema influyen en la dinámica de otro depredador en un ecosistema vecino.
En este sentido, el colapso de Pisaster interrumpió un equilibrio dentro del intermareal que, a su vez, estructuró y enriqueció las oportunidades alimenticias para las nutrias marinas en los bosques de kelp. Este fenómeno resalta la complejidad y la conectividad intrínseca de los ecosistemas marinos costeros, en particular las interacciones entre comunidades diferentes pero adyacentes, como el intermareal y el submareal. Además, pone de manifiesto cómo eventos climáticos y biológicos pueden actuar en sinergia para modificar patrones de distribución y comportamiento al interior de estas comunidades, con consecuencias a nivel poblacional y comunitario. Existen también importantes consideraciones para la conservación y gestión de estas especies y sus hábitats. El aumento temporal en la disponibilidad de mejillones como recurso alimenticio puede significar un beneficio demográfico para las nutrias marinas, una especie protegida y emblemática de la región.
Sin embargo, la persistencia de esta condición está atada a la recuperación potencial de Pisaster y a las fluctuaciones ambientales, como las perturbaciones climáticas que afectan la productividad del kelp y la abundancia de sus herbívoros. A largo plazo, la recuperación de Pisaster podría reinstaurar el control sobre las poblaciones de mejillones, haciendo que la abundancia de estos disminuya y que las nutrias deban readaptar sus estrategias alimenticias. Así, el sistema podría retornar gradualmente a su configuración previa al evento de mortalidad masiva de estrellas de mar, a menos que nuevas perturbaciones o cambios en las condiciones ambientales alteren este ciclo. Asimismo, el estudio de estos procesos destaca la importancia de contemplar las interacciones trans-ecosistémicas en el análisis de la dinámica poblacional y la regulación de comunidades. Las predicciones y los modelos ecológicos deben integrar factores de acoplamiento entre hábitats para reflejar con mayor precisión la realidad dinámica y compleja de los ecosistemas naturales.