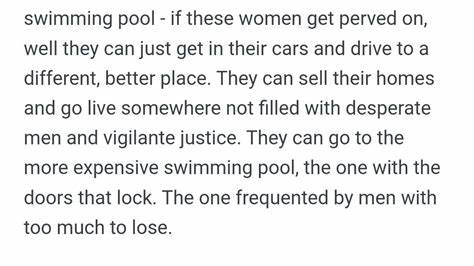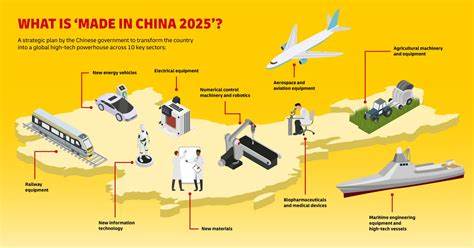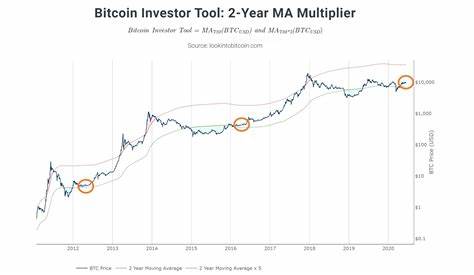La pobreza no solo significa la ausencia de recursos económicos, sino que también impone una serie de barreras sociales y de seguridad que afectan profundamente la vida de las mujeres. En muchos contextos, las mujeres y niñas que viven en condiciones de pobreza enfrentan mayores riesgos de acoso sexual, abuso y violencia debido a la combinación de factores como la inseguridad en sus entornos, la ausencia o insuficiencia de protección policial y judicial, y la falta de opciones para escapar o denunciar estas situaciones. Este fenómeno es una tragedia silenciada que requiere urgente atención y comprensión profunda. Crecer en un entorno pobre puede significar vivir en barrios marginales o zonas con altos índices de criminalidad donde la presencia efectiva de las autoridades es limitada. Las intervenciones policiales suelen ser tardías o inexistentes, ya sea porque los recursos son insuficientes o porque hay demasiadas llamadas de emergencia y pocos agentes para atenderlas.
Así, las mujeres quedan condenadas a arreglárselas por sí mismas en un entorno donde los abusos sexuales pueden ser una constante y donde las redes de apoyo formal brillan por su ausencia. La inseguridad se agravaba en hogares donde, ante la falta de intervención estatal, vecinos o personas de la comunidad se convierten en una suerte de justicia por mano propia. Sin embargo, esta solución muchas veces está lejos de ser ideal y puede venir acompañada de dinámicas de poder complejas, en las que las mujeres terminan siendo dependientes de hombres que, en teoría, las protegen, pero que también pueden ser responsables de comportamientos abusivos o de imponer sometimientos. La precariedad económica también limita la capacidad de las mujeres para protegerse y denunciar. Por ejemplo, cambiarse de vivienda o mudarse a un barrio más seguro puede estar completamente fuera de su alcance por falta de recursos.
Esto las obliga a convivir con personas peligrosas o en alojamientos donde las condiciones son insalubres y sobrepobladas, incrementando la probabilidad de situaciones de acoso o abuso sexual, incluso por parte de familiares cercanos. Vivir en espacios compartidos con poco o ningún acceso a privacidad también eleva los riesgos. La falta de espacios seguros dentro del hogar y la sobrepoblación conducen a situaciones en las que invasiones de la privacidad se normalizan o se minimizan, y en las que la violencia sexual puede ser justificada o invisibilizada como accidentes o malentendidos. Las mujeres y niñas pierden la posibilidad de resguardar sus cuerpos y límites personales, algo esencial para su bienestar y desarrollo. En muchos casos, la ausencia de acceso a recursos legales o abogados deja a las mujeres sin opciones para hacer valer sus derechos o buscar justicia.
No hay contactos influyentes, ni conocimiento de cómo navegar el sistema judicial, ni posibilidades de costear procesos largos y complicados. Estos factores provocan un círculo vicioso donde el abuso se perpetúa, las víctimas se silencian, y los agresores actúan con impunidad. Por otro lado, los entornos de pobreza repercuten también en la salud mental y física de los hombres que rodean a estas mujeres. El desempleo, la frustración, el alcoholismo y el abuso de sustancias son factores que aumentan el riesgo de que se cometan actos violentos o abusivos. Estos factores no justifican en modo alguno el abuso, pero sí explican parte de las dinámicas complejas y la vulnerabilidad que se observa en estos espacios.
Además, el trabajo precario que muchas mujeres deben realizar, a menudo en sectores como la limpieza o la atención en locales pequeños, las expone a abusos laborales y sexuales que resultan invisibilizados o normalizados. La necesidad de conservar un empleo o de generar ingresos no permite que muchas mujeres alcen su voz ni denuncien, perpetuando el ciclo de violencia estructural. Es fundamental señalar que no todos los hombres en contextos pobres son agresores ni todos los hombres con recursos económicos son respetuosos de los límites. Sin embargo, el contexto de pobreza crea circunstancias que facilitan la proliferación del abuso y limita seriamente las opciones de denuncia y protección para las mujeres. El riesgo y la probabilidad aumentan, crean un ambiente en donde la toxicidad y la falta de recursos socavan la seguridad y bienestar femenino.
La desconexión entre las políticas públicas, especialmente aquellas relacionadas con la igualdad de género y la protección contra la violencia sexual, y las realidades que viven las mujeres en condición de pobreza es enorme. Mientras que muchas agenda políticas y activistas se concentran en temas relevantes para mujeres en ámbitos de mayor seguridad y recursos –como leyes para ampliar derechos trans o debates sobre identidad de género en espacios seguros– la cotidianidad de miles de mujeres pobres está marcada por temores básicos y la necesidad urgente de protección física. Esta desconexión ha generado críticas que señalan que las políticas pueden responder a una minoría privilegiada, mientras se desatienden las necesidades más apremiantes y graves de la mayoría menos privilegiada. Una mujer que puede permitirse cambiar de barrio, mudarse a un lugar con mejores condiciones de seguridad, o elegir qué baños o espacios públicos utilizar, tiene un acceso bastante distinto a la protección frente al acoso que otra mujer que no puede salir de una vivienda abarrotada o donde la denuncia no tiene consecuencia real. Desde una perspectiva práctica, es necesario atender las causas estructurales que permiten y favorecen la proliferación de abusos en entornos pobres.
Esto implica mejorar las condiciones de vivienda, asegurar la presencia efectiva y sensible de las autoridades, facilitar el acceso a mecanismos de denuncia y protección legal, y desarrollar programas de educación y prevención adaptados a estas realidades. Reconocer que el acoso y abuso sexual tienen diferentes manifestaciones en contextos socioeconómicos diversos es el primer paso para generar una respuesta efectiva. También es imprescindible empoderar a las mujeres de estos entornos mediante educación, acceso a empleo digno, y redes de apoyo comunitarias que garanticen que no estén solas frente al abuso. La solidaridad entre mujeres pobres crea espacios seguros y mecanismos de protección que pueden contrarrestar, aunque sea en parte, la violencia que enfrentan cotidianamente. Finalmente, la responsabilidad recae en las sociedades y gobiernos para que dejen de ver la pobreza como un problema meramente económico y comiencen a concebirla como un estado que impacta en la vida, la dignidad y la seguridad de las personas.
Crear políticas integrales que aborden simultáneamente la pobreza, la violencia de género y la exclusión social es imperativo para garantizar que todas las mujeres puedan vivir sin miedo y con verdadera libertad. En conclusión, el vínculo entre pobreza y la exposición a personas con conductas abusivas y pervertidas no es una cuestión de moralidad individual, sino un reflejo de cómo el contexto socioeconómico configura la seguridad y protección de las mujeres. Combatir la pobreza y sus efectos nocivos es también luchar contra la violencia sexual y construir un mundo más justo y seguro para todas.