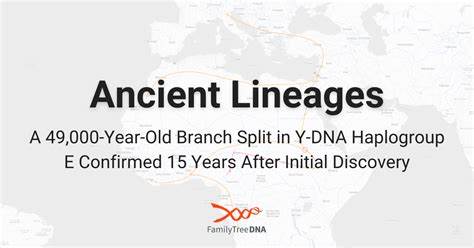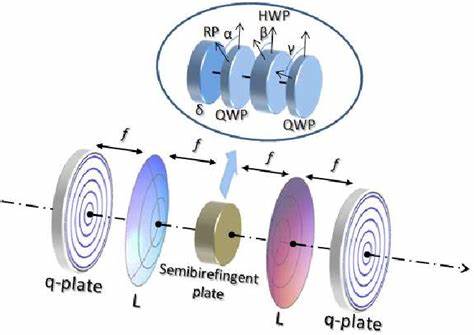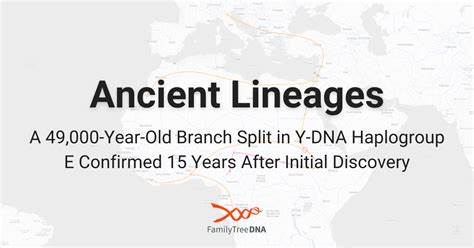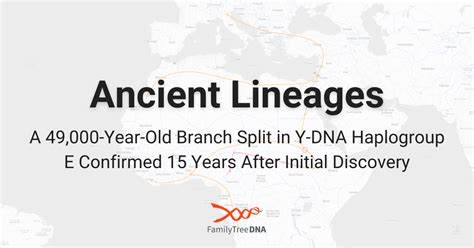El Sahara, hoy reconocido como uno de los desiertos más inhóspitos y extensos del planeta, no siempre fue una tierra árida y desolada. Hace miles de años, durante un periodo conocido como el Período Húmedo Africano, el Sahara experimentó fases de gran verdor, con abundantes ríos, lagos y una rica vegetación que permitía la existencia de diversos ecosistemas y facilitaba la vida humana. La reciente obtención y análisis de ADN antiguo proveniente de restos humanos hallados en esta región ofrecen un vistazo invaluable a la dinámica genética y cultural de las poblaciones que habitaron el Sahara verde, así como a su relación con otras comunidades de África y el Levante mediterráneo. Los hallazgos de este estudio se centran en el análisis genómico de dos mujeres del Neolítico pastoral, datadas aproximadamente en 7.000 años antes del presente, provenientes del refugio rocoso de Takarkori, en el suroeste de Libia.
A pesar de las dificultades que presentan las condiciones ambientales para la conservación de material genético en esta parte del mundo, los investigadores lograron obtener datos genómicos completos que han permitido trazar un mapa de las conexiones y divergencias genéticas que marcaron a estas poblaciones. Estos individuos portaban una línea genética ancestral que hasta ahora no había sido descrita en detalle. Este linaje se separó de las poblaciones del África subsahariana en un momento comparable al de la divergencia de los humanos actuales fuera de África, lo que indica una larga historia de aislamiento a lo largo de la evolución humana. Sorprendentemente, los análisis demuestran una afinidad cercana con antiguos cazadores-recolectores del noroeste africano, especialmente con individuos procedentes de la cueva de Taforalt, en Marruecos, que datan de hace alrededor de 15.000 años y están asociados a la industria lítica iberomaurisiense.
Este vínculo sugiere la persistencia de una población estable y aislada, que cambió poco a lo largo del tiempo, y que estaba presente en gran parte del norte de África durante los últimos periodos del Pleistoceno y el Holoceno temprano. Uno de los puntos más importantes revelados por este estudio es la poca influencia genética detectada procedente del África subsahariana hacia el norte durante el Período Húmedo Africano. A pesar de que el Sahara estaba atravesado por ecosistemas fértiles que podían haber favorecido la movilidad y el intercambio, la evidencia genética apunta a una continuidad poblacional norteafricana con escasa incorporación de linajes subsaharianos en este periodo. Esta barrera genética pudo haberse debido a limitaciones geográficas, sociales y culturales que restringieron en gran medida el flujo genético, aunque sí se observan evidencias arqueológicas de influencias culturales compartidas. Asimismo, el estudio destaca un nivel muy bajo de ascendencia neandertal en los individuos del Takarkori, considerablemente menor al detectado en otras poblaciones fuera de África, lo que refuerza la idea de un aislamiento prolongado en esta región.
Sin embargo, el pequeño porcentaje detectado señala episodios antiguos de intercambio genético con poblaciones de Eurasiáticos tempranos, probablemente relacionados con movimientos desde el Levante y otras áreas circundantes. La presencia del haplogrupo mitocondrial N en un estado basal en estas muestras es otro indicio clave sobre la antigüedad y singularidad del linaje. Este haplogrupo representa una de las ramas más profundas fuera del África subsahariana y se asocia a una dispersión temprana de humanos modernos en el continente africano y más allá. Estos resultados tienen importantes implicaciones para la comprensión del origen y expansión de la pastoralismo en el Sahara y el norte de África. A diferencia de modelos que postulaban la llegada de pastores con sus animales desde el Levante o Europa a través de migraciones masivas, el análisis genético sugiere que fue la difusión cultural y no la demográfica la principal responsable del establecimiento de prácticas pastoriles en el Sahara.
En otras palabras, las poblaciones residentes adoptaron las nuevas tecnologías y modos de vida, generando una transición cultural más que un reemplazo populacional. Los estudios arqueológicos acompañantes corroboran esta perspectiva, mostrando continuidad en ciertos aspectos culturales locales junto con la introducción de innovaciones ligadas a la domesticación y uso de animales, producción cerámica y cambios en las prácticas funerarias. Esta interacción compleja parece haberse desarrollado durante un proceso gradual, que evitó la homogenización genética y mantuvo las identidades ancestrales. Por otro lado, la falta de evidencias de una mezcla genética considerable entre el norte y el sur del Sahara durante estos periodos húmedos contrasta con lo esperado para una región tan permeable. Esto reafirma la función del desierto como una barrera geográfica y cultural, cuyas fluctuaciones climáticas no siempre fueron suficientes para permitir conexiones continuas y extendidas entre comunidades separadas.
Además, el estudio de las condiciones demográficas indica que la población Takarkori tuvo un tamaño efectivo moderado, sin evidencia de endogamia estrecha, lo que sugiere una comunidad relativamente abierta y autosuficiente que pudo mantener una estabilidad genética durante siglos. El trabajo realizado con estas muestras antiguas abre nuevas puertas para comprender la compleja historia humana en África y su relación con el resto del mundo. Las futuras investigaciones podrían extenderse para incluir más sitios ecuatoriales y del Sahara, aumentando la resolución de los modelos migratorios y adaptativos. Con la mejora continua en la tecnología de secuenciación y análisis genético, será posible descifrar con mayor precisión eventos demográficos, flujos genéticos y movimientos culturales que moldearon la diversidad actual. En suma, la ADN antiguo del Sahara verde no solo revela un linaje genético único y ancestral relacionado con el norte de África, sino que también desafía paradigmas anteriores sobre la interacción entre pueblos y el papel del Sahara como puente o barrera durante la prehistoria.
El aislamiento prolongado de este linaje, la escasa influencia genética subsahariana durante el Período Húmedo y la difusión cultural del pastoralismo conforman un mosaico histórico fascinante que enriquece la narrativa evolutiva de la humanidad en el continente africano. Este descubrimiento subraya la importancia de integrar evidencias genéticas, arqueológicas y paleoclimáticas para reconstruir la diversidad de experiencias humanas y su adaptación a un medio cambiante. El Sahara, transformado hoy en vasto desierto, nos habla a través de sus ancestrales habitantes, sus genes y su cultura, recordándonos que sus paisajes fueron alguna vez la cuna de innovaciones y dinámicas que repercuten en nuestra comprensión del pasado y la identidad humana.