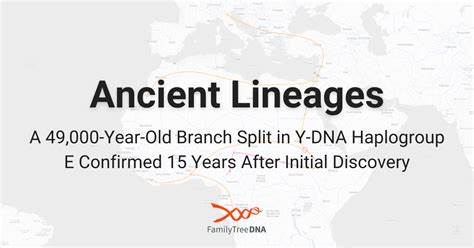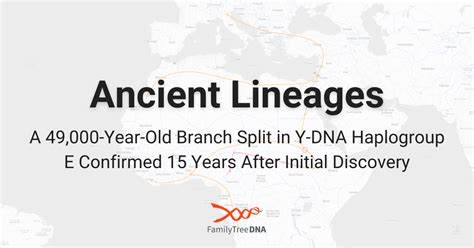El Sahara, conocido hoy como el desierto más grande y árido del mundo, no siempre fue un vasto mar de arena y sequía extrema. Durante el periodo denominado como el Periodo Húmedo Africano, que abarcó aproximadamente desde hace 14,500 hasta 5,000 años antes del presente, esta región experimentó un ambiente notablemente diferente. El Sahara se transformó en un paisaje verde, caracterizado por sabanas, abundante vegetación, lagos permanentes y extensos sistemas fluviales. Este escenario favoreció la presencia humana y la difusión de prácticas como el pastoreo, en lo que se conoce como la ocupación pastoril del Neolítico Sahariano medio. Sin embargo, el conocimiento sobre la historia genética de estos antiguos pobladores y su relación con otras poblaciones de África y Eurasia había permanecido limitado, debido principalmente a la escasa preservación del ADN bajo las duras condiciones actuales del Sahara.
Recientemente, un equipo internacional de investigadores ha logrado recuperar ADN antiguo de dos mujeres pastoriles que vivieron hace aproximadamente 7,000 años en la región central del Sahara, lo que ha permitido reconstruir facetas fundamentales de la historia genética de esta zona tan enigmática. El sitio arqueológico del refugio rocoso de Takarkori, situado en las montañas Tadrart Acacus del suroeste de Libia, ha sido clave para este descubrimiento. En este lugar, datado entre 8,300 y 4,200 años antes del presente, se desenterraron restos humanos que evidencian una larga ocupación pastoril, revelando las trayectorias socioculturales y económicas de estas comunidades, desde la llegada inicial del ganado doméstico hasta la consolidación de un sistema completo de pastoreo con prácticas de transhumancia y uso de productos secundarios como la leche. Dos adultos femeninas momificadas naturalmente, pertenecientes al periodo pastoril medio, fueron seleccionadas para extraer su ADN, enfrentando el desafío que representa la baja concentración de ADN humano en los restos, menor al 1.5% en algunos casos.
A través de técnicas avanzadas de captura y secuenciación, los científicos consiguieron obtener datos genómicos representativos que permitieron realizar análisis comparativos con otros individuos antiguos y actuales. Los resultados revelan que la mayoría del linaje genético de estos individuos de Takarkori proviene de una población ancestral africana norteña hasta ahora desconocida, que tuvo una divergencia temprana en relación con otras poblaciones sub-saharianas, aproximadamente en el mismo período en que las poblaciones humanas modernas salieron de África. Este linaje se mantuvo principalmente aislado, con una baja influencia genética externa, a excepción de una pequeña proporción proveniente de grupos del Levante, cercana al 7%, que aporta también el escaso componente de ADN neandertal hallado en estas muestras. Sorprendentemente, los habitantes del Takarkori presentan afinidades genéticas muy cercanas a los antiguos cazadores-recolectores del sitio de Taforalt, en Marruecos, datados hace unos 15,000 años y asociados a una cultura llamada iberomaurusiense. Esta conexión sugiere que un linaje genético estable y aislado persistió en el Norte de África desde al menos el final del Pleistoceno tardío hasta el Holoceno medio, sin una influencia sustancial de linajes sub-saharianos durante el periodo húmedo africano.
Estos hallazgos desafían la idea previa de que el pastoreo llegó al Sahara acompañado de grandes movimientos de personas procedentes del Levante o del suroeste de Europa, indicando en cambio que la difusión del pastoreo hubo sido más una transferencia cultural que un proceso de migración masiva. La ausencia de un importante flujo genético procedente de poblaciones externas durante la formación de las sociedades pastoriles saharianas recalca el papel clave que tuvo el cambio ambiental y las relaciones culturales en la transformación social. Así, se postula que estas comunidades mantuvieron una gran continuidad genética local, adoptando nuevas prácticas económicas sin una abrupta sustitución poblacional. Un dato adicional de gran impacto es el bajo nivel de ADN neandertal en los individuos de Takarkori, que es diez veces menor que el observado en grupos neolíticos del Levante y considerablemente superior a los niveles actuales ausentes en la mayoría de las poblaciones sub-saharianas. Este patrón sugiere una antigüedad significativa de la mezcla genética con linajes fuera de África para estos grupos norteafricanos, probablemente adquirida hace decenas de miles de años y conservada con poca influencia posterior.
La genética mitocondrial de ambas mujeres presenta un linaje basal del haplogrupo N, uno de los más antiguos fuera de África, con una estimación de dateo molecular alrededor de los 61,000 años, reforzando la antigüedad y autonomía del linaje. La comparación genética con otras poblaciones modernas muestra que algunos grupos contemporáneos del Sahel, como los Fulani menos mezclados, conservan afinidades con el linaje ancestral representado por Takarkori, lo que indica una persistencia o reintroducción genética relacionada con estas poblaciones neolíticas pastoriles centro-saharianas. La arqueología respalda esta hipótesis, ya que se evidencia un desplazamiento hacia el sur de las prácticas pastoriles y culturales al final del Holoceno medio, probablemente impulsado por el proceso de desecación del Sahara. La dispersión de elementos como el arte rupestre, la cerámica y las prácticas funerarias marca esos movimientos y transformaciones sociales. Desde la perspectiva evolutiva, la continuidad genética observada en Takarkori y Taforalt revela un escenario donde la gran barrera natural del Sahara actuaba como un impedimento para el flujo genético entre el Norte y el Sur de África, incluso durante episodios climáticos favorables que permitían la movilidad humana.
Esto sugiere que factores ecológicos, sociales y culturales intervinieron de manera conjunta para mantener poblaciones diferenciadas a los lados del desierto. Por lo tanto, el Sahara, aunque verde y más habitable en algunos momentos, siguió siendo un elemento estructurador de la diversidad genética africana. Este estudio, basado en evidencia genómica de alta calidad obtenida bajo condiciones difíciles, representa un avance fundamental para entender la historia humana y las dinámicas demográficas en una región hasta ahora poco explorada a nivel genético. Demuestra cómo los datos de ADN antigua pueden complementar y enriquecer las interpretaciones arqueológicas y paleoclimáticas, ofreciendo narrativas más complejas sobre la interacción entre humanos y ambientes cambiantes durante el Holoceno. En el futuro, el acceso a nuevas muestras y técnicas de secuenciación más avanzadas permitirá profundizar en el estudio de la diversidad genética en el Sahara y sus alrededores, aclarando aspectos sobre la dispersión del pastoreo, las migraciones, las interacciones culturales y los eventos de admixtura.
Asimismo, la integración de datos genómicos con estudios isotópicos, arqueobotánicos y antropológicos proporcionará una visión multidisciplinaria crucial para reconstruir con mayor precisión cómo evolucionaron las sociedades humanas en una de las regiones más desafiantes y fascinantes del planeta. En resumen, la recuperación y análisis del ADN antiguo de dos mujeres del Sahara verde revela un linaje ancestral norteafricano previamente desconocido, confirmando la larga permanencia y aislamiento de poblaciones en la región durante miles de años. Este linaje se distingue por su divergencia temprana de otros africanos, un limitado intercambio genético trans-sahariano y una escasa mezcla con Eurasia, acompañando el desarrollo cultural local que permitió la aparición del pastoreo en el corazón del Sahara. Estos hallazgos redefinen nuestra comprensión sobre la historia humana en África, destacando la importancia del Sahara no solo como barrera biogeográfica sino también como crisol de diversidad cultural y genética ancestral.